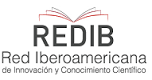Territorialidad y saberes tradicionales de las mujeres rurales de Pijao (Quindío-Colombia)
Territoriality and Traditional Knowledge of Rural Women in Pijao (Quindío-Colombia)
Territorialidade e Saberes Tradicionais das Mulheres Rurais de Pijao (Quindío-Colômbia)
DOI:
https://doi.org/10.15446/rcep.v11n2.110188Palabras clave:
Costumbres y tradiciones, identidad cultural, mujer rural, territorio, zonas rurales (es)Customs and traditions, cultural identity, rural women, territory, rural areas (en)
Costumes e tradições, identidade cultural, mulher rural, território, áreas rurais (pt)
En un mundo cada vez más globalizado y regido en las lógicas moderno-occidentales, surge una preocupación significativa por la pérdida de los saberes tradicionales en los territorios. Estos saberes representan no solo modos de habitar y las relaciones históricas de los sujetos con los espacios, sino también los medios de sustento desarrollados por varias generaciones. Este trabajo tiene como objetivo interpretar el proceso de configuración de la territorialidad en el municipio de Pijao, Quindío, a partir de los saberes tradicionales de las mujeres rurales. La investigación se enmarca en un enfoque histórico-hermenéutico, que dialoga con perspectivas de las teorías críticas como el pensamiento decolonial, las epistemologías del sur y los estudios culturales. Para su desarrollo, se utilizan métodos como la observación participante y entrevistas a trece mujeres vinculadas por la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal (Asocomunales) de Pijao. Los saberes tradicionales tienen una naturaleza dinámica y se adaptan a la realidad. No son conocimientos estáticos, sino que se modifican en respuesta a las condiciones particulares de cada familia o comunidad rural. Las mujeres son las cuidadoras del legado de sus territorios, transmitiendo no solo sus habilidades prácticas, sino también afectos, valores, significados y maneras de comprender y relacionarse con el mundo.
In an increasingly globalized world shaped by modern Western logic, concerns about the loss of traditional knowledge in local territories are growing. This knowledge not only represents the ways of inhabiting and the historical relations of subjects with the spaces but also encompasses the means of sustenance developed by generations. This study aims to interpret the configuration process of territoriality formation in Pijao, Qundío, through the traditional knowledge of rural women. The research adopts a historical-hermeneutic approach, which dialogues with critical theories such as decolonial thinking, southern epistemologies, and cultural studies. Methods used include participant observation and interviews with thirteen women linked by the Association of Municipal Community Action Boards (Asocomunales) of Pijao. Traditional knowledge is dynamic and adaptable, evolving according to the unique circumstances of each family or rural community. Women are the custodians of their territories’ legacy, passing down not only practical skills but also affections, values, meanings, and ways of understanding and relating to the world.
Num mundo cada vez mais globalizado e apoiado na lógica moderno-ocidental, surge uma preocupação significativa com a perda de conhecimentos tradicionais nos territórios. Estes conhecimentos representam não apenas os modos de viver e as relações históricas dos sujeitos com os espaços, mas também os meios de subsistência que várias gerações desenvolveram. O objetivo deste trabalho é interpretar o processo de configuração da territorialidade no município de Pijao, Quindío, a partir dos saberes tradicionais das mulheres rurais. A pesquisa se propõe a partir de uma abordagem histórico-hermenêutica, que dialoga com perspectivas de teorias críticas como o pensamento decolonial, as epistemologias sulistas e os estudos culturais, utilizando métodos como a observação participante e entrevistas com treze mulheres vinculadas pela Associação Municipal de Conselhos de Ação Comunitária (Asocomunales) de Pijao. Os saberes tradicionais têm uma natureza dinâmica e adaptável à realidade. Não são estáticos, mas modificam-se em resposta às condições particulares de cada família ou comunidade rural. As mulheres são as zeladoras do legado de seus territórios, transmitindo não apenas suas competências práticas, mas também afetos, valores, significados e formas de compreender e se relacionar com o mundo.
Revista Ciudades Estados y Política e-ISSN 2389-8437 | Vol. 11 (2) Mayo-agosto 2024 | DOI: 10.15446/cep | Investigación | https://doi.org/10.15446/rcep.v11n2.110188 | Creative Commons Atribución No comercial – Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0) | El autor ha declarado que no existe conflicto de intereses.
Investigación
Territorialidad y saberes tradicionales de las mujeres rurales de Pijao (Quindío-Colombia)
Carlos Alberto Castaño Aguirre.
Docente investigador, Universidad de San Buenaventura, Armenia, Colombia. Magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. https://orcid.org/0000-0003-1421-1127 Correo electrónico: carlos.castano@usbmed.edu.co
Danna Aime Hernández Francisco.
Estudiante de Arquitectura, Universidad Veracruzana, Poza Rica de Hidalgo, México. https://orcid.org/0009-0006-6305-7532 Correo electrónico: aimehndz@gmail.com
Raúl Ernesto Narváez Urbano.
Estudiante de Arquitectura, Universidad de San Buenaventura, Armenia, Colombia. https://orcid.org/0009-0001-1735-1400 Correo electrónico: raul.narvaez191@tau.usbmed.edu.co
Daniela Michel Patiño Jiménez.
Estudiante de Arquitectura, Universidad Veracruzana, Poza Rica de Hidalgo, México. https://orcid.org/0009-0002-7542-2913 Correo electrónico: danielapatino.1103@gmail.com
Carmelo Santos Martínez.
Estudiante de Arquitectura, Instituto Tecnológico de Acapulco (TECNM), Acapulco de Juárez, México. https://orcid.org/0009-0008-2341-5272 Correo electrónico: csantosmartinez34@gmail.com
Recibido: 17 de julio de 2023. | Aprobado: 13 de mayo de 2024. | Publicado: 26 de diciembre de 2024.
Cómo citar este artículo:
Castaño-Aguirre, C., Hernández-Francisco, D., Narváez-Urbano, R., Patiño-Jiménez, D. y Santos-Martínez, C. (2024). Territorialidad y saberes tradicionales de las mujeres rurales de Pijao (Quindío-Colombia). Revista Ciudades, Estados y Política, 11(2), 57-81. 10.15446/rcep.v11n2.110188
Resumen
En un mundo cada vez más globalizado y regido en las lógicas moderno-occidentales, surge una preocupación significativa por la pérdida de los saberes tradicionales en los territorios. Estos saberes representan no solo modos de habitar y las relaciones históricas de los sujetos con los espacios, sino también los medios de sustento desarrollados por varias generaciones. Este trabajo tiene como objetivo interpretar el proceso de configuración de la territorialidad en el municipio de Pijao, Quindío, a partir de los saberes tradicionales de las mujeres rurales. La investigación se enmarca en un enfoque histórico-hermenéutico, que dialoga con perspectivas de las teorías críticas como el pensamiento decolonial, las epistemologías del sur y los estudios culturales. Para su desarrollo, se utilizan métodos como la observación participante y entrevistas a trece mujeres vinculadas por la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal (Asocomunales) de Pijao. Los saberes tradicionales tienen una naturaleza dinámica y se adaptan a la realidad. No son conocimientos estáticos, sino que se modifican en respuesta a las condiciones particulares de cada familia o comunidad rural. Las mujeres son las cuidadoras del legado de sus territorios, transmitiendo no solo sus habilidades prácticas, sino también afectos, valores, significados y maneras de comprender y relacionarse con el mundo.
Palabras clave: costumbres, tradiciones, identidad cultural, mujer rural, territorio, zonas rurales.
Territoriality and Traditional Knowledge of Rural Women in Pijao (Quindío-Colombia)
Abstract
In an increasingly globalized world shaped by modern Western logic, concerns about the loss of traditional knowledge in local territories are growing. This knowl- edge not only represents the ways of inhabiting and the historical relations of subjects with the spaces but also encompasses the means of sustenance developed by generations. This study aims to interpret the configuration process of territoriality formation in Pijao, Qundío, through the traditional knowledge of rural women. The research adopts a historical-hermeneutic approach, which dialogues with critical theories such as decolonial thinking, southern epistemologies, and cultural studies. Methods used include participant observation and interviews with thirteen women linked by the Association of Municipal Community Action Boards (Asocomunales) of Pijao. Traditional knowledge is dynamic and adaptable, evolving according to the unique circumstances of each family or rural community. Women are the custodians of their territories’ legacy, passing down not only practical skills but also affections, values, meanings, and ways of understanding and relating to the world.
Keywords: customs, traditions, cultural identity, rural women, territory, rural areas.
Territorialidade e Saberes Tradicionais das Mulheres Rurais de Pijao (Quindío-Colômbia)
Resumo
Num mundo cada vez mais globalizado e apoiado na lógica moderno-ocidental, surge uma preocupação significativa com a perda de conhecimentos tradicionais nos territórios. Estes conhecimentos representam não apenas os modos de viver e as relações históricas dos sujeitos com os espaços, mas também os meios de subsistência que várias gerações desenvolveram. O objetivo deste trabalho é interpretar o processo de configuração da territorialidade no município de Pijao, Quindío, a partir dos saberes tradicionais das mulheres rurais. A pesquisa se propõe a partir de uma abordagem histórico-hermenêutica, que dialoga com perspectivas de teorias críticas como o pensamento decolonial, as epistemologias sulistas e os estudos culturais, utilizando métodos como a observação participante e entrevistas com treze mulheres vinculadas pela Associação Municipal de Conselhos de Ação Comunitária (Asocomunales) de Pijao. Os saberes tradicionais têm uma natureza dinâmica e adaptável à realidade. Não são estáticos, mas modificam-se em resposta às condições particulares de cada família ou comunidade rural. As mulheres são as zeladoras do legado de seus territórios, transmitindo não apenas suas competências práticas, mas também afetos, valores, significados e formas de compreender e se relacionar com o mundo.
Palavras-chave: costumes, tradições, identidade cultural, mulher rural, território, zonas rurais.
Introducción
Pijao es un municipio colombiano ubicado al sur del departamento del Quindío, en la cordillera central de los Andes (Figura 1). Su economía se basa en la agricultura, destacándose el cultivo de café, caña de azúcar, lulo, mora y productos de pancoger. De sus 6421 habitantes, 2735 residen en el área rural y 3686 en el casco urbano-rural (Sistema de Información Cultural del Quindío, s. f.). Sin embargo, todo el municipio se considera rural, ya que su cabecera municipal es clasificada como de “menor tamaño (menos de 25 000 habitantes) y presenta densidades poblacionales intermedias (entre 10 hab/km² y 100 hab/km²)” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2014, p. 12). Además, Pijao forma parte de los municipios incluidos en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), conformadas por 344 municipios con afectaciones directas del conflicto social y armado en Colombia (DNP, 2017).
Figura 1. Localización del municipio de Pijao
Fuente: elaboración propia, a partir de mapas de sig Quindío y Organización Mapa de Colombia.
El territorio de Pijao es conocido por sus recorridos ecológicos, que llevan a lugares emblemáticos de la región como el cerro Tarapacá, el monte Mameyal y el páramo del Chilli, entre otros. Además, destaca por su arquitectura característica “de la colonización antioqueña”, con coloridas fachadas, ventanas y puertas de madera, muros de bahareque y balcones decorados. Actualmente, Pijao es parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC), dentro del área de amortiguamiento, declaratoria de la Unesco como patrimonio de la humanidad. También es la primera localidad de América Latina en formar parte de la red internacional Cittaslow (sin prisa), gracias a su armonía con la naturaleza, las prácticas culturales locales y su enfoque en la comida sana, lo que asegura buenas condiciones de vida para sus habitantes. En este municipio se conservan muchos de los saberes y oficios tradicionales, transmitidos a través de varias generaciones.
Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado y fundamentado en lógicas modernas, surge una preocupación significativa por la pérdida de los saberes tradicionales en los territorios. Esta preocupación no se limita únicamente a las prácticas culturales que los saberes implican, sino también a una perspectiva de derechos fundamentales. En el caso de los pueblos indígenas, estos saberes forman parte de sus prácticas ancestrales, las cuales son esenciales para su supervivencia (Muñoz Rojas et al., 2019). Los saberes tradicionales representan tanto los modos de habitar y las relaciones históricas de los individuos con los espacios que constituyen, como los medios de sustento que varias generaciones han desarrollado para su existencia.
De acuerdo con Valladares y Olivé (2015), los saberes tradicionales deben considerarse, ante todo, como conocimientos, y no como simples formas de entretenimiento, ya que encierran significados profundos, historias ancestrales y rituales que fortalecen la identidad colectiva y el sentido de pertenencia a un lugar. Algunas de las características de los conocimientos tradicionales identificadas por estos autores son su dimensión práctica, arraigo cultural, carácter colectivo, origen histórico, dinamismo intergeneracional, valor económico y socioambiental, carácter oral-lingüístico, matriz cultural y expresión de un derecho colectivo.
No obstante, la perspectiva hegemónica de desarrollo actual ha generado una problemática relacionada con la falta de vinculación y visualización de futuros posibles, especialmente entre la población joven, en relación con los saberes tradicionales. Esto se conecta con lo planteado por Gómez Rico y Ibarra Vallejos (2020), quienes señalan que el sistema educativo predominante se fundamenta en un currículo científico, la división de disciplinas, el positivismo y la psicología conductual del instructivismo. Un ejemplo de ello es la priorización de los conocimientos relacionados con el proyecto STEM, que incluye ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas áreas del conocimiento son consideradas fundamentales para el progreso y el funcionamiento de un modelo de desarrollo centrado en el crecimiento económico, impuesto en los territorios a través de la modernidad occidental.
A medida que las nuevas generaciones se distancian de sus saberes tradicionales y estos dejan de formar parte de la cotidianidad de las comunidades, las posibilidades de su preservación y transmisión se reducen. Por lo tanto, surge el desafío de rescatar el valor de las prácticas culturales y los conocimientos propios de los territorios ante la universalización y el predominio de un proyecto de vida externo e impuesto. En términos de De Sousa Santos (2009), es necesario poner en valor “un conocimiento sobre las condiciones de posibilidad. Las condiciones de posibilidad de la acción humana proyectada en un mundo a partir de un espacio-tiempo local” (p. 49).
Hablar de pensamientos y saberes locales implica adoptar una postura crítica frente a la fuerte homogeneización de la existencia y las formas de habitar. Según García García (2019), la humanidad está inmersa en un contexto globalizado donde existe una gran intercomunicación y uniformidad en aspectos sociales, económicos, culturales y políticos. Esta influencia se extiende a nivel mundial, promoviendo estilos de vida, comportamientos y creencias que se basan en las capacidades económicas y el poder.
Esta estructura de relaciones de poder configura una organización social y territorial asimétrica, que corresponde a una geopolítica en la que las zonas periféricas se ven atravesadas por la dominación, explotación e imposición de un modo de producción del espacio y la existencia, lo cual rompe con las estructuras autóctonas y tradicionales. En estas zonas, las prácticas sociales y culturales locales terminan siendo sometidas e influenciadas a través de la imitación y asimilación de dispositivos externos que unifican la experiencia vital y la presentan como la única posibilidad válida (Nieto-Terán, 2016).
Las zonas con mayor ruralidad son aquellas en las que se evidencia con más fuerza la precarización. De acuerdo con Rodríguez-Garcés et al. (2018), los hogares rurales presentan un alto grado de vulnerabilidad en comparación con las zonas urbanas. Esto se debe a carencias significativas en las dimensiones de educación, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno, que son indicadores clave para determinar la pobreza global desde una perspectiva multidimensional, no exclusivamente económica. Olaya-García et al. (2022) describen esta situación como “habitabilidad precaria”, caracterizada por la falta de cubrimiento de la necesidad básica de cobijo, y la ausencia de espacios públicos, infraestructura y servicios básicos, en contraste con los espacios vitales que integran tanto aspectos físicos como psicológicos y socioculturales.
Sin embargo, es importante destacar que la precarización de la vida rural está estrechamente vinculada a un sistema de valores construido en un mundo occidentalizado, donde las prácticas y saberes tradicionales de los territorios rurales reexisten. Este concepto, según Albán Achinte (2013), se refiere a la creación y desarrollo de dispositivos dentro de las comunidades para reinventar su vida cotidiana y confrontar la realidad dominante, globalizada e impuesta.
Asimismo, estas prácticas y saberes constituyen procesos identitarios que no son estáticos; por el contrario, se transforman con el tiempo, las experiencias individuales y colectivas, las necesidades de las comunidades y las nuevas interrelaciones que se tejen con su entorno. De esta forma, cada territorio presenta una heterogeneidad de posibilidades de existencia, resultado de sus creencias, comportamientos, símbolos, acciones, sentimientos, pensamientos, etc., que configuran su territorialidad. Como menciona Accornero (2015), estos procesos son únicos para cada grupo poblacional. La autora también retoma las palabras del artista Joaquín Torres García, de la Escuela del Sur, al afirmar que “ninguna cultura debe repetirse, pero sí continuarse” (p. 8), en una crítica a las miradas reduccionistas que consideran la cultura como algo inmutable y universal.
Partiendo de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo interpretar el proceso de configuración de la territorialidad en el municipio de Pijao, Quindío, a partir de los saberes tradicionales de las mujeres rurales. Se entiende que ellas han sido agentes de cambio en el país, destacándose por su participación en movimientos sociales, organizaciones y luchas colectivas por el territorio, además de preservar y transmitir prácticas y conocimientos heredados de generación en generación.
Encuadre teórico
Hablar de territorialidad implica comprender su relación con el concepto de territorio, el cual no debe considerarse únicamente desde sus componentes fisiográficos, sino que debe incluir aspectos culturales, ecosistémicos, sociológicos, económicos y políticos. Es decir, se debe abordar desde una perspectiva compleja en la que se entrecruzan múltiples dimensiones de la vida y la existencia. Reducir y limitar las perspectivas sobre el territorio implica desconocer sus verdaderas posibilidades y el impacto significativo que tiene en todos los procesos que involucran a los individuos y sus colectivos (Castaño-Aguirre et al., 2021; Rodríguez Valbuena, 2010).
El territorio es un concepto polisémico, abordado desde diferentes disciplinas y campos de estudio de manera diversa, aunque complementaria. Por ejemplo, desde los estudios culturales, permite entender las relaciones de poder que se establecen entre sujetos, grupos sociales y el Estado. Desde la geografía, facilita la revisión de las conexiones entre los componentes biofísicos y humano-culturales. En cuanto a la psicología, el territorio se vincula con la identidad personal y social de cada individuo, ya que influye en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y cómo interactuamos con los demás (Castaño-Aguirre et al., 2021; Rodríguez Valbuena, 2010).
A partir de esta multiplicidad conceptual, se propone que la territorialidad está relacionada con la vinculación y apropiación de una porción específica del espacio geográfico por parte de un individuo, grupo social, comunidad étnica o cualquier entidad similar. Es un concepto derivado del territorio, ya que implica la acción de establecer y consolidar el sentido de pertenencia y la identidad sobre un área determinada (Rodríguez Valbuena, 2010).
La territorialidad puede tener diversos propósitos, como el autorreconocimiento dentro de una identidad cultural o étnica, la protección del medio ambiente y la vida, el mantenimiento de vínculos de cuidado, o la resistencia y lucha frente al poder. Por otro lado, a través de la territorialidad, las personas o grupos también pueden establecer su dominio y ejercer autoridad sobre un espacio, lo que podría denominarse una territorialidad impuesta, caracterizada por el despojo y la violencia.
Según Romero Vergara (2017), la territorialidad es una práctica identitaria fundamental que no solo contribuye a definir un territorio en sí mismo, sino también a configurar las prácticas y representaciones que surgen al apropiarse de un espacio. Este concepto se basa en los vínculos de los grupos humanos con los lugares y localidades, así como en la importancia que otorgan al patrimonio social o capital espacial.
La territorialidad emerge en contextos donde los grupos humanos han sido sometidos a dominios sociales, políticos y económicos. Estos grupos han empleado la territorialidad como una herramienta ideológica y política para construir prácticas culturales y económicas que no solo aseguren la satisfacción de las necesidades fisiológicas, sino que también promuevan la construcción comunitaria, centrada en los lazos familiares, el cuidado de la tierra y la defensa del territorio. Además, la territorialidad fomenta la solidaridad y un conjunto de actividades que contribuyen a la formación de una sociedad digna.
En relación con lo anterior, Sánchez Contreras (2020) interpreta la territorialidad como los procesos identitarios en los territorios, destacando la importancia de reconocer estos en las comunidades rurales. Según el autor, la identidad de un pueblo o grupo social está fundamentalmente vinculada a su relación con la tierra, ya que esta no solo es su hábitat físico, sino que también representa un elemento esencial de su cosmovisión, historia y forma de vida. Comprender las características de la identidad territorial implica adentrarse en la profunda relación que estas comunidades mantienen con su entorno natural y entender cómo esto influye en su sentido de pertenencia y cohesión como colectividad.
La interpretación de la territorialidad desde una perspectiva de género amplía la comprensión de las realidades en los territorios de manera diferenciada, revelando aspectos que afectan a las mujeres rurales, como las marcadas diferencias en los roles, funciones y lugares que deben asumir en una estructura social fuertemente patriarcal, las limitadas oportunidades laborales y el no reconocimiento de sus derechos civiles y políticos (Bello Zamora y Calderón Castañeda, 2018).
En los procesos de construcción de identidad, las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en la preservación y transmisión de saberes tradicionales en diversas comunidades alrededor del mundo. Estos saberes abarcan prácticas relacionadas con la agricultura, la medicina tradicional, la artesanía, la gastronomía, entre otros aspectos propios del lugar y de la historia de las comunidades rurales. Las mujeres que habitan estas zonas, debido a su estrecha relación con la tierra, los ecosistemas y la comunidad, contribuyen de muchas formas a la preservación de prácticas culturales locales. A través del conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de su vida, así como de las enseñanzas de sus antepasados, estas mujeres desarrollan una profunda apropiación de los saberes tradicionales y de su importancia para la identidad y el bienestar de sus comunidades.
Según Bello Tocancipá y Aranguren Romero (2020), los saberes tradicionales en las mujeres permiten constituir espacios “donde se movilizan afectos y se cuida del otro” (p. 189). Esto está vinculado a los conocimientos adquiridos desde la infancia y a las maneras particulares de socialización. Además, en tiempos de crisis, estas experiencias se comparten como alternativas para sanar heridas, hacer duelos, ocupar la mente y buscar modos de subsistencia. Para algunas mujeres, los saberes tradicionales se convierten en facilitadores de empoderamiento y resiliencia, utilizándolos como herramientas para enfrentar desafíos y dificultades a lo largo de sus vidas, lo que constituye un legado invaluable para las futuras generaciones.
Un ejemplo del empoderamiento de las mujeres rurales a través de los saberes tradicionales se encuentra en el municipio de Viotá, Colombia. Allí, las personas de la comunidad han encontrado en sus raíces campesinas una base sólida para conformar sus experiencias y relaciones con el mundo que las rodea. Su arraigo al territorio, la organización comunitaria y productiva demuestran una fuerte conexión con el lugar que habitan. Los saberes de estas personas son el resultado de su experiencia acumulada a lo largo del tiempo, así como de las costumbres, valores y creencias transmitidos de generación en generación. Estos saberes, prácticas y tradiciones reflejan un profundo respeto por la vida y un compromiso con sus comunidades y organizaciones locales (Chávez Plazas et al., 2021).
Es crucial resaltar la importancia de preservar y promover los saberes tradicionales, ya que contienen una riqueza invaluable en términos de conocimiento local, resiliencia y sostenibilidad. Valorar y fomentar la transmisión de estos saberes a las generaciones futuras garantiza la continuidad de la identidad territorial y el fortalecimiento de las comunidades rurales.
Los saberes tradicionales en las comunidades son el resultado de conocimientos adquiridos y transmitidos a lo largo del tiempo y a través de las prácticas cotidianas. A menudo, en periodos en los que la necesidad y la creatividad fueron impulsores clave, estos conocimientos se basaron en la experiencia acumulada por generaciones anteriores y reflejan la forma en que las personas se interrelacionan con sus entornos vitales. Es importante destacar que los saberes tradicionales no solo implican conocimientos tácitos, sino también una cosmovisión sobre la existencia humana. Esto puede incluir rituales, creencias y prácticas espirituales que reflejan la conexión profunda entre las personas y su territorio (Valladares y Olivé, 2015).
Estos autores también mencionan que “en la modernidad científica se construyó una separación (abismal) entre conocimiento tradicional y conocimiento científico-técnico, que lleva implícito un acto de valoración de una parte y de devaluación de la otra” (p. 69). Se desconoce que los saberes tradicionales poseen un enorme potencial para abordar problemáticas sociales y ambientales. Su origen no-científico no disminuye su legitimidad, ya que se basan en prácticas confiables para las comunidades locales que han demostrado su pertinencia a lo largo del tiempo. Es fundamental valorar y respetar estos conocimientos, así como promover el diálogo entre diferentes experiencias y propósitos de vida.
Bello Tocancipá y Aranguren Romero (2020) abordan los saberes tradicionales en términos de un “saber-hacer”, el cual se refiere a formas de comprensión y de ser en el mundo que emergen del encuentro con los otros y con lo otro, tanto lo humano como lo no humano. En el saber-hacer se requiere tanto de un proceso técnico —es decir, los aprendizajes y conocimientos asociados a una práctica determinada— como de las relaciones socioculturales vinculadas a una acción en contexto. En otras palabras, se trata de la conexión íntima y reflexiva con la práctica y con la creación o materialidad finalizada.
Metodología
La presente investigación se enmarca en un enfoque histórico-hermenéutico que dialoga con perspectivas de teorías críticas, como el pensamiento decolonial, las epistemologías del sur, los estudios culturales, la geografía y los estudios de género. Se basa en la comprensión y análisis de diversos documentos académico-científicos y en el contexto local del proceso, para interpretar significados que podrían relacionarse con otras realidades en condiciones similares.
La hermenéutica permite adoptar miradas desde una variedad de disciplinas y campos de estudio; sin embargo, no pierde su significado principal y esencial, que es la interpretación. Para lograr una comprensión adecuada de la realidad de interés, es fundamental que el texto y las situaciones a interpretar, así como el sujeto interpretante, mantengan una estrecha relación (Arráez et al., 2006).
La producción de información, de tipo cualitativo, se realizó de manera colaborativa con la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Pijao (Asocomunales Pijao), integrada por los presidentes y delegados de las juntas de acción comunal (JAC). Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, a la que asisten 59 líderes y lideresas de 18 organismos comunales de veredas y barrios del municipio de Pijao. Asocomunales Pijao tiene representación jurídica desde 1976.
El proceso comenzó con intercambios de ideas entre los miembros del equipo de investigación y Asocomunales, con el objetivo de seleccionar a las mujeres participantes que poseían saberes y oficios representativos del territorio. Con ellas se llevó a cabo una observación participante, utilizando un diario de campo para registrar los hallazgos. Posteriormente, se realizaron entrevistas semiestructuradas. La información recopilada se organizó utilizando una matriz analítica de resultados y se esquematizó visualmente mediante bitácoras. Cabe resaltar que, en un acuerdo con Asocomunales Pijao, se decidió incluir a trece mujeres (Figura 2). Para esta selección se consideraron criterios como disponibilidad de tiempo, apertura a los instrumentos de investigación, visibilidad en la comunidad y contribución a la asociación.
Figura 2. Mujeres y saberes referenciados por Asocomunales Pijao
Fuente: elaboración propia.
Los instrumentos permitieron un acercamiento a los procesos de territorialidad de las mujeres a través de sus saberes y prácticas cotidianas. En cuanto a las entrevistas, el orden de las preguntas surgió de manera espontánea a medida que las mujeres avanzaban en el diálogo, siguiendo la idea de “pensar en conversación”, como lo menciona Duran Salvadó (2018) citando a Rita Segato. Aquí, el desorden se concibe como algo prolífico, permitiendo el fluir en la relación con los otros y reconociendo que la conversación y el arraigo son dos fuerzas importantes que las mujeres utilizan para enfrentar el sistema mundial. Para el análisis, se establecieron tres categorías: trayectos, experiencias prácticas e interacciones sociales.
- Trayectos: se refiere al análisis y exposición del principio, desarrollo y estado actual de las prácticas culturales de una comunidad. Busca comprender cómo han ocurrido los diversos procesos políticos, sociales y culturales que, de alguna manera, han dado forma a la realidad actual. En la presente investigación, esta categoría se centró en conocer cómo las mujeres adquirieron ese saber, quién se lo transmitió y desde hace cuánto lo practican.
- Experiencias prácticas: se relaciona con la búsqueda de una comprensión detallada de los procesos de realización de los oficios, incluyendo aspectos como la espacialidad, los insumos requeridos, las herramientas, la comercialización, entre otros. Desde esta perspectiva, se propone enfrentar el desafío de entender las relaciones entre subjetividad, contexto y materialidad, sujeto-comunidad-producto, para así comprender la habilidad de realizar una acción productiva de manera subjetiva.
- Interacciones sociales: tiene que ver con el entendimiento de las huellas que ha dejado un saber en la comunidad y cómo las mujeres han intentado transmitirlo con el propósito de preservarlo y mantenerlo en el tiempo. Incluye la creación de espacios de encuentro y acciones pedagógicas que faciliten la transmisión de saberes y valores a las generaciones presentes y futuras.
Resultados
Trayectos
En concordancia con lo manifestado por diversos autores, los saberes, prácticas y métodos encontrados en el territorio de Pijao constituyen una comprensión de la realidad dentro de la comunidad y son componentes fundamentales de la visión del mundo de este grupo de personas. Estos saberes corresponden a procesos históricos y a las interacciones con lo humano y lo no humano que han permitido identificar patrones climáticos, ciclos de las plantas, estaciones de frío o lluvia, así como los comportamientos de animales e insectos. A través de la observación y la experimentación con aspectos ecosistémicos (fauna y flora), se obtienen alimentos, materias primas y herramientas. Estos elementos, en conjunto, forman parte de la identidad territorial y se expresan de diversas formas, como en la alimentación, la vestimenta, las costumbres, las tradiciones, el lenguaje, las celebraciones, los rituales y las leyendas, así como en las técnicas y procedimientos empleados (Bello Tocancipá y Aranguren Romero, 2020; Chávez Plazas et al., 2021; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, 2017; Valladares y Olivé, 2015).
Desde muy niña me han gustado las plantas. Cuando era muy niña acá no venía el médico, era doña Josefa la que nos decía qué plantas nos servían para cada enfermedad. Doña Josefa era mi madrina y la partera del pueblo, yo siempre mantenía con ella y aprendí muchísimo de las plantas y ahora tengo la oportunidad de venderlas y enseñarle a la gente para qué sirven. (M. L. Villamil, plantas medicinales, comunicación personal, 2 de marzo de 2022)
Lo anterior evidencia que, a lo largo del tiempo, tanto la familia como la comunidad han ejercido una gran influencia en la sostenibilidad de valores que han dejado huellas significativas en las generaciones futuras. Esto implica transmitir actividades a través del diálogo y la enseñanza afectiva como una forma de preservar estos saberes en el territorio de Pijao.
En el caso de las mujeres, se les ha atribuido históricamente la labor sociocultural de mantener las tradiciones y de enseñar a las personas cómo se realizaban ciertas actividades en el pasado. Gracias a esta importante función, la mayoría de las mujeres obtienen un doble beneficio: por un lado, la divulgación de prácticas locales y su valor social, y por otro, una parte del sustento necesario para el día a día.
Respecto a los saberes tradicionales, también se destaca su naturaleza dinámica y adaptable a la realidad. Estos conocimientos no son estáticos; se modifican y ajustan constantemente en respuesta a las condiciones particulares de cada familia o comunidad rural (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, 2017).
Un ejemplo de lo anterior son las condiciones de precariedad marcadas en las zonas rurales del país, como es el caso del municipio de Pijao. Estas condiciones han sido un factor motivador para luchar por mantener los saberes como un oficio estable que permita el sustento de una familia y el crecimiento personal ante situaciones como las crisis económicas en ciertos sectores agropecuarios, el olvido estatal, los conflictos sociales y armados, la pérdida de empleos, entre otros.
Empezamos con fogón prestado, máquina prestada, todo fue prestado cuando empezamos. Hoy en día ya trabajamos bien, tenemos muy buena clientela gracias a Dios. Cuando empecé me habían prestado un fogón pequeño, pero no me cabían sino tres arepas y para una despedida de estudiantes me encargaron ochenta arepas, ¡imagínese! me dieron las 11 del día asando arepas. (L. A. Acosta Amórtegui, elaboración de arepas típicas, comunicación personal, 29 de marzo de 2022)
Además de los cambios personales y en los procesos de elaboración de ciertos productos, las tradiciones pueden generar nuevos conocimientos que dinamizan las prácticas locales. Estos conocimientos corresponden a un encuentro o diálogo de saberes. De acuerdo con De Carvalho y Flórez Flórez (2014), estos encuentros generan saberes complejos que son multirreferenciales, con diversas formas de producción y validación. Además de ser multidimensionales, permiten conectar diferentes realidades, las cuales corresponden a lógicas y comprensiones diversas del mundo. Esto requiere una apertura a todo conocimiento creado que se considere pertinente para ciertos procesos. El encuentro “procura una postura jamás cerrada, limitante o exclusiva, sino inclusiva, expansiva, abierta, no sectaria, acogedora” (p. 141).
Yo vengo de padres caficultores de toda la vida. Hace más o menos unos diez años nos dimos a la tarea de darle un valor agregado al producto, sacar nuestra propia marca, fue un sueño que nos propusimos como empresa familiar, empezamos a liderar todo el cuento de cómo de un palo de café podíamos sacar varios procesos en el café para llegar a un perfil de taza diferente. (M. O. Velandia Villamil, caficultora y empresaria, comunicación personal, 2 de marzo de 2022)
Esto evidencia la capacidad creativa de las mujeres rurales y sus familias para transformar los procesos, partiendo de los aprendizajes locales e incorporando nuevas experiencias. Crear un producto que antes no se hubiera imaginado en el territorio, manteniendo siempre la huella de sus ancestros y añadiendo valor a lo que se ha preservado a lo largo del tiempo, es un claro ejemplo de esta capacidad transformadora.
Igualmente, se resalta la búsqueda constante por enriquecer un saber y dar respuesta a las realidades cambiantes de los territorios, teniendo en cuenta diferentes dinámicas, como la turística, los intereses de explotación de las multinacionales y la planeación territorial institucional, entre otras: “estudié en Israel, aprendí muchísimas cosas, o sea, lo que soy ahora como líder comunitaria lo aprendí en Israel” (M. C. Flores, caficultora, comunicación personal, 25 de febrero de 2022).
El encuentro de saberes ha conducido a nuevas ideas y enfoques respecto a asuntos de la vida cotidiana. Por un lado, el conocimiento académico-científico puede beneficiarse de la sabiduría y los conocimientos acumulados a lo largo de los siglos por las comunidades locales, lo que puede inspirar nuevos campos de investigación, soluciones contextuales y prácticas más éticas. A su vez, quienes poseen saberes tradicionales pueden encontrar en la ciencia herramientas y métodos que fortalezcan y amplíen sus conocimientos, preservando y promoviendo así sus tradiciones y haciéndolas más sostenibles a lo largo del tiempo
Experiencias prácticas
En el municipio de Pijao se despliegan una serie de conocimientos tradicionales que se entrelazan con cada aspecto de la vida cotidiana, lo que permite que estos saberes trasciendan en el tiempo y el espacio, más allá del valor que se les ha dado desde la institucionalidad a través de reconocimientos nacionales e internacionales. Como menciona Pineda Pinzón (2014):
Los CT [conocimientos tradicionales] abarcan diferentes tipos de prácticas comunitarias, que pueden ser clasificados por sus usos, por la forma en que se trasmiten, por sus implicaciones en los ámbitos de salud, la alimentación, la vivienda, la vida en comunidad, la relación sociedad-naturaleza o las dinámicas rituales. A su vez, pueden mantenerse en una persona, en algunas personas de la comunidad o en la comunidad en general […] con valor para muchos ámbitos de la vida humana. (p. 52)
En este territorio, no solo se evidencia una preocupación por mantener el valor de los saberes tradicionales por parte de estas mujeres, sino que también son fundamentales el cuidado y la protección de los espacios físico-geográficos, como las casas, el patio, el jardín, el bosque, entre otros. “Me gusta todo, me gustan las matas, me gustan las flores; para mí, todo este lugar, ‘El patio’, es muy sagrado: es relajación, es fuerza, es poder, es todo. Esta es mi vida, mejor dicho” (M. L. Villamil, plantas medicinales, comunicación personal, 2 de marzo de 2022). Quienes habitan estos espacios reflejan una apropiación e identificación con ellos, así como un cuidado afectuoso a través de sus diversas actividades: la producción y comercialización de café con un enfoque artesanal y de origen, la preservación de la gastronomía con productos cosechados en la huerta, la siembra de alimentos para los animales, entre otros.
Estas relaciones de afecto, que constituyen el espacio y las demás materializaciones sensibles, como los objetos y herramientas necesarias para la realización de una práctica tradicional, forman parte de la territorialidad. Esta última, como menciona Sánchez Contreras (2020), ha tenido a las memorias de las comunidades como una categoría central de análisis. Desde esa misma perspectiva, Barrera Erreyes et al. (2021) manifiestan la relación entre identidad territorial y la comunicación (oral y escrita), mediada por el ejercicio de la memoria.
Cuando se habla de los pueblos, se habla de su gente, de su formación, de su historia y leyenda, de la geografía de la tierra, de su libertad, religión, justicia de hogar, de lucha y sacrificios, de lealtad y de valor. (p. 16)
Los saberes tradicionales no solo conforman la identidad territorial, sino que también están vinculados con acciones de cuidado y afecto hacia el mundo de la vida. Esto pone en evidencia una relación más equilibrada entre las comunidades, sus medios de subsistencia y los componentes ecosistémicos que constituyen un lugar.
Mi proceso es netamente artesanal y tradicional. En términos generales ese ha sido el enfoque con el que he desarrollado todo mi proyecto, de conservación, de recuperar, preservar, no solo el espacio de la casa, sino también la gastronomía. Que es que la gente viene y aparte de todo lo que ve en la casa, termina disfrutando de un plato. (P. Llanos Riaño, gastronomía típica rural de las abuelas, comunicación personal, 19 de marzo de 2022)
A partir de lo anterior, se muestra una interrelación entre la tríada espacio, práctica tradicional y encuentro con el otro. El saber y su materialización sirven como mediación para transmitir sentimientos hacia los demás. Un producto de un saber tradicional es, en sí mismo, un dispositivo comunicativo y afectivo; cuenta una historia y genera vínculos emocionales.
El secreto de mis platos es prepararlos con mucho amor, con mucha mística, porque yo considero que el ingrediente más importante en la cocina es el amor y el gusto con el que uno prepara sus alimentos. Ese es el éxito para que ese plato quede rico, que a uno le guste. (P. Llanos Riaño, gastronomía típica rural de las abuelas, comunicación personal, 19 de marzo de 2022)
La cocina tradicional se convierte en el espacio donde los sabores se entrelazan con los colores y las texturas, creando platos únicos que estimulan los sentidos y evocan recuerdos personales. Cada receta lleva consigo una herencia transmitida, preservando así los saberes ancestrales que convierten cada comida en una experiencia llena de significados, interpretaciones y tradición. “Se hacen arepas con sal y sin sal según el gusto del cliente. Entre más las ve uno, más deseos le dan de comer. Eso una arepita caliente con mantequillita y un tintico es sabroso” (L. A. Acosta Amórtegui, elaboración de arepas típicas, comunicación personal, 29 de marzo de 2022).
Una de las menciones más recurrentes se refiere a los aspectos “naturales” o ecosistémicos, que abarcan desde su valor ornamental en jardines, calles y parques, hasta aspectos como la soberanía alimentaria y las propiedades curativas de las plantas.
Me encanta meter las manos en tierra, me encanta ver cómo florecen las plantas. Así usted no tenga muchas cosas, pero si usted tiene un jardín eso embellece su casa, visualmente es muy gratificante. Me relaja hartísimo coger tierra, estar en el campo, tener ese contacto con las plantas y los animales, me encanta. (M. L. Buitrago Velosa, jardinera, comunicación personal, 29 de marzo de 2022)
No es tanto lo económico si no la satisfacción de que alguien se curó con las plantas que uno le dijo. Yo pienso que eso para mí es primordial, es la base fundamental de estar acá, el enseñarle a la gente cómo utilizar las plantas y para qué las pueden utilizar. (M. L. Villamil, plantas medicinales, comunicación personal, 2 de marzo de 2022)
En cuanto a lo anterior, el uso de plantas medicinales o aromáticas basado en los saberes tradicionales se considera una estrategia de conservación de la biodiversidad que contribuye a mejorar las condiciones de vida y a reducir la pobreza en las comunidades que mantienen estas prácticas. Este uso tiene un importante significado en aspectos de salud, medioambientales, económicos e identitarios (López-Gutiérrez et al., 2014).
Más allá de los espacios, técnicas, insumos, herramientas, etc., que se requieren o se han adaptado para la implementación de los saberes tradicionales, las mujeres de Pijao coinciden en que sus actividades están relacionadas con algo mucho más profundo y significativo. Estas actividades requieren amor, respeto, vocación de servicio, cuidado, sentido de lo propio, constancia, entre otros. “Mi labor es un acto de confianza y responsabilidad hacia alguien que tiene una vocación y le gusta. Por ejemplo, yo siento que nací con ese don” (R. M. Palacio, partera, comunicación personal, 1 de junio de 2023).
Interacciones sociales
Habitar un territorio conlleva tejer una complejidad de interrelaciones con los otros y lo otro, lo cual se hace más visible cuando este acto se realiza en comunidad. Las interrelaciones involucran aspectos socioculturales y la necesidad de pertenecer a grupos conscientes de que sus diferencias tienen un valor dentro de un todo: un mundo, un territorio.
En el caso del municipio de Pijao, las mujeres hacen esfuerzos y luchan por mantener viva la sabiduría que les ha sido transmitida por sus antepasados, tanto en ellas como en sus territorios. Se manifiestan preocupaciones por el cambio en los tiempos, los gustos diferentes y la pérdida de relevancia del valor de lo pasado debido al predominio de otros establecimientos en el sistema mundo moderno (universalizado, urbanizado, individualizado, etc.). “Las nuevas generaciones se están yendo para las ciudades, entonces es ahí en donde tenemos que enfocarnos a que todos esos jóvenes vean en sus fincas una posibilidad y empiecen a proyectarse ahí, para que haya un buen relevo generacional” (M. O. Velandia Villamil, caficultora y empresaria, comunicación personal, 2 de marzo de 2022).
La incapacidad de ver una posibilidad de vida en las zonas rurales, además de estar relacionada con un sistema de valores, se manifiesta en procesos educativos descontextualizados de los territorios, que responden a lineamientos de organizaciones y lógicas globales occidentalizadas, “replicando una desorientación cultural y la crisis actual del mundo occidental e impidiendo a los países dominados, crear, comprender y transformar sus propias realidades” (Gómez Rico y Ibarra Vallejos, 2020, p. 55).
En los territorios rurales deben crearse las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones puedan tener un propósito de vida. Sin embargo, las circunstancias actuales, como la falta de accesibilidad, la precariedad, los conflictos ambientales y la violencia, han impedido la planificación de un futuro en estas áreas. El mundo moderno, sustentado en el capitalismo agresivo, el libre mercado y la promoción de estilos de vida citadinos, occidentalizados y homogéneos, ha sido fundamental en el establecimiento de un sistema insostenible y en la eliminación de futuros posibles, lo que ha llevado a la desfuturización de la ruralidad (Escobar, 2017). No obstante, las prácticas cotidianas llevadas a cabo por las mujeres rurales para sostener la vida y resistir las lógicas dominantes, como mantener vivos los saberes tradicionales, han contribuido a la habitabilidad y han fomentado la construcción de comunidades estables.
Nosotras venimos acá y siempre uno se desestresa, se cuenta las cosas, se encuentra, se comparten las recetas y los remedios. Nosotras somos independientes, nosotras no tenemos el apoyo de nadie en absoluto. Nos quisieron imponer un título y nosotras no quisimos, porque se quieren lucrar de lo que hacemos nosotras independientemente. (M. L. García de Jesús, tejedora, comunicación personal, 4 de marzo de 2022)
La transmisión de saberes es crucial para las comunidades rurales, ya que evita que estos conocimientos queden obsoletos y se pierdan. Por ello, es fundamental crear estrategias para su difusión y apropiación. No solo se trata de su prác- tica, sino también de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Valladares y Olivé (2015) señalan que el conocimiento tácito tiene un gran valor siempre que sea posible su transmisión y movilización. Sin embargo, la dificultad radica precisamente en su naturaleza, derivada de experiencias personales.
Desde las escuelas también se podría transmitir estos saberes. Yo apoyo mucho esas actividades, de hecho, en la escuela de aquí lo incentivan mediante las ferias agroindustriales. Una vez realizaron una en donde cada niño debía llevar preparado un producto con materiales de la zona. Por ejemplo, mis hijas llevaron una ensalada de cidra, la cual tiene muchas propiedades. En la casa a veces invitamos a los niños en las tardes a hacer talleres en donde les enseñamos a hacer cajitas ecológicas. (S. P. Zuluaga, manualidades, comunicación personal, 10 de abril de 2022)
No obstante, en las mujeres de Pijao se pueden identificar estrategias que ellas mismas han desarrollado para enseñar sus saberes, motivadas por el interés de preservar las tradiciones. Estas estrategias incluyen la realización de talleres en sus casas o lugares de trabajo, la vinculación con colegios, y la participación en muestras y actividades organizadas por la administración pública, entre otras. Sin embargo, en su mayoría, el legado se transmite dentro de la familia, tal como ellas también lo aprendieron.
Además, se destaca la carga de múltiples responsabilidades que asumen las mujeres, que van desde la producción, venta y atención en una actividad económica, hasta la crianza y cuidado de los hijos: “Yo vivo con mi hija, algo que me parece importante de resaltar es que mi hija ya es profesional, se graduó de abogada” (P. Llanos Riaño, gastronomía típica rural de las abuelas, comunicación personal, 19 de marzo de 2022). En muchos casos, estas tareas recaen únicamente sobre ellas, sin corresponsabilidad por parte de sus parejas. Aunque estos logros les generan orgullo y satisfacción, no se pueden ignorar sus implicaciones en otros aspectos de la vida, como la salud física. Algunas de estas mujeres presentan un deterioro significativo en su salud debido a sus actividades cotidianas, “después de veinte años de trabajar con el fogón, ese calor y el humo me han causado problemas en el oído” (L. A. Acosta Amórtegui, elaboración de arepas típicas, comunicación personal, 29 de marzo de 2022). Esto plantea la cuestión de la falta de cuidados para las mujeres que son cuidadoras y las consecuencias de un sistema desigual que ha cargado exclusivamente a las mujeres con las responsabilidades del hogar.
Otro aspecto relevante es la constante referencia al “buen vivir” o a la “vida lenta” en el municipio de Pijao. Según Jiménez Inchima (2018), en las comunidades locales:
La satisfacción con la vida corresponde más a valores tipo social, donde sus discursos y prácticas están relacionados con la defensa del territorio, de la vida y del bienestar colectivo, […] donde el factor económico juega un papel no como un fin sino como un medio, lo que supone lo económico en relación con otras dimensiones (sociales, culturales, políticas, etc.) y no visto como algo separado. (p. 18)
Esta perspectiva ofrece una comprensión alternativa a la del sistema capitalista-moderno-colonial. Permite a las comunidades locales explorar sus propias formas de relacionarse con el mundo y construir sus territorios mediante procesos colectivos, afectivos y de cuidado por la vida. Asimismo, fomenta la defensa de lo propio y la valorización de la pluralidad.
Si yo estoy en paz en mi interior, yo estoy en paz con todo el mundo, pero esas noticias falsas que nos bombardean ¿qué aportan a mi intelecto? o ¿qué aportan a mi salud mental, a mi salud reproductiva? Si alguien me cuenta algo, yo ahí mismo ir a contarlo, es un círculo vicioso […]. Yo soy feliz por lo que yo soy, yo no necesito externalidades para ser feliz, yo me la procuro. (M. C. Flores, caficultora, comunicación personal, 25 de febrero de 2022)
De acuerdo con esto, el concepto de “buen vivir” o “vivir sin prisa” como alterna- tiva de relacionamiento con la vida se refiere a sentirse en paz con uno mismo y con los demás, alejando el enfoque de la acumulación de recursos y adoptando un propósito de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, mientras se siente el territorio que se habita y se constituye. Jiménez Inchima (2018) plantea que no es posible definir el “buen vivir” de manera única y estabilizadora, ya que su comprensión depende del contexto y de las determinaciones culturales específicas. En el caso de Pijao, esta comprensión está vinculada a ver el territorio como una posibilidad de ser y estar, desplegando las capacidades, propósitos y sueños de los diversos individuos y colectividades que lo componen. Es un lugar donde sentirse parte y ser feliz a través de acuerdos con los demás y con el entorno, promoviendo cuidados, afectos y ritmos que permiten disfrutar del transcurso de la vida sin prisa.
Conclusiones
La pérdida de los saberes tradicionales es una preocupación relevante en las sociedades locales actuales. Estos conocimientos y sus prácticas representan una riqueza invaluable para la construcción de territorios únicos y plurales. Su desaparición y desuso conllevan una ruptura en los procesos de identidad territorial, la reducción de la diversidad y el debilitamiento de los lazos comunitarios, debido a la asimilación e imitación de modelos externos que han impuesto una visión de desarrollo sesgada e interesada en sostenerse a partir del despojo y sometimiento de los otros.
En este contexto, las mujeres de Pijao han desempeñado un papel fundamental en la preservación y transmisión de estos saberes, manteniéndolos vivos. A través de sus memorias y experiencias, se puede comprender la importancia de las tradiciones en la construcción de identidad territorial por parte de una comunidad, lo que permite que los individuos se sientan parte de un lugar y compartan ese sentimiento con otros. Las mujeres son cuidadoras del legado de sus ancestros y ancestras, transmitiendo no solo habilidades prácticas, sino también afectos, valores, significados y formas de comprender y relacionarse con el mundo.
Los saberes tradicionales no son estáticos y requieren una constante transformación. Al explorar y estudiar sus trayectos, se adquiere una comprensión más profunda de las relaciones socioculturales que se tejen en las complejidades de un territorio, y de cómo se ha territorializado un espacio. Esto permite apreciar la diferencia y la pluralidad, fomentar el respeto hacia las tradiciones y valorar las contribuciones de diferentes grupos sociales, en este caso las comunidades rurales, en la construcción de las realidades. Conocer cómo se han desarrollado estas prácticas culturales contribuye a la conciencia sobre su proceso de adaptación a lo largo del tiempo, así como sobre sus significados y relevancia en la actualidad.
En cuanto a la experiencia práctica, se reconoce la constitución de afectos en relación con los espacios, herramientas y productos vinculados al ejercicio de saberes tradicionales. En torno a estos, se originan espacios de cuidado y encuentro con los demás, donde su materialidad va más allá de lo que podemos ver, oler, tocar o degustar, y transciende al evocar recuerdos, contar historias y mediar afectos. Son dispositivos afectivos, comunicativos y de la memoria.
Finalmente, las interacciones sociales evidencian la agencia por parte de las mujeres rurales para mantener sus prácticas a través de procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten su transmisión y movilización de generación en generación, en su mayoría dentro de sus propias familias. Esto devela la resistencia y la reexistencia que han mantenido en sus territorios al posibilitar propósitos de vida para las poblaciones más jóvenes, futurizando la vida rural. Esta práctica se presenta como una forma emancipadora frente a un sistema moderno capitalista y aporta comprensiones contextuales de otras formas de relacionarse con el mundo de la vida, como el “buen vivir” y la “vida lenta”.
Tanto la palabra saber como las palabras sabio, sabedor y sabiduría comparten la misma raíz etimológica que sabroso y saborear: sapere. Esto permite relacionar los saberes tradicionales con otras maneras de ver la existencia y el mundo de la vida, como se manifiesta en el municipio de Pijao con respecto al “buen vivir” y al “vivir lento”. Hablar de saberes es, entonces, hablar de saborear un proceso, de tomarse el tiempo necesario para activar la conciencia sobre un actuar, pensar y sentir comunitarios. Es reducir la velocidad del mundo moderno, que pone la explotación, la exclusión y la muerte en el centro de sus lógicas. Tanto los saberes tradicionales como el “buen vivir” hacen referencia al cuidado de la vida y el te- rritorio, al establecimiento de vínculos afectivos con los demás y con el entorno, lo humano y lo no humano. Vivir bien, vivir bonito, vivir sabroso, vivir rico o buen vivir es vivir feliz, vivir en paz; pero, ante todo, es VIVIR.
Referencias
Accornero, M. (2015). Manifestaciones artísticas en los pueblos indígenas de América. Editorial Brujas. https://www.digitaliapublishing.com/a/41804/manifestaciones-artisticas-en-los-pueblos-indigenas-de-america
Albán Achinte, A. (2013). Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos. En C. Walsh (ed.), Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I (pp. 202-468). Ediciones Abya-Yala.
Arráez, M., Calles, J. y Moreno de Tovar, L. (2006). La hermenéutica: una actividad interpretativa. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 7(2), 171-181. https://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf
Barrera Erreyes, H. M., Abril Flores, J. F. y Suárez Lezcano, J. (2021). Pamatug: identidad cultural, oralidad y escritura. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. https://repositorio.puce.edu.ec/items/24e5e3b0-9014-4ccc- 85cc-ecab550e2ea5
Bello Tocancipá, A. C. y Aranguren Romero, J. P. (2020). Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano. H-ART. Revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte, 6, 181-204. https://doi.org/10.25025/ hart06.2020.10
Bello Zamora, A. G. y Calderón Castañeda, E. J. (2018). Procesos de territorialización de mujeres rurales pertenecientes a la Asociación de Trabajadores Campesinos de Viotá-Cundinamarca, durante el II periodo de 2017 y I periodo de 2018 [tesis de pregrado, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca]. Repositorio Digital. https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3724
Castaño-Aguirre, C. A., Baracaldo-Silva, P., Bravo-Arcos, A. M., Arbeláez-Caro, J. S., Ocampo-Fernández, J. y Pineda-López, O. L. (2021). Territorio y territorialización: una mirada al vínculo emocional con el lugar habitado a través de las cartografías sociales. Revista Guillermo de Ockham, 19(2), 201-217. https://doi.org/10.21500/22563202.5296
Chávez Plazas, Y. A., Camacho Kurmen, J. E. y Ramírez Mahecha, M. L. (2021). Diálogo de saberes como dispositivo de empoderamiento en mujeres rurales. Una experiencia de cultivo, producción y comercialización de plantas aromáticas. Tabula Rasa, 37, 303-321. https://doi.org/10.25058/20112742.n37.14
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México. (2017). Conocimiento tradicional asociado a los recursos biológicos (Cuaderno de Divulgación 1). CONABIO-GIZ. https://www.bivica.org/files/recursos-biologicos.pdf
De Carvalho, J. J. y Flórez Flórez, J. (2014). Encuentro de saberes: proyecto para decolonizar el conocimiento universitario eurocéntrico. Nómadas, 41, 131-147. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105133774009
De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur. Clacso y Siglo XXI Editores.
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014). Misión para la transformación del campo. Informe de definición de categorías de ruralidad. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/Definicion%20Categor%C3%ADas%20de%20Ruralidad.pdf
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2017, 13 de octubre). Beneficios tributarios para empresas que inviertan en 344 municipios afectados por el conflicto. DNP. https://2022.dnp.gov.co/Paginas/Beneficios-tributarios-para-em- presas-que-inviertan-en-344-municipios-afectados-por-el-conflicto.aspx
Duran Salvadó, N. (2018). Conversando con Rita Segato. IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales en Género, 1-5. https://casavoladora.files.wordpress.com/2018/05/conversando_con_rita.pdf
Escobar, A. (2017). Autonomía y diseño: la realización de lo comunal. Tinta Limón.
García García, J. J. (2019). Paisaje, lugar y territorio: conceptualizaciones para recuperar el genius-loci. Revista Ciudades, Estados y Política, 6(3), 17-25. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/84045
Gómez Rico, L. y Ibarra Vallejos, I. (2020). Educación a escala humana desde artes, oficios y saberes locales en São Gonçalo Beira Rio Sao (Brasil) y el programa Trawun (Chile). Polis, Revista Latinoamericana, 56, 54-71. https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2020-N56-1522
Jiménez Inchima, I. I. (2018). Vivir bien, buen vivir, vivir bueno, vivir sabroso y vivir rico: sentidos otros de vida en diálogo y ruptura con la calidad de vida. Una mirada desde experiencias de economía solidaria, Medellín, 2012-2016 [tesis doctoral, Universidad de Antioquia]. Repositorio Universitario. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/9487
López-Gutiérrez, B. N., Pérez-Escandón, B. E. y Villavicencio Nieto, M. Á. (2014). Aprovechamiento sostenible y conservación de plantas medicinales en Cantarranas, Huehuetla, Hidalgo, México, como un medio para mejorar la calidad de vida en la comunidad. Botanical Sciences, 92(3), 389-404. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex- t&pid=S2007-42982014000300006
Muñoz Rojas, T. M., Giraldo Builes, J. y López Gómez, M. del S. (2019). Mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales: el caso de Colombia. Revista Derecho del Estado, 43, 235-264. https://doi.org/10.18601/01229893.n43.09
Nieto-Terán, Y. A. (2016). Representaciones de la vida rural: una comprensión de lo ambiental desde la cotidianidad. Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería, 4(1), 2-10. https://doi.org/10.15649/2346030x.382
Olaya-García, B., Delgado Ramos, G. C., Olivieri, F., De Lara Martínez, F. y Mase- ra Cerutti, O. (2022). Vivienda ecotecnológica básica para zonas rurales: una revisión de literatura. Academia XXII, 13(26), 114-153. https://doi.org/10.22201/fa.2007252xp.2022.26.84149
Pineda Pinzón, E. C. (2014). Los derechos colectivos y la protección de los conocimientos tradicionales asociados a semillas. Un debate bioético en Colombia. En CLACSO (ed.), Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual (pp. 47-82). CLACSO.
Rodríguez Valbuena, D. (2010). Territorio y territorialidad. Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la geografía. Uni-Pluriversidad, 10(3), 90-100. https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/9582/8822
Rodríguez-Garcés, C. R., Muñoz-Soto, J. y Padilla-Fuentes, G. (2018). La reconfiguración del mapa de la pobreza multidimensional en Chile: un análisis comparativo de las carencias y brechas en los hogares rurales. Civilizar, 18(35), 53-72. https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a05
Romero Vergara, M. D. (2017). Territorialidad y familia entre las sociedades negras del Sur del Valle del Río Cauca. Universidad del Valle.
Sánchez Contreras, C. A. (2020). Identidad Territorial: Las Prácticas Culturales y la Territorialidad en los Discursos de Identidad en los Indígenas Kankuamo del Departamento del Cesar [tesis doctoral, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. Repositorio Institucional UPTC. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/8982/Identidad_territorial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sistema de Información Cultural del Quindío. (s. f.). Pijao. Gobernación del Quindío. https://quindio.gov.co/pijao
Valladares, L. y Olivé, L. (2015). ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Apuntes epistemológicos para la interculturalidad. Cultura y Representaciones Sociales, 10(19), 61-101. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102015000200003&lng=es&nrm=iso
Referencias
Accornero, M. (2015). Manifestaciones artísticas en los pueblos indígenas de América. Editorial Brujas. https://www.digitaliapublishing.com/a/41804/manifestaciones-artisticas-en-los-pueblos-indigenas-de-america
Albán Achinte, A. (2013). Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos. En C. Walsh (ed.), Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I (pp. 202-468). Ediciones Abya-Yala.
Arráez, M., Calles, J. y Moreno de Tovar, L. (2006). La hermenéutica: una actividad interpretativa. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 7(2), 171 181. https://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf
Barrera Erreyes, H. M., Abril Flores, J. F. y Suárez Lezcano, J. (2021). Pamatug: identidad cultural, oralidad y escritura. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. https://repositorio.puce.edu.ec/items/24e5e3b0-9014-4ccc85cc-ecab550e2ea5
Bello Tocancipá, A. C. y Aranguren Romero, J. P. (2020). Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano. h-art. Revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte, 6, 181-204. https://doi.org/10.25025/hart06.2020.10
Bello Zamora, A. G. y Calderón Castañeda, E. J. (2018). Procesos de territorialización de mujeres rurales pertenecientes a la Asociación de Trabajadores Campesinos de Viotá-Cundinamarca, durante el II periodo de 2017 y I periodo de 2018 [tesis de pregrado, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca]. Repositorio Digital. https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3724
Castaño-Aguirre, C. A., Baracaldo-Silva, P., Bravo-Arcos, A. M., Arbeláez-Caro, J. S., Ocampo-Fernández, J. y Pineda-López, O. L. (2021). Territorio y territorialización: una mirada al vínculo emocional con el lugar habitado a través de las cartografías sociales. Revista Guillermo de Ockham, 19(2), 201-217. https://doi.org/10.21500/22563202.5296
Chávez Plazas, Y. A., Camacho Kurmen, J. E. y Ramírez Mahecha, M. L. (2021). Diálogo de saberes como dispositivo de empoderamiento en mujeres rurales. Una experiencia de cultivo, producción y comercialización de plantas aromáticas. Tabula Rasa, 37, 303-321. https://doi.org/10.25058/20112742.n37.14
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México. (2017). Conocimiento tradicional asociado a los recursos biológicos (Cuaderno de Divulgación 1). CONABIO-GIZ. https://www.bivica.org/files/recursos-biologicos.pdf
De Carvalho, J. J. y Flórez Flórez, J. (2014). Encuentro de saberes: proyecto para decolonizar el conocimiento universitario eurocéntrico. Nómadas, 41, 131-147. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105133774009
De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur. Clacso y Siglo XXI Editores. Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014). Misión para la transformación del campo. Informe de definición de categorías de ruralidad. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/Definicion%20Categor%C3%ADas%20de%20Ruralidad.pdf
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2017, 13 de octubre). Beneficios tributarios para empresas que inviertan en 344 municipios afectados por el conflicto. DNP. https://2022.dnp.gov.co/Paginas/Beneficios-tributarios-para-empresas-que-inviertan-en-344-municipios-afectados-por-el-conflicto.aspx
Duran Salvadó, N. (2018). Conversando con Rita Segato. IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales en Género, 1-5. https://casavoladora.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/conversando_con_rita.pdf
Escobar, A. (2017). Autonomía y diseño: la realización de lo comunal. Tinta Limón.
García García, J. J. (2019). Paisaje, lugar y territorio: conceptualizaciones para recuperar el genius-loci. Revista Ciudades, Estados y Política, 6(3), 17-25. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/84045 DOI: https://doi.org/10.15446/cep.v6n3.84045
Gómez Rico, L. y Ibarra Vallejos, I. (2020). Educación a escala humana desde artes, oficios y saberes locales en São Gonçalo Beira Rio Sao (Brasil) y el programa Trawun (Chile). Polis, Revista Latinoamericana, 56, 54-71. https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2020-N56-1522
Jiménez Inchima, I. I. (2018). Vivir bien, buen vivir, vivir bueno, vivir sabroso y vivir rico: sentidos otros de vida en diálogo y ruptura con la calidad de vida. Una mirada desde experiencias de economía solidaria, Medellín, 2012-2016 [tesis doctoral, Universidad de Antioquia]. Repositorio Universitario. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/9487
López-Gutiérrez, B. N., Pérez-Escandón, B. E. y Villavicencio Nieto, M. Á. (2014). Aprovechamiento sostenible y conservación de plantas medicina les en Cantarranas, Huehuetla, Hidalgo, México, como un medio para mejorar la calidad de vida en la comunidad. Botanical Sciences, 92(3), 389-404. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-42982014000300006 DOI: https://doi.org/10.17129/botsci.106
Muñoz Rojas, T. M., Giraldo Builes, J. y López Gómez, M. del S. (2019). Mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales: el caso de Colombia. Revista Derecho del Estado, 43, 235-264. https://doi.org/10.18601/01229893.n43.09
Nieto-Terán, Y. A. (2016). Representaciones de la vida rural: una comprensión de lo ambiental desde la cotidianidad. Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería, 4(1), 2-10. https://doi.org/10.15649/2346030x.382
Olaya-García, B., Delgado Ramos, G. C., Olivieri, F., De Lara Martínez, F. y Mase ra Cerutti, O. (2022). Vivienda ecotecnológica básica para zonas rurales: una revisión de literatura. Academia XXII, 13(26), 114-153. https://doi.org/10.22201/fa.2007252xp.2022.26.84149
Pineda Pinzón, E. C. (2014). Los derechos colectivos y la protección de los conocimientos tradicionales asociados a semillas. Un debate bioético en Colombia. En CLACSO (ed.), Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual (pp. 47-82). CLACSO.
Rodríguez Valbuena, D. (2010). Territorio y territorialidad. Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la geografía. Uni-Pluriversidad, 10(3), 90-100. https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/9582/8822
Rodríguez-Garcés, C. R., Muñoz-Soto, J. y Padilla-Fuentes, G. (2018). La reconfiguración del mapa de la pobreza multidimensional en Chile: un análisis comparativo de las carencias y brechas en los hogares rurales. Civilizar, 18(35), 53-72. https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a05
Romero Vergara, M. D. (2017). Territorialidad y familia entre las sociedades negras del Sur del Valle del Río Cauca. Universidad del Valle. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1n35f75
Sánchez Contreras, C. A. (2020). Identidad Territorial: Las Prácticas Culturales y la Territorialidad en los Discursos de Identidad en los Indígenas Kankuamo del Departamento del Cesar [tesis doctoral, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. Repositorio Institucional UPTC. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/8982/Identidad_territorial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sistema de Información Cultural del Quindío. (s. f.). Pijao. Gobernación del Quindío. https://quindio.gov.co/pijao
Valladares, L. y Olivé, L. (2015). ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Apuntes epistemológicos para la interculturalidad. Cultura y Representaciones Sociales, 10(19), 61-101. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102015000200003&lng=es&nrm=iso
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2024 Carlos Alberto Castaño Aguirre , Danna Aime Hernández-Francisco, Raúl Ernesto Narváez-Urbano, Daniela Michel Patiño-Jiménez, Carmelo Santos-Martínez

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.