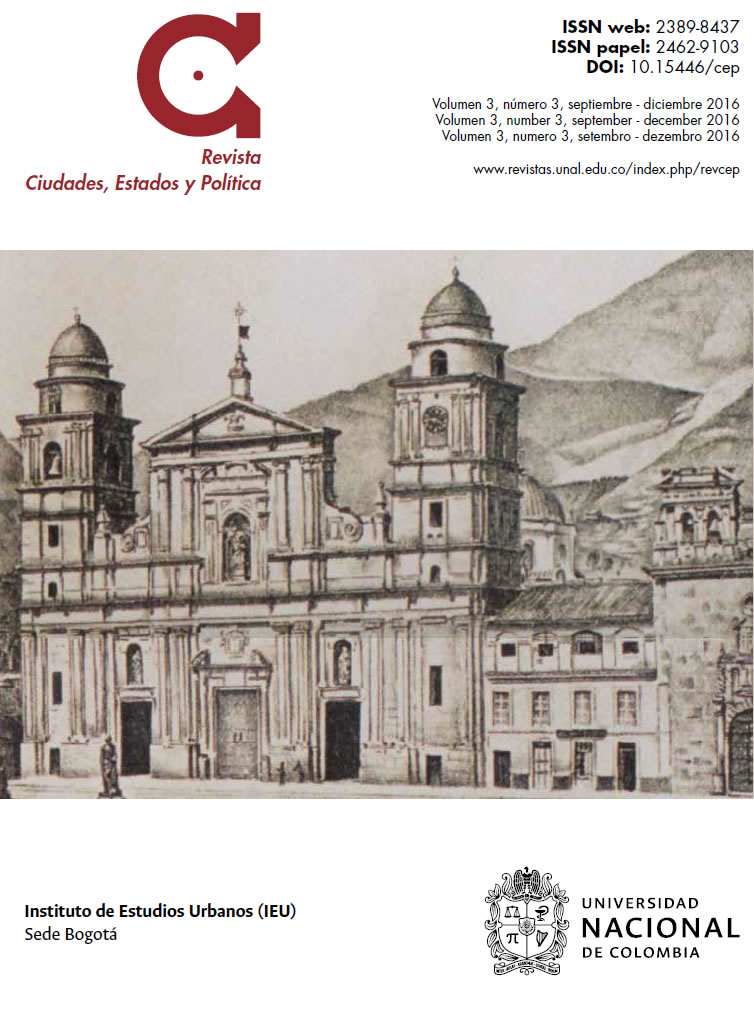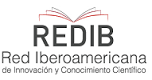Alimentos para la ciudad. Historia de la agricultura colombiana. (2015)
Food for the city. History of Colombian agriculture
Alimento para a cidade. História da agricultura colombiana
Palabras clave:
Estudios urbanos, Historia urbana, Agricultura (es)Estudos urbanos, História urbana, Agricultura (pt)
Urban studies, Urban history, Farming (en)
Alimentos para la ciudad. Historia
de la agricultura colombiana. (2015). Fabio Zambrano Pantoja. Bogotá. Editorial
Planeta. p. 256. ISBN 9789587752021
Daniela
García Mora Abogada y candidata a Magíster en Seguridad y
Defensa Nacionales, de la Escuela Superior de Guerra. Investigadora de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Instituto de Estudios Urbanos,
IEU, Colombia. Correo electrónico: dangarciamor@unal.edu.co
El
presente libro de investigación, cuyo autor es Fabio Zambrano Pantoja,
representa entre sus obras en este caso, un acucioso estudio sobre historia,
esta vez, de la agricultura colombiana, donde analiza las transformaciones que
han experimentado los alimentos en el país, desde la influencia ejercida por la
dominación española hasta la actualidad.
Es
así como introduce el texto, explicando el control que Europa impuso en el intercambio colombino y el impacto que
este tuvo en el aumento de la producción de alimentos, dado el incremento de la
oferta que devino por la creación de nuevas fronteras agrícolas, generando un
imperialismo gastronómico que, a futuro, determinaría el desarrollo de la agricultura
colombiana, marcado por avances agrícolas notorios, así como por la dislocación
entre el campo y la ciudad, y el crecimiento urbano.
En
el primer capítulo, que enfatiza en la herencia colonial, el autor analiza el
impacto de las sociedades sedentarias establecidas en los altiplanos andinos
que, dadas las discontinuidades cordilleranas, dificultaban el intercambio de
alimentos, situación que impulsó el desarrollo de diferentes sistemas agrícolas
fundamentales para el establecimiento de la sociedad. Tal desarrollo estuvo
determinado por los avances del sector industrial y por el conocimiento de la
agricultura europea que marcaría la pauta de la evolución de la agricultura en
Colombia.
En
este sentido, para Zambrano Pantoja “estas transformaciones en la producción y
distribución de los alimentos posibilitaron el crecimiento de la población
urbana, y, a su vez, este proceso de urbanización hizo posible la revolución
agraria” (Zambrano, 2015, p. 31), la cual ofreció nuevos espacios para la
difusión de las ideas modernas y para el desarrollo de la agricultura destinada
a la exportación.
Refiriéndose
entonces a la modernización de la agricultura, se mencionan los efectos
negativos de la guerra de independencia, por el fallecimiento de los grandes
pensadores ilustrados, quienes proponían cambios en las condiciones de
producción, en la leva de 66 la mano de obra, en la destrucción de la riqueza
acumulada y en el repoblamiento de los centros urbanos, como efecto de la
guerra. Estas fueron situaciones que postraron al sector agrario y que llevaron
al Estado a buscar alternativas como la exención en el pago de los impuestos de
las plantaciones, el fomento de la agricultura y los préstamos para salir de la
crisis. Tales medidas no fueron del todo efectivas, por cuanto solo se lograría
un cambio de panorama con la agroexportación, a partir de 1850.
Por
lo anterior, son las exportaciones y los mercados mundiales los que imponen las
transformaciones agrarias. Dicho esto, en el camino de la modernización que ha
recorrido Colombia, con tránsito lento durante el siglo XIX y en aceleración
constante durante el siglo XX, para el autor la agricultura ha respondido a las
exigencias que las transformaciones le han impuesto, generando cambios
positivos y un nexo cada vez más fuerte entre esta y la industria. Finalmente,
Zambrano reconoce en este capítulo que el eje del desarrollo continúa siendo
andino, como lo fue durante el periodo colonial, alejado cada vez más de las
economías agrarias exportadoras que se ubican en los puertos marítimos; afirma
también que los diferentes esfuerzos por modernizar la agricultura se han
estrellado con la realidad de un mercado interno fragmentado, en donde cada
centro urbano tiene un estrecho contacto con su propio entorno rural.
En
el segundo capítulo, el autor relata cómo las crisis del mercado mundial se
convierten en motor del desarrollo económico, generando impactos positivos en
la Nueva Granada a partir de 1850, anunciando el cambio en una economía
exportadora que se inicia con el tabaco, pero muy pronto entra en una profunda
crisis, dadas las recurrentes guerras civiles que conllevan a una crisis
económica, social y del modelo de Estado, generando inestabilidad en todos los
sectores de la sociedad.
Lo
anterior impulsó la creación de la Sociedad de los Agricultores Colombianos, en
1871, que emergió ante el lento progreso de la agricultura de mercado, un
aspecto que estaba muy diferenciado en el espacio nacional. Para 1887, la
modernización agraria empezaba a generar dos brechas tecnológicas: La primera,
por los avances de la agricultura en Europa, Estados Unidos y algunos países de
América Latina, en donde los efectos de la mecanización del campo, la
especialización de los cultivos, la aplicación de los abonos y el desarrollo de
innovaciones tecnológicas transformaban radicalmente la agricultura y las
relaciones campo-ciudad; y la segunda, entre la agricultura de la Sabana y la
del resto del campo colombiano.
Ante
esta situación se dan en Colombia significativos cambios institucionales que
demuestran el apoyo del Estado frente a una agricultura contemporánea que daba
paso a la asociación, la comunicación de las nuevas tecnologías y la enseñanza
de la agronomía en las instituciones pedagógicas, las cuales, de manera visionaria,
trazan el camino para el posterior desarrollo de la política estatal.
El
autor aborda, en el tercer capítulo, las innovaciones de la agricultura,
explicando cómo, si bien con el tabaco se inició la agricultura de exportación,
este no introdujo cambios tecnológicos. Ante este hecho, fue el cultivo de café
el responsable de las mayores transformaciones económicas y sociales del país,
gracias a que sus exportaciones trajeron como resultado un sostenido proceso de
modernización nacional que, aunque no impulsó directamente el desarrollo de
técnicas modernas en el cultivo, sí exigió procesos industriales en su
beneficio. Así, se logró que esta primera expansión cafetera, que abarcó de
1864 a 1900, estuviera acompañada de una expansión de la ganadería, la ceba,
los cultivos de caña, el maíz, la yuca, el plátano y el levante de mulas.
También se dio la evolución de los caminos empedrados, la consolidación de la
navegación y la construcción de algunos ferrocarriles.
En
consecuencia, ante la crisis que produce la guerra de los Mil Días, se da en
1904 la creación de la Sociedad de Productores de Café, con el propósito de
tratar los problemas relacionados con el cultivo, el beneficio y la exportación
del grano. Dicha creación ayuda al país a sobreponerse frente a la crisis y a
iniciar, rápidamente, una etapa de transformación en donde Colombia se
consolida como uno de los mayores exportadores mundiales de café suave. Y
aunque para ese entonces se había producido un traslado del cultivo de café de
Cundinamarca a la región antioqueña, lo cierto es que, según Zambrano, el peso
de Cundinamarca como centro de la agricultura nacional se remonta a la Colonia
y constituye una de las grandes continuidades históricas de Colombia.
En
este sentido, el autor es claro en mencionar que:
El
proceso de urbanización que vivió el país en ningún momento se detuvo por causa
de las ineficiencias del sector agrario: si bien hubo tropiezos en algunos
sectores, y destiempo entre los ritmos de este fenómeno de urbanización y de
las demandas de la industria, fueron más los encuentros que los desencuentros
en las relaciones entre lo rural y lo urbano (Zambrano, 2015, p.93).
De
otro lado, se realiza un análisis de las dinámicas de los diferentes productos
agrícolas; se menciona cómo, durante los siglos XIX y XX, el banano se
convirtió en el éxito exportador del Caribe, pero fue la Segunda Guerra Mundial
y la plaga de la sigatoka la que hizo que las exportaciones cayeran, que este
entrara en una profunda crisis y no alcanzara los niveles de producción
obtenidos en décadas anteriores.
Respecto
a la caña de azúcar, el autor indica cómo, a finales del siglo XIX, esta era
liderada por dos focos dulceros, ubicados en Zapatoca, Santander y Chaguaní,
Cundinamarca. Para esta época aún no se refinaba el azúcar, lo cual cambió con
la fundación de los ingenios azucareros en Palmira y Cartagena, los cuales
empezaron a surtir parte de los mercados internos, compitiendo con los pequeños
productores.
La
producción de arroz, por otra parte, no era suficiente dado que recurría a las
importaciones. Sin embargo, a partir de 1916, la oferta interna se incrementa y
se inicia la sustitución del arroz importado. El cacao no tuvo la misma suerte,
puesto que desde mediados del siglo XIX empezó a mostrar síntomas de agotamiento,
hasta desaparecer en varios lugares, al igual que el trigo, que no logró
abastecer la creciente demanda, razón por la cual las importaciones de harina
norteamericanas se convirtieron en una práctica común para la época. No
obstante, la crisis de los años treinta –y con ella la Ley de emergencia, que
incentivaba la producción– salvó a los cultivadores de trigo, como a toda la
agricultura.
Finalmente,
respecto al tabaco, el autor reconoce que, si bien este inauguró la agricultura
de exportación colombiana en 1850, no logró resistir la competencia de las
plantaciones del sudeste asiático y nunca más se recuperó. Una situación
diferente a la ocurrida con el algodón, que también bajó su producción por la
instalación de nuevos telares y el impulso de la industrialización, pero que
con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y el cierre de las importaciones,
obligó a las textileras a consumir el algodón
nacional, y en general, abrió la puerta al abastecimiento interno, tanto de
alimentos como de productos industriales.
En
el cuarto capítulo, Zambrano enlista los cultivos permanentes como base de la
nueva agricultura, los cuales tomaron fuerza en los primeros años de la
postguerra y mostraron resultados notables hasta los años ochenta, cuando la
existencia de un mercado nacional unificado incrementó la variedad de la oferta
de productos alimenticios. Esto, dado el aumento de la vida urbana, impactó
positivamente el campo.
Por
esto, se afirma en el libro que “en la segunda mitad del siglo XX en Colombia
lo que se encuentra es una mayor oferta de alimentos de mejor calidad,
acompañada de cambios tecnológicos tanto para su producción como para su
comercialización y cuya consecuencia directa fue la reducción de los precios”
(Zambrano, 2015, p. 120). Es así como se establece una política tecnológica
dirigida a la importación y distribución de semillas, al suministro de insumos
y maquinarias, y a la educación e investigación agrícola, para acelerar el
proceso de modernización de la agricultura en algunas partes del territorio nacional.
Lo anterior se evidencia, particularmente, en la agricultura comercial, la cual
logra importantes transformaciones en cuanto a producción y productividad.
Dicho
esto, el autor resalta una vez más el impacto del café como cultivo de mayor
importancia estructural, que pasó por un buen momento en las décadas del
sesenta y del setenta, y que si bien experimentó
decaimiento, como la mayoría de alimentos, por el sorpresivo exceso en la
oferta que saturó el mercado mundial y que produjo la caída brusca de los
precios internacionales del grano, logró sobreponerse, tras poner a prueba la
industria cafetera.
Frente
a la evolución del cultivo de la palma de aceite, de otro lado, se reconoce que
el uso industrial de esta es relativamente tardío en Colombia, pues solo hasta
1945 la demanda de grasas comestibles aumenta y, aún en la década de los
ochenta, la producción crece lentamente frente a las dinámicas del mercado,
tomando impulso en el siglo XXI, cuando surgen nuevos elementos que dinamizan
promisoriamente esta industria.
Después
de la crisis derivada de la Segunda Guerra Mundial, el banano, por su parte, se
convirtió en el motor de despegue del desarrollo del Urabá, durante los años
setenta, y nuevamente se vio afectado, en la década de los ochenta, por el fenómeno
de la violencia. Así mismo el azúcar, intervenido por una lucha de precios
entre los diferentes ingenios del país, logró la fundación de su organización
gremial, que para el siglo XXI se convertiría en la columna vertebral de toda
una región colombiana. En la actualidad, el sector azucarero es un área
industrial que produce mucho más que ese importante producto básico.
Para
Zambrano Pantoja, la panela constituye la segunda agroindustria más importante
que soporta el desarrollo, después del café, aunque sufre la crisis de 1938,
por el creciente consumo de azúcar y su no industrialización, puesto que se
basa en la producción artesanal, lo cual le abre espacio en nuevos mercados.
Bajo
la misma metodología del apartado cuatro, en el quinto capítulo del libro se
presentan los cultivos transitorios que han acompañado a la agricultura
colombiana, como sucede con el arroz que, entre 1964 y 1977, alcanzó niveles de
productividad similares a los de países avanzados en este cultivo, gracias a
los avances de la tecnificación. Algo similar ocurre con el algodón, que para
esa misma época presenta uno de los éxitos más espectaculares en la historia de
la agricultura colombiana, los cuales finalmente se ven truncados por las
acciones gubernamentales que los gravan, reducen los ingresos y dificultan el
crecimiento industrial.
De
igual forma, el autor explica la manera en que la floricultura tuvo sus inicios
y cómo hoy en día se encuentra en una etapa de profundo reacomodo; y también
habla del trigo, y de la forma como este ha triunfado en la agricultura del
país al igual que la cebada, la cual dado el proceso
de industrialización, asociado a la urbanización, tuvo impactos positivos para
la agricultura comercial y la tecnificación del cultivo.
Por
último, en el sexto capítulo del texto se aborda la modernización de los
sectores lácteo y porcícola, reconociendo que la ganadería inició lentamente su
transformación, pero poco a poco logró introducir nuevas culturas materiales
urbanas, con tecnologías modernas como la refrigeración de los alimentos. Así,
ha logrado un desarrollo notable en los últimos treinta años, merced a la
modernización que ha mejorado la calidad de los productos, como sucede en el
sector porcícola.
Finalmente,
el autor concluye afirmando que “en Colombia, la producción de alimentos ha
estado afectada por la distribución de la tierra” (Zambrano, 2015, p.227). A
actualmente persisten dos tipos de agriculturas: por una parte, la agricultura
comercial moderna y, por otra, la agricultura campesina. La agricultura
comercial, de hecho, se vio impulsada por el cierre de los mercados externos,
durante la guerra, y por el incremento de las exportaciones, dado que contó con
una política proteccionista por parte del Estado. Esto hizo que la brecha entre
la agricultura campesina y la comercial se haya mantenido hasta estos tiempos,
en un país donde el consumo es la medida de la producción.
Para
el autor, sin embargo, es discutible adelantar que los cambios mundiales
presionen transformaciones importantes en la agricultura colombiana, producto
del cambio de la ecuación mundial de los alimentos, la acelerada globalización,
el cambio climático y la urbanización.
En
definitiva, Alimentos para la ciudad.
Historia de la agricultura colombiana explica, de fondo, cómo se ha dado el
crecimiento de las ciudades y la influencia de los alimentos en la
determinación del uso del suelo, por cuanto se hace evidente cómo, desde hace
algunos años, la agricultura definía patrones demográficos de habitabilidad y,
ante su sustitución por la importación de alimentos, hoy día es el factor lo
que impulsa la migración de las personas del campo hacia la ciudad. En tal
sentido, el autor plantea a lo 70 largo de su estudio
una reflexión profunda, que ha sido poco analizada y considerada hasta el momento,
dentro de los estudios urbanos.
Referencias
Zambrano
Pantoja, F. (2015). Alimentos para la
ciudad: historia de la agricultura colombiana. Bogotá D.C.: Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá; Instituto de Estudios Urbanos, IEU.
Referencias
Zambrano Pantoja, F. (2015). Alimentos para la ciudad: historia de la agricultura colombiana. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; Instituto de Estudios Urbanos, IEU.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2016 Daniela García Mora

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.