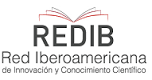Servicios esenciales en el ordenamiento territorial metropolitano. Indicador para el diagnóstico integrado en el Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina
Essential Services in Metropolitan Territorial Planning. Indicator for Integrated Diagnosis in the Metropolitan Area of Santa Fe, Argentina
Serviços essenciais no ordenamento territorial metropolitano. Indicador para o diagnóstico integrado na Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina
DOI:
https://doi.org/10.15446/cep.v9n3.98243Palabras clave:
Zona Metropolitana, calidad de vida, planificación urbana, desarrollo urbano, servicios públicos (es)metropolitan area, quality of life, urban planning, urban development, public services (en)
Área Metropolitana, qualidade de vida, planejamento urbano, desenvolvimento urbano, serviços públicos (pt)
La gestión conjunta de servicios básicos representa un desafío para las regiones que se encuentran en un proceso de integración, como las áreas metropolitanas. En el Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina, se reconocen deficiencias en el acceso de la población a los servicios esenciales relacionados a la calidad de vida. Esto se traduce en profundos desequilibrios que deben ser objeto de la ordenación territorial. Este trabajo analiza el nivel de cobertura de los servicios urbanos básicos esenciales, su relación con la estructura interna metropolitana y la dinámica demográfica en un área compuesta por 25 localidades, con 588 784 habitantes en 2010. La metodología, de corte cuantitativo, está basada en el diseño y aplicación de un índice sintético que contempla los hogares y viviendas con acceso a siete servicios básicos y el empleo de herramientas de análisis espacial. La discusión plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál es el nivel de cobertura de servicios esenciales de los distritos y radios del área de estudio y cuál fue la evolución desde 2001? ¿Cómo se vincula el nivel de servicios con la dinámica y tamaño demográfico de las localidades? ¿En qué medida se encuentran preparados los distritos más poblados y de elevado crecimiento en materia de servicios que mejoran la calidad de vida? Se identifican sectores de mayores carencias, en coincidencia con distritos de gran incremento poblacional a raíz de los procesos desconcentradores metropolitanos, a los que debería priorizarse en las políticas públicas.
The joint management of essential services represents a challenge for regions in the integration process, such as metropolitan areas. In the Metropolitan Area of Santa Fe, Argentina, there are difficulties for the population to access essential services related to the quality of life. This situation translates into profound imbalances that should be the subject of land use planning. This paper analyzes the level of coverage of essential basic urban services, their relationship with the internal metropolitan structure and demographic dynamics in an area composed of 25 localities, with 588,784 inhabitants, in 2010. In addition to spatial analysis tools, the methodology used is a quantitative approach based on a synthetic index that considers households and dwellings with access to seven essential services. The discussion raises the following questions: What is the level of basic services coverage in the districts and radios of the study area, and how has it evolved since 2001? How are the services linked to the demographic dynamics and size of the localities? To what extent are the most populated and high-growth districts prepared as for services that improve the quality of life? The sectors with the greatest shortages are identified, which coincide with districts with a large increase in population because of metropolitan deconcentrating processes that should be prioritized in public policies.
A gestão conjunta de serviços básicos representa um desafio para regiões em processo de integração, como as regiões metropolitanas. Na Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina, existem deficiências no acesso da população a serviços essenciais relacionados à qualidade de vida. Isso resulta em desequilíbrios profundos que devem ser objeto do ordenamento territorial. Este artigo analisa o nível de cobertura dos serviços urbanos básicos essenciais, sua relação com a estrutura metropolitana interna e a dinâmica demográfica em uma área composta por 25 localidades, com 588 784 habitantes em 2010. A metodologia, quantitativa, assenta no desenho e aplicação de um índice sintético que inclui agregados familiares e moradias com acesso a sete serviços básicos e na utilização de ferramentas de análise espacial. A discussão levanta as seguintes questões: qual é o nível de cobertura dos serviços essenciais dos distritos e da área de estudo e qual foi a evolução desde 2001? Como o nível de serviços está vinculado à dinâmica e ao tamanho demográfico das localidades? Até que ponto os distritos mais populosos e de maior crescimento em matéria de serviços que melhorem a qualidade de vida estão preparados? São identificados os setores com maiores deficiências, coincidindo com distritos com grande aumento populacional em decorrência dos processos de descentralização metropolitana, que devem ser priorizados nas políticas públicas.
Servicios esenciales en el ordenamiento
territorial metropolitano. Indicador para el diagnóstico integrado en el Área
Metropolitana de Santa Fe, Argentina
María Mercedes Cardoso. Doctora en Geografía de
la Universidad de Salamanca, España. Profesora asociada a la Universidad
Nacional del Litoral. Investigadora del CONICET, Argentina. Presidente del
Programa Red Latinoamericana de Estudios del Rururbano.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2252-1494 Correo electrónico:
mercecardoso@gmail.com
Néstor Javier Gómez. Doctor en Geografía de
la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Profesor titular de la
asignatura Geografía Urbana en la Universidad Nacional del Litoral.
Investigador del CONICET, Argentina. ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-9468-2772 Correo electrónico: jgomez@fhuc.unl.edu.ar
|
Recibido: 7 de septiembre de 2021 |
Aceptado: 9 de julio de 2022 |
Aprobado: 26 de noviembre de 2022 |
Resumen
La gestión conjunta de
servicios básicos representa un desafío para las regiones que se encuentran en
un proceso de integración, como las áreas metropolitanas. En el Área
Metropolitana de Santa Fe, Argentina, se reconocen deficiencias en el acceso de
la población a los servicios esenciales relacionados a la calidad de vida. Esto
se traduce en profundos desequilibrios que deben ser objeto de la ordenación
territorial. Este trabajo analiza el nivel de cobertura de los servicios
urbanos básicos esenciales, su relación con la estructura interna metropolitana
y la dinámica demográfica en un área compuesta por 25 localidades, con 588 784
habitantes en 2010. La metodología, de corte cuantitativo, está basada en el
diseño y aplicación de un índice sintético que contempla los hogares y
viviendas con acceso a siete servicios básicos y el empleo de herramientas de
análisis espacial. La discusión plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál es
el nivel de cobertura de servicios esenciales de los distritos y radios del área
de estudio y cuál fue la evolución desde 2001? ¿Cómo se vincula el nivel de
servicios con la dinámica y tamaño demográfico de las localidades? ¿En qué
medida se encuentran preparados los distritos más poblados y de elevado
crecimiento en materia de servicios que mejoran la calidad de vida? Se
identifican sectores de mayores carencias, en coincidencia con distritos de
gran incremento poblacional a raíz de los procesos desconcentradores
metropolitanos, a los que debería priorizarse en las políticas públicas.
Palabras-clave: Zona Metropolitana;
calidad de vida; planificación urbana; desarrollo urbano; servicios públicos.
Essential
Services in Metropolitan Territorial Planning. Indicator for Integrated
Diagnosis in the Metropolitan Area of Santa Fe, Argentina
Abstract
The
joint management of essential services represents a challenge for regions in
the integration process, such as metropolitan areas. In the Metropolitan Area
of Santa Fe, Argentina, there are difficulties for the population to access
essential services related to the quality of life. This situation translates
into profound imbalances that should be the subject of land use planning. This
paper analyzes the level of coverage of essential basic urban services, their
relationship with the internal metropolitan structure and demographic dynamics
in an area composed of 25 localities, with 588,784 inhabitants, in 2010. In
addition to spatial analysis tools, the methodology used is a quantitative
approach based on a synthetic index that considers households and dwellings
with access to seven essential services. The discussion raises the following
questions: What is the level of basic services coverage in the districts and
radios of the study area, and how has it evolved since 2001? How are the
services linked to the demographic dynamics and size of the localities? To what
extent are the most populated and high-growth districts prepared as for
services that improve the quality of life? The sectors with the greatest
shortages are identified, which coincide with districts with a large increase
in population because of metropolitan deconcentrating processes that should be
prioritized in public policies.
Keywords:
metropolitan area, quality of life, urban planning, urban development, public
services.
Serviços
essenciais no ordenamento territorial metropolitano. Indicador para o
diagnóstico integrado na Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina
Resumo
A
gestão conjunta de serviços básicos representa um desafio para regiões em
processo de integração, como as regiões metropolitanas. Na Área Metropolitana
de Santa Fe, Argentina, existem deficiências no acesso da população a serviços
essenciais relacionados à qualidade de vida. Isso resulta em desequilíbrios
profundos que devem ser objeto do ordenamento territorial. Este artigo analisa
o nível de cobertura dos serviços urbanos básicos essenciais, sua relação com a
estrutura metropolitana interna e a dinâmica demográfica em uma área composta
por 25 localidades, com 588 784 habitantes em 2010. A metodologia,
quantitativa, assenta no desenho e aplicação de um índice sintético que inclui
agregados familiares e moradias com acesso a sete serviços básicos e na
utilização de ferramentas de análise espacial. A discussão levanta as seguintes
questões: qual é o nível de cobertura dos serviços essenciais dos distritos e
da área de estudo e qual foi a evolução desde 2001? Como o nível de serviços
está vinculado à dinâmica e ao tamanho demográfico das localidades? Até que
ponto os distritos mais populosos e de maior crescimento em matéria de serviços
que melhorem a qualidade de vida estão preparados? São identificados os setores
com maiores deficiências, coincidindo com distritos com grande aumento
populacional em decorrência dos processos de descentralização metropolitana,
que devem ser priorizados nas políticas públicas.
Palavras-chave:
Área Metropolitana; qualidade de vida; planejamento urbano; desenvolvimento
urbano; serviços públicos.
Introducción
Las áreas metropolitanas del nuevo milenio revisten una
importancia vital como entidades de ordenación del espacio regional y
articuladoras con los ámbitos globales (Ciccolella y Mignaqui, 2009). La estrategia de las ciudades para
desarrollarse, mejorar su competitividad y ofrecer una mejora en la calidad de
vida de sus habitantes es integrarse en regiones más o menor extensas, donde es
posible la complementariedad económica, la generación conjunta de programas
productivos, sociales, de infraestructura y el acceso al financiamiento. El
fenómeno metropolitano avanza en el territorio bajo un doble patrón
identificado para el caso latinoamericano: en forma de ‘mancha de aceite’,
continuo, y otro como ‘salto de rana’, discontinuo, fragmentado (Ortis y Escolano, 2013) hacia lugares de la ciudad compacta
o de la periferia con buenas condiciones ambientales, tanto físico-naturales,
como construidas, de accesibilidad y centralidad elevada. Las tendencias del
tipo de asentamiento se orientan a una concentración (demográfica y económica)
laxa, de baja densidad, reforzando el modelo de ciudad difusa.
En América Latina, el fenómeno metropolitano presenta rasgos
singulares que lo diferencian de aquellos identificados en el ámbito europeo o
norteamericano, de donde proviene gran parte de la teoría urbanística (Elinbaum y Galland, 2019). Para Ciccolella
(2012), la ciudad latinoamericana “es híbrida o mestiza, en
razón de una serie de atributos evidentes como la yuxtaposición de
rasgos preibéricos, coloniales, agroexportadores,
industrialistas y neoliberal-posmodernos” (p. 15). Esta ciudad es resultado de
procesos sobreimpuestos sobre territorios heredados. El agregado de distintos
espacios y tiempos explica, en parte, el carácter fragmentado del territorio
metropolitano, de interés central en este artículo.
Debido a sus singularidades, se reconocen dificultades para
comprender la dinámica metropolitana en Latinoamérica. Las transformaciones que
se viven en los últimos años, tales como la proliferación de barrios cerrados, de shopping centers, la privatización de los
servicios de educación, salud y seguridad, entre otras, tienden a regenerar la
estructura y morfología metropolitana (Ciccolella,
2012).
Un área metropolitana se puede definir según una amplia gama
de perspectivas, teniendo en cuenta criterios morfológicos (contigüidad del
crecimiento urbano), estadístico-demográficos (densidad demográfica superior a
500 hab/km²), de estructura económica y social
(ciudades menores con un porcentaje de trabajo no agrícola superior al 66 %) o
funcionales (basada en la relación residencia-trabajo) (Roca Cladera, 2003). En Argentina, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC, 2003), con objetivos estadísticos, se refiere
como aglomerado al compuesto por dos o más localidades[1] o
aglomeraciones simples. Así, reciben el prefijo de “Gran” aquellos aglomerados
con al menos 100 000 habitantes. En la provincia de Santa Fe, la Ley N° 13.532 que fomenta la
creación de áreas metropolitanas y sus
entes coordinadores llama espacio metropolitano a un área geográfica continua,
generalmente perteneciente a diferentes jurisdicciones, en el que se forma una
gran aglomeración humana, que constituye un importante mercado de trabajo
suficientemente diversificado, con unas fuertes relaciones de interdependencia
entre los núcleos que la integran, y que ejerce, además una clara posición
preponderante y de dominio dentro del sistema de ciudades. Evidentemente, esta
definición recoge diferentes perspectivas —estar compuesta por unidades
administrativas distintas y poseer estrechos vínculos funcionales— y tiene como
objetivo primordial la ordenación de un territorio microrregional,
poniendo el acento en la planificación del crecimiento urbano, demográfico y
dotación de infraestructura.
Según Pujadas y Font (1998), puede reconocerse una
aproximación estratégica al concepto de área metropolitana “ligado a la
potencia demográfica, económica y social de los centros urbanos” (p. 325).
Desde este punto de vista, es posible definir las áreas metropolitanas a partir
de tres criterios: 1) la existencia de un ámbito administrativo-metropolitano,
caso en el que el área metropolitana coincide con la del ente administrativo
metropolitano; 2) la existencia de un ámbito de planificación metropolitano, en
el que la delimitación ha sido escogida por los documentos de planificación; 3)
la existencia de un ámbito estadístico y de estudio metropolitano, caso de las
SMSA (Stándar Metropolitan
Área), que representan el reconocimiento de unidades territoriales. En la
provincia de Santa Fe, Argentina, desde la sanción de la Ley Nº 13.532 de Áreas Metropolitanas, en 2016, se consolidan
los procesos de integración microrregional, dinámica
que se presenta como tendencia, además, en otros territorios argentinos y latinoamericanos.
La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, se convierte en nodo de una
región urbana funcional integrada por otras 24 localidades. El proceso de
institucionalización da inicio en 2016 con la firma del estatuto de
conformación del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe
(ECAM). En su artículo 4 se establece por objeto:
gestionar el desarrollo
conjunto de los gobiernos locales que lo conforman; buscar el bienestar social
y cultural con base en el ordenamiento territorial, el compromiso con el
ambiente, los recursos naturales y la reducción de las desigualdades; y trabajar
por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población metropolitana.
(ECAM, 2016, art. 4)
Para la consecución de tales fines, el ECAM se constituye en
un ámbito permanente de planificación, estudio, promoción y gestión de
políticas públicas, proyectos y emprendimientos compartidos a escala
metropolitana. El artículo 5 refiere a las atribuciones del ECAM, previstas por
la Ley 13.532. Con referencia a los servicios, establece la promoción de la
gestión común de servicios públicos, así como reunir, organizar y sistematizar
información sobre el área metropolitana. En cuanto a la planificación, se destaca
la producción de información de carácter metropolitano y la definición de
criterios de ordenamiento territorial.
A diferencia del Área Metropolitana de Rosario, mentora de
todo el proceso de institucionalización de áreas metropolitanas en la provincia
de Santa Fe, el Área Metropolitana de Santa Fe (AMSF) carece de un plan
estratégico único e integral; existen planes de este tipo a escala de municipio
y comuna (algunos gobiernos locales integrantes del área tienen formulados sus
planes, como Santa Fe, Santo Tomé, Llambi Campbell,
Arroyo Leyes y San Carlos Norte). Sin embargo, en el marco del Programa
Municipal de Inversiones-Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del
Interior (DAMI), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
desde 2017, se llevó adelante un proceso de definición de lineamientos
estratégicos, con la participación de profesionales de la Universidad Nacional
del Litoral y de una consultora privada (Informe ECAM, 2019). Entre las
principales demandas, es una prioridad la mejora en la provisión de servicios
urbanos básicos a la población.
Partiendo, entonces, de la creciente necesidad de una
coordinación articulada de los servicios públicos y de los problemas de gestión
que afectan a la población más allá de los límites jurisdiccionales
específicos, se reconoce que “las Áreas Metropolitanas tienen como desafío el
extender las redes de infraestructura, reducir costos socioeconómicos y mejorar
los servicios de utilidad pública” (Ley N° 13.532, 2016, art 2).
Desde 2016, en el área de estudio, el proceso de integración
metropolitana tiene un carácter voluntario. Es decir, los gobiernos locales
circundantes deciden si se incorporan al ente o no. Esta modalidad marca una
diferencia respecto de otras áreas cuya integración se fundamenta en estrechos
lazos de interdependencia funcional, contigüidad física o de las áreas de
influencia, etc. La integración se está produciendo entre localidades con
amplias disparidades en materia económica, política, demográfica, sociocultural,
infraestructural, de equipamiento. Si bien el proceso implica importantes
beneficios en diversos ámbitos, también conlleva desafíos, ya que además de
integrar capacidades, se suman dificultades, debilidades y carencias. En lo que
respecta a los servicios, el proceso de integración metropolitano en Santa Fe
se está dando en condiciones de profundas disparidades territoriales entre
localidades, que evidencian marcadas carencias y dificultades en el acceso a
los servicios urbanos básicos esenciales por parte de la población más
necesitada. En un área metropolitana de segundo nivel, como la de Santa Fe (se
trata de una metrópoli regional), la gestión de los proyectos en materia de
dotación de servicios, y de otros en general, es una de las principales
dificultades para afrontar en la planificación y su ejecución. Esto se debe a
la diversidad de pesos de los gobiernos locales en las decisiones políticas,
así como a los recursos humanos con diferentes niveles de calificación con los
que cuenta cada municipio y comuna.
La privación de servicios es un rasgo que contribuye al
fenómeno de la informalidad urbana, sumándose a las situaciones de
irregularidad en la ocupación del terreno, la tenencia de la vivienda y sus
técnicas de construcción, la inserción en el mercado laboral, entre otras. Las
carencias o deficiencias en servicios que satisfacen necesidades básicas son
cubiertos, en gran parte de los casos, con la auto provisión, incurriendo, no
solo en la ilegalidad, sino, además, en la generación de espacios de inseguridad
con altos riesgos de accidentes u otros modos de afectación a la salud (como en
el caso de las conexiones de luz ilegales, uso de leña para calefaccionar y
cocinar con propensión a los incendios o el volcado de efluentes cloacales a la
vía pública). Los extensos sectores urbanos informales se convierten en zonas
desatendidas por las autoridades, con viviendas precarias, en condiciones
insalubres e inseguras en cuanto a la ocupación del suelo. Estos se definen por
la falta de los servicios urbanos básicos (agua, saneamiento, recogida de
basuras, drenaje pluvial, alumbrado público, veredas para peatones, acceso para
los servicios de urgencia, etc.), escuelas, centros de salud, comisarías,
espacios públicos para el ocio, recreo y socialización. El espacio de la
informalidad, donde los servicios están ausentes, es la contracara del
desarrollo, entendido como el proceso de expansión de las libertades
fundamentales de las que disfrutan los individuos (Sen, 2000). Los territorios
urbanos de carencia impactan en la estructura urbana profundizando la
fragmentación, una de las seis dimensiones de la urbanización posmoderna.
La polarización socioespacial y la informalidad en América
Latina no son fenómenos nuevos, pues anteceden al neoliberalismo y a la
globalización (Segura, 2014). Estos flagelos están asociados a la desigualdad,
cuya traducción es la fragmentación urbana como un proceso resultado de
políticas o de su ausencia, no como una evolución natural. En algunos países,
indicadores como el índice de Gini evidenciarían avances en la reducción de
desigualdades (Segura, 2014). No obstante, el patrón de segregación y fragmentación
continua en la estructura urbana. En el proceso circular de producción espacial
esta situación conduce a una acentuación de las desigualdades.
La mejora de la calidad de vida general de la población es
un fin de la planificación y ordenación territorial (Ávila Orive, 1993). Los
procesos de integración metropolitana renuevan la posibilidad de avanzar hacia
un desarrollo más equitativo, de revertir la fragmentación territorial, la
marginalidad social y las condiciones de elevadas proporciones de población que
en América Latina viven en condiciones decadentes. La integración es un proceso
que abre oportunidades para el desarrollo endógeno regional y encauza el
derrotero de la ordenación territorial (Pujadas y Font, 1998).
El estudio de la calidad de vida toma como dimensión de
análisis tanto la socioeconómica, como la ambiental, incorporando entre sus
variables a los servicios domiciliarios como una arista específica. El acceso a
los servicios, como un indicador de la calidad de vida, ha sido planteado por
Garnica (2005) en un trabajo que analiza la presencia de servicios para el caso
de las 24 jurisdicciones subnacionales argentinas. En la misma línea argumental
se identifican los trabajos de Prieto (2008) y de Buzai
(2014), aplicados a las ciudades argentinas de Bahía Blanca y Luján,
respectivamente. Del análisis de trabajos de investigación, informes oficiales
argentinos (Jefatura de Gabinete de Ministerios. Presidencia de la Nación,
2018) y del contexto latinoamericano (Portes, Roberts y Grimson,
2008) surge la idea de que la cobertura de servicios en las ciudades es
deficitaria: la provisión de redes es exigua, no cubre las expansivas manchas
urbanas, convirtiéndose en un desafío para la planificación. El índice de
calidad de vida se ha vuelto un instrumento eficaz para dimensionar las
condiciones de desigualdad de la población (Velázquez y Formiga,
2008; Velázquez, Mikkelsen, Linares y Celemín, 2014).
El marco normativo de la Ley 13.532 —que, desde su
promulgación, incide en el proceso de integración del área de estudio de este
trabajo— respalda la búsqueda de elementos técnicos y científicos para
contribuir al diagnóstico del estado de la situación de los diferentes
componentes del AMSF a los que se debería dar prioridad en los futuros
proyectos de ampliación de servicios. El reconocimiento de los desequilibrios
permite redireccionar los esfuerzos de gestión. Cuando se trata de políticas
públicas se persigue el objetivo de la equidad socioespacial, encaminada a
evitar la discriminación y desigualdades entre individuos de distintos
sectores, siguiendo el criterio rawlsiano, en lo que
a servicios se refiere: mejorar al máximo la situación de los menos favorecidos
avanzando, por ejemplo, en la accesibilidad espacial.
Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar el grado
de consolidación de los servicios urbanos básicos esenciales, su relación con
la estructuración urbana del AMSF y la dinámica demográfica. La aplicación del
indicador sintético de servicios urbanos básicos esenciales (ISUBE) permite
obtener un diagnóstico de su evolución y estado de situación entre 2001 y 2010
y, de este modo, develar las condiciones del área al momento de iniciar el
proceso integrador metropolitano (2016). Con los datos relevados en el censo
nacional de 2022 (aún no disponibles) se podrá conocer la evolución e impacto
de los lineamientos estratégicos trazados a partir del estatuto de
consolidación del ECAM. Esta es la proyección del presente trabajo para el
futuro. En cuanto al área de estudio y las unidades espaciales de análisis de
datos se toman las 25 localidades que actualmente integran el ECAM del AMSF,
reuniendo 588 784 habitantes en 2010. El análisis que se lleva a cabo es de
tipo intrametropolitano, tanto a escala de radio censal
como de distrito, del estado de situación del AMSF en cuanto a cobertura de
servicios urbanos esenciales, vinculados a la calidad de vida de la población.
El análisis se focalizará en los siguientes siete servicios esenciales: 1)
hogares con agua de red; 2) hogares con desagüe de inodoro con descarga a red
pública; 3) hogares con gas de red; 4) existencia de alumbrado público (en
viviendas); 5) servicio regular de recolección de residuos (en viviendas); 6)
transporte público a 300 m (en viviendas) y 7) existencia de al menos una
cuadra pavimentada (en viviendas). Es de interés vincular los niveles de
cobertura de dichos servicios a las categorías de las localidades según montos
poblacionales y dinámicas de crecimiento demográfico entre 1991, 2001 y 2010.
La investigación plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál
es el nivel de cobertura de servicios esenciales de los distritos y radios del
área de estudio y cuál fue la evolución desde 2001? ¿Cómo se vincula el nivel
de servicios con la dinámica y tamaño demográfico de las localidades? ¿En qué
medida se encuentran preparados los distritos más poblados y de elevado
crecimiento, en materia de servicios que mejoran la calidad de vida?
En el AMSF, hace décadas, se están dando procesos de
desconcentración demográfica, desde la ciudad principal (Santa Fe) hacia los
municipios y comunas aledaños y otros más alejados, pero con gran accesibilidad
(como los de la ribera). Estos gobiernos locales que reciben más migrantes
presentan las mayores carencias en los servicios de interés, provocando un
descenso general de la calidad de vida. El reconocimiento de los desequilibrios
existentes dentro del AMSF, en materia de servicios urbanos esenciales, es el
primer paso para redireccionar los esfuerzos de gestión tendientes a
minimizarlos y contribuir a la mejora de la calidad de vida del conjunto
metropolitano.
Entre los estudios antecedentes analizados se pueden citar
los siguientes, teniendo en cuenta dos perspectivas. La primera, gira en torno
a la localización y distribución de los centros de prestación de los servicios
y su nivel de ajuste a los principios que rigen la espacialidad del fenómeno
(Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009), en tanto deben orientarse hacia los
objetivos de la ordenación del territorio. En esta vía referenciarse los
trabajos sobre: los servicios sanitarios en Resistencia, Chaco (Ramírez y
Falcón, 2014); el índice de calidad de vida socioambiental en Mar del Plata
(Zulaica y Celemín, 2008); el índice de servicios básicos esenciales para el
área metropolitana de Rosario y del distrito Santa Fe (Gómez y Cardoso, 2019) y
el modelo espacial de accesibilidad a servicios y equipamiento urbano en Ciudad
Juárez, México (Pérez Pulido y Romo Aguilar, 2019).
La otra perspectiva, encuadrada en el paradigma del nuevo
servicio público, tiene como principal objetivo el control, evaluación,
transparencia y responsabilidad en la prestación de los servicios. Focaliza el
interés en la ciudadanía, las expectativas y grado de satisfacción de los
usuarios. Estudios hechos en España por Lagares, Pereira y Jaraiz
(2015) diseñan un índice de cobertura de servicios públicos municipales que
pone en relación dimensiones de carácter objetivo, elemento estructural, con la
priorización que los ciudadanos hacen de la incidencia de los componentes
internos que definen a estos servicios, con los niveles de satisfacción; es
decir, incorporando elementos perceptivos (Lagares et al, 2015).
La contribución de la presente investigación recibe
principalmente los aportes de la primera perspectiva reseñada.
Dinámica metropolitana en América
Latina: acentuación de los desequilibrios
Las áreas metropolitanas son más que un conjunto de ciudades
cercanas interdependientes, pues tienen la posibilidad de constituirse en
instrumentos para la ordenación del espacio regional y desarticulador
de los desequilibrios existentes entre los componentes. La cohesión territorial
es uno de los principios de la ordenación del territorio. Como se mencionó en
la introducción, las metrópolis latinoamericanas están atravesando dinámicas
nuevas en este milenio.
Para las áreas metropolitanas latinoamericanas, De Mattos
(1984) asegura que los desafíos a los que se debe hacer frente son los
desequilibrios regionales y la integración económico-territorial. Tras analizar
las principales estrategias de planificación regional implementadas en este
contexto (desarrollo integrado de cuencas, polos de crecimiento, desarrollo
rural integrado, modelo neoclásico y estrategia neoliberal), De Mattos asegura
que estas han dejado como resultado un territorio fragmentado y desequilibrado.
Para Ciccolella (2012), refiriéndose a los últimos
periodos de la planificación, tanto el modelo neoliberal como la planificación
estratégica no han sido efectivas en la integración de los territorios, debido
a que permitieron el fortalecimiento de la posición del capital especulativo,
promoviendo un tipo de modernización metropolitana sin desarrollo. Estas
conclusiones abonan a la idea de que los desequilibrios y otros problemas
territoriales serios no solo se deben a la falta de planificación, sino también
a su deficiencia e ineficiencia. Según De Mattos, la aplicación de fórmulas de
otras latitudes (América del Norte y Europa) no garantizan los mismos
resultados, al contrario, muestran un desfasaje y falta de adecuación a la
realidad local.
Es preciso analizar cuáles son las principales dinámicas que
se están danto en el entorno metropolitano latinoamericano y reconocer si se
orientan a la reducción de los desequilibrios.
Un estudio que indaga sobre los principales factores de
crecimiento diferencial de las metrópolis mexicanas es el de Sobrino (2020),
para un periodo entre 1980 y 2018. El estudio arroja que las metrópolis con
mayor dinamismo son las asociadas a nodos turísticos, de frontera, receptoras
de industria maquiladora, centros manufactureros y lugares de concentración de
población intraestatal. Si bien el ritmo de las
migraciones internas ha disminuido en los últimos años, las tendencias se
mantienen. La Ciudad de México sigue siendo la urbe de mayor expulsión neta de
población (1.9 millones de habitantes entre 2000 y 2018), en beneficio de las
ciudades de su corona (Puebla, Querétaro, Toluca), los nodos turísticos,
grandes ciudades (Monterrey y Guadalajara) y las de la frontera norte.
Con el fin de interpretar las transformaciones, resulta de
interés referir a los factores de ese crecimiento diferencial de los
municipios. Dado que la “dinámica demográfica está en estrecha relación con el
crecimiento económico de un territorio o una ciudad” (Sobrino, 2020, p. 31) —y
entendiendo que el crecimiento económico consiste en el aumento en el ingreso o
la riqueza, producto de una serie de elementos como la producción de bienes y
servicios—, el aumento de bienes y servicios se traduce en un incremento de la
demanda, de los factores de producción, entre ellos, el factor trabajo. Es
decir, para este autor, el crecimiento económico se convierte en el principal
factor atractor de población, pues donde hay oferta y demanda de bienes y
servicios, hay trabajo y allí migra la población en busca de nuevas
oportunidades. Además, contribuyen al crecimiento la especialización
productiva, el aprovechamiento del capital físico e incide el tamaño
demográfico (los municipios más poblados detentan menores niveles de
crecimiento económico). El estudio concluye nombrando las variables más
relevantes del crecimiento diferencial, entre ellas la inversión privada, la
inversión pública y la movilidad de los factores de producción. Los factores de
crecimiento que motorizan los cambios en el territorio responden,
principalmente, a los intereses de los actores involucrados en el proceso de
producción espacial. Harvey (2000) describe esta mecánica que genera los
desarrollos geográficos desiguales a escala urbana y regional
Los geógrafos han desarrollados modelos de estructuras
metropolitanas para espacios latinoamericanos, donde la fragmentación es la
regla, el factor común (Buzai, 2014). En un trabajo
de Buzai (2014) se referencian los aportes de
geógrafos alemanes, entre 1976 y 1982, y norteamericanos, entre 1980 y 1999,
para finalmente explicar el modelo de ciudad fragmentada de Bordorf,
Bär y Janoschka, que sintetiza y complementa los
aportes anteriores. Estudios recientes analizan nuevos cambios en los espacios
incorporados, identificando un doble patrón: continuo, en ‘mancha de aceite’ y
otro discontinuo, ‘salto de rana’, que acentúan la fragmentación ya
preexistente. Ortiz y Escolano (2013), en un estudio sobre las transformaciones
del modelo tradicional de segregación residencial en el Gran Santiago de Chile,
encuentran que las migraciones intrametropolitanas
son selectivas, resultando una mayor proximidad física entre elementos de
distintos estratos sociales (por ejemplo, un barrio cerrado exclusivo junto a
un asentamiento irregular). Los principales procesos de transformación en las
ciudades responden a los cambios de residencia de la población, dinámica sujeta
a diversos factores. Como conclusión, el modelo de segregación se complejiza,
porque a pequeña escala parece disminuir, pero a mayor escala (de zona o
manzana) se incrementa.
Las dinámicas intrametropolitanas
reflejan el entramado de intereses y acciones de lo público, lo privado y el
ciudadano. Así, los cambios de residencia dentro de la ciudad se deben a un
conjunto variado de procesos, siendo que en un momento y lugar determinado
puede darse el predominio de algunos de ellos. Podemos citar como factores que
inciden en los cambios residenciales que configuran estos procesos: políticas
de promoción o exclusión de ciertos estratos sociales; posibilidades económicas
de los habitantes en función de sus niveles de renta; expectativas económicas y
sociales de las familias, que pueden entenderse como preferencias y gustos por
habitar ciertos espacios; formas de producción y promoción inmobiliaria;
mecanismos de producción del territorio urbano; concepciones sobre la función y
morfología, entre otros.
Los servicios y los principios que
rigen la espacialidad
Teniendo en cuenta la propiedad o su titularidad, los
servicios se pueden clasificar en públicos y privados, para los que se esperan
comportamientos territoriales distintos en función de la intencionalidad de los
agentes que los gestionan. Los privados se guían atendiendo a las fuerzas de
mercado, factores relativos a la demanda, conducta de los competidores, etc. El
árbitro de su nacimiento, localización, permanencia o desaparición es la
rentabilidad económica. En cambio, los servicios públicos, sometidos en mayor o
menor medida al control gubernamental, están más pendientes de criterios como
la accesibilidad o disponibilidad para los usuarios. A su vez, se pueden
categorizar en básicos esenciales (agua corriente, luz eléctrica, gas de red,
recolección de la basura, iluminación en espacios públicos, transporte, etc) y básicos asistenciales (educación, salud y
seguridad), según el tipo de beneficio que aporta a la población.
Los servicios y su distribución, al incidir directamente en
la organización del territorio, deben guiarse por una serie de principios,
entre los cuales, para los ‘públicos’ y ‘básicos’ resultan especialmente
relevantes en el proceso de integración metropolitano: cohesión socioterritorial, eficiencia espacial y competitividad,
calidad de vida y bienestar, sostenibilidad, equidad socioespacial y justicia
ambiental (Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009). La cohesión socioterritorial implica la conformación de estructuras en
las que las fuerzas de atracción entre las unidades sociales que lo integran
(individuos y grupos) sean de carácter positivo, intenso y retroalimentadoras,
de modo que le permita lograr las metas compartidas por dichas unidades
sociales. Se trata de un principio que posibilita cuestionar los desequilibrios
y reequilibrios intraurbanos, combatir los impulsos de disgregación o
desintegración del área metropolitana en cuestión.
La eficiencia espacial y su vinculación con la
competitividad se refiere a la relación que debe existir entre los recursos
utilizados y los resultados obtenidos. Es decir, que este principio apunta a
maximizar los logros, partiendo del hecho de que los recursos económicos del
Estado o de los agentes económicos son escasos.
La calidad de vida constituye otro principio que se vincula
positivamente a la idea de bienestar. Se define calidad de vida a una medida de
logro por parte de la población “respecto de un nivel establecido como óptimo,
teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y ambientales” (Velázquez et al,
2014, p. 12). Estos autores señalan que la calidad de vida es un concepto que
pretende captar los cambios en las formas de vida de la población en relación
con las nuevas demandas y confort.
El índice de calidad de vida representa una propuesta con
amplio recorrido teórico y operativo para dimensionar las condiciones de
desigualdad de la población. Se considera que estos son aspectos que dependen
de la escala de valores prevaleciente y, por tanto, son variables en función de
las expectativas de progreso histórico. Es por eso que
Gómez y Tarabella (2021) exponen que el concepto de
calidad de vida está contextualizado a los territorios donde se aplica. En tal
sentido, Lucero, Riviere, Mikkelsen y Sabuda (2005) señalan que este concepto no tendría alcance
universal, sino que estaría cultural y territorialmente circunscripto. Para
instrumentar el índice de calidad de vida, Velázquez et al (2014) proponen el
agrupamiento de las variables utilizadas en dos dimensiones: socioeconómica y
ambiental. La primera, alude a aspectos vinculados a educación y salud de las
personas y, además, a las condiciones de las viviendas en las cuales residen.
La dimensión ‘ambiental’ permite exponer las condiciones del hábitat donde
residen las personas y allí se considera a los ‘recursos recreativos de base
natural y social’ como así también los ‘problemas ambientales’. Autores como
Garnica (2005) incorporan el análisis de los servicios como una dimensión
específica.
Cuando se trata de políticas públicas se persigue el
objetivo de la equidad socioespacial, encaminada a evitar la discriminación y
desigualdades entre individuos de distintos sectores, mejorando al máximo la
situación de los menos favorecidos. En la búsqueda de la equidad en el reparto
real de beneficios y perjuicios que se derivan del acceso a los servicios, se
deben considerar, por un lado, la igualdad espacial (que comprende la igualdad
de oportunidades y de acceso) y la justicia territorial, que vaticina la
provisión de recursos según las necesidades y, bajo el criterio rawlsiano, mejorar al máximo la situación de los menos
favorecidos (Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009). La justicia ambiental está
relacionada no solo a la disponibilidad y distribución de estos equipamientos,
a la calidad del servicio, sino también a la facilidad de acceso y las
distancias, tiempos y costos económicos (Bosque y Maass,
1995; Linares y Ortmann, 2016).
Ortmann, 2016). En la producción
del espacio urbano, en el contexto actual capitalista, Castells (1974) y Harvey
(1973) consideran a la justicia social como instrumento de distribución justa y
equitativa. Según la teoría de la justicia social de John Rawls (1971), la
estructura (la sociedad) contiene varias posiciones sociales y los hombres
nacidos en cada una de ellas tienen diferentes expectativas de vida,
determinadas, en parte, tanto por el sistema político como por las
circunstancias económicas y sociales. De este modo, las instituciones de una
sociedad favorecen ciertas posiciones sociales frente a otras. Es a estas
desigualdades de la estructura básica de la sociedad, probablemente
inevitables, a las que deben aplicar en primera instancia los principios de la
justicia social. Rawls, inscrito en la tradición kantiana, enuncia los
principios de la justicia conforme a un procedimiento racional que va de lo
abstracto a lo concreto, de lo universal a lo particular. El universalismo rawlsiano, según Bret (2016), hace inteligible las
situaciones reales, ya que puede aplicarse a diversas situaciones del acontecer
actual y a la vez se considera una utopía positiva, porque invita al debate
público para la generación de políticas. Harvey (1973) recurre al concepto de
justicia social como medio para proponer una justicia distributiva territorial
y como mecanismo de resolución de conflictos, de división de los beneficios y
asignación de las cargas que surgen de un proceso colectivo de trabajo. ¿Qué se
distribuye y entre quienes? Soja (2014) considera a la justicia en su sentido
más amplio, en tanto hecho espacial o geográfico, además de social: libertad,
igualdad, democracia y derechos civiles. Desde esta mirada, la justicia
espacial, lejos de querer reemplazar a la noción de justicia social, busca
privilegiar el espacio como categoría de análisis válido para interpretar tanto
las condiciones que producen injusticias, como los conflictos que surgen por la
búsqueda de una mayor justicia. Soja (2016) conceptualiza a la justicia
espacial como un reparto equitativo en el espacio de los recursos socialmente
valorados, así como también las oportunidades o posibilidades de utilizarlos o
no.
Los términos justicia ambiental, justicia social, justicia
espacial y justicia territorial se encuentran emparentados en los análisis
teóricos, diferenciándose a grandes rasgos en el objetivo de su tratamiento,
así como el ámbito científico del cual provienen. El concepto de justicia
ambiental, en su etapa emergente de los años sesenta del siglo pasado, hacía
foco en la naturaleza: esta se considera el objeto de justicia. Con el
desarrollo de este concepto, se fue cargando de un mayor contenido social, trasladando
el énfasis a la dimensión distributiva de la amenidades y desventajas que los
grupos sociales presentan frente a su entorno. El concepto de justicia
territorial, acuñado en 1968, por el británico Bleddyn
Davies, se utilizó en temas de urbanismo para analizar las políticas públicas
en el reparto de los servicios, las inversiones asociadas y el nivel de
atención a las necesidades sociales. Luego, David Harvey en Social Justice
and the City lo recuperó y definió en 1973.
Definió en 1973. En la teoría geográfica crítica, una idea
consensuada es que no existe un solo proceso social que tenga lugar de manera
uniforme en el espacio. La ubicación de todo objeto o fenómeno siempre
representará una ventaja o desventaja para las personas. Esta situación puede
implicar efectos beneficiosos u opresivos y explotadores que, sostenidos en el
tiempo, se traducen en desarrollo geográficos desiguales:
Un primer paso en la
definición de una práctica política sólida que busque la justicia espacial
requiere un examen más específico de las geografías desiguales del poder y del
privilegio para determinar qué formas de injusticia espacial merecen la máxima atención.
(Soja, 2014, p.14)
Sobre la responsabilidad del Estado en este proceso, se
sostiene que “la injusticia espacial se produce de arriba hacia abajo a través
de la organización política del espacio” (Soja 2014, 61). Aquello que ocurre en
la realidad, con respecto a la distribución de los servicios, dista mucho de lo
planteado por los principios anteriormente referidos. En los espacios en
desarrollo, como los latinoamericanos, lo urbano se expande de manera difusa,
salteando territorios no valorados, con una morfología reticular, favorecida
por las vías de comunicación e infraestructuras que le sirven de ejes.
Metodología
La provincia de Santa Fe se integra de 363 gobiernos locales
(escala de distrito). Estos pueden revestir la categoría de municipio o comuna
según alcancen o no 10 000 habitantes, respectivamente (Ley N° 2756, 1986). El
municipio de Santa Fe es cabecera de una entidad
urbana de escala metropolitana, la denominada AMSF, que se encuentra conformada
por veinticinco gobiernos locales (Informe ECAM, 2019); de los cuales seis son
municipios y diecinueve son comunas. El AMSF abarca una superficie total de 5046.43
km2, aunque el área urbanizada es de 1872.32 km2 . Los censos nacionales de
población brindan la posibilidad de reunir información para el conjunto de las
unidades espaciales —gobiernos locales, radios censales, entre otras— y para
diversas unidades de relevamiento —población, hogares y viviendas—. Así, para
el relevamiento estadístico de información censal, el INDEC ha establecido la
estructura de relevamiento censal, definidas por un espacio territorial con
límites geográficos y una determinada cantidad de unidades de viviendas a
relevar. Los territorios se desagregan en fracciones censales y cada una de
ellas se descompone a su vez en radios. La fracción tiene un promedio de 5000
viviendas, mientras que el radio un promedio de 300. El radio censal es la unidad
estadística mínima cuya información es pública y se encuentra disponible
(INDEC, 2010).
El emplazamiento del área de estudio se caracteriza por un
modelado de llanura baja, con presencia de cubetas de agradación,
asociadas al paleocauce del río Paraná. Se trata de
un territorio de exposición a inundaciones por la crecida de los cuerpos de
agua que tributan al gran río, como el Salado, Laguna Setúbal y a los
anegamientos derivados de precipitaciones abundantes. El terreno bajo se encuentra
seccionado por elevaciones correspondientes a los albardones naturales y
terraplenes construidos, por donde discurren las principales rutas nacionales y
provinciales intercomunicantes (Figura 1).
Figura 1. Distritos integrantes del
Área Metropolitana de Santa Fe (AMSF).
Localización en la Provincia de Santa Fe y en la República Argentina
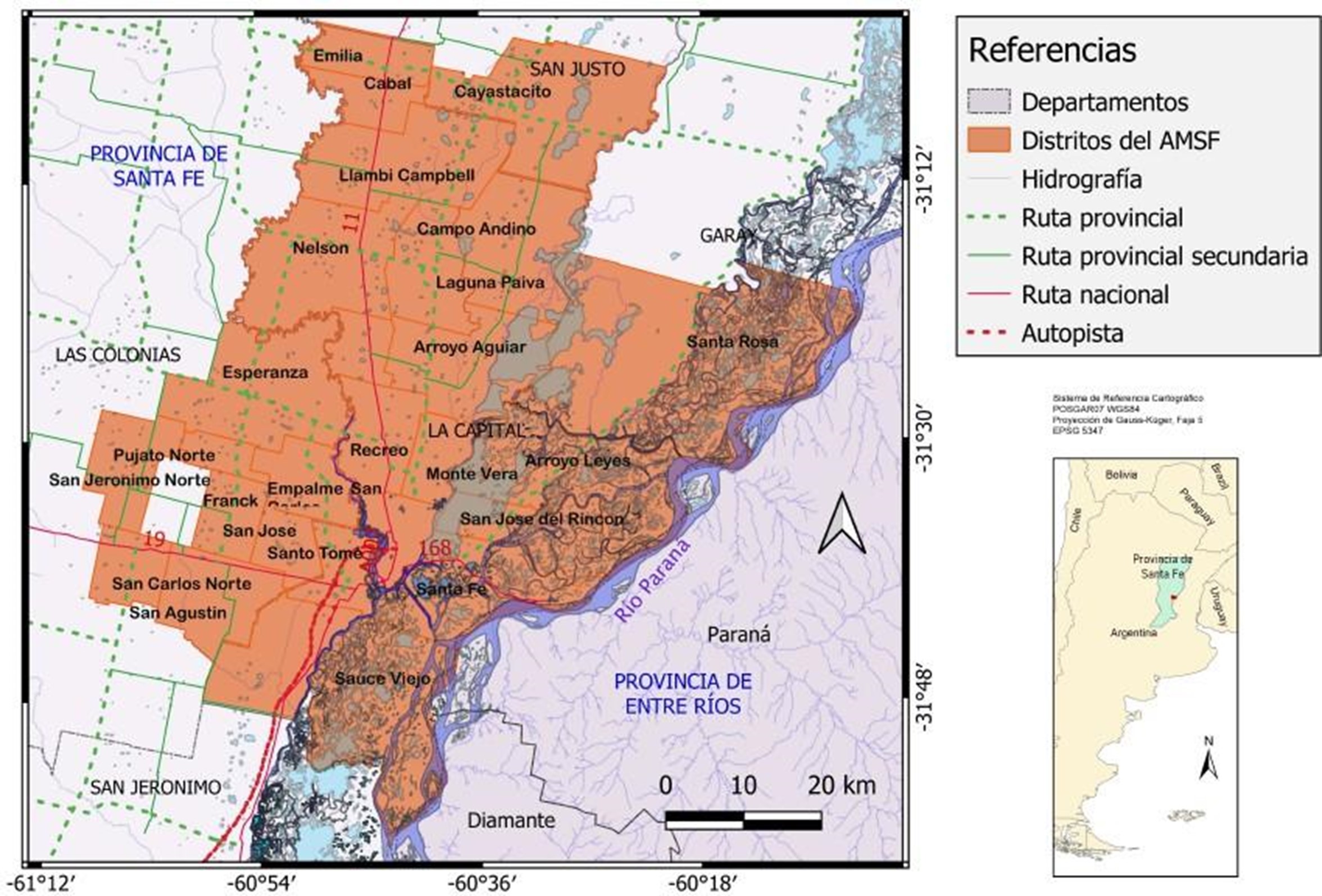
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN e IPEC (2010).
El diseño metodológico es de tipo cuantitativo, basado en un
análisis estadístico de datos de los censos y en el diseño y aplicación de un
índice sintético a partir de una selección de variables. Los datos empleados
provienen del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de los años
1991, 2001 y 2010 (INDEC), últimos censos disponibles. A través de la
utilización de sistemas de información geográfica (SIG) se realiza el análisis
espacial y la elaboración del producto cartográfico, con especial interés en el
tratamiento de la relación entre las magnitudes poblacionales de los diversos
componentes del AMSF, la dinámica demográfica y los niveles de cobertura de
servicios básicos diagnosticados.
Las variables componentes del ISUBE para cada uno de los
gobiernos locales del AMSF, tanto para el año 2001 como para el 2010, fueron
las siguientes: hogares con agua de red, hogares con desagüe de inodoro con
descarga a red pública, hogares con gas de red, existencia de alumbrado público
(en viviendas), servicio regular de recolección de residuos (en viviendas),
transporte público a 300 m (en viviendas) y existencia de al menos una cuadra
pavimentada (en viviendas).
La ponderación resultante, evidenciada en los porcentajes
que asignan diferentes pesos de cada variable en el conjunto del indicador
(tabla 1), responde a una mayor relevancia de los servicios de agua de red y
desagüe de red (en primer lugar) el gas de red (en segundo lugar) para la
contribución en la calidad de vida de las personas, frente a los demás
servicios, que inciden en menor medida.
Tabla 1. Variables, indicadores y
su ponderación en el ISUBE
|
Variables |
Indicador |
Ponderación |
|
Hogares con agua de red |
Agua |
30 % |
|
Hogares con desagüe de inodoro
con descarga a red pública |
Cloaca |
30 % |
|
Hogares con gas de red |
Gas |
20 % |
|
Existencia de alumbrado
público (en viviendas) |
Alumbrado |
5 % |
|
Servicio regular de
recolección de residuos (en viviendas) |
Residuos |
5 % |
|
Transporte público a
300 m (en viviendas) |
Transporte |
5 % |
|
Existencia de al menos
una cuadra pavimentada (en viviendas) |
Pavimento |
5 % |
Fuente: elaboración propia en
base a IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos 2001 y 2010).
El procedimiento para el cálculo del índice que se aplica en
este trabajo consta de las siguientes etapas: construcción de la matriz de
datos objetivos, con los valores absolutos de las variables; cálculo del
porcentaje respecto al total de hogares o viviendas de ese radio o distrito.
Luego, se calcula el índice Omega: procedimiento de estandarización para que
las variables sean comparables Omega= (Xi-Xm)/(XM-Xm) 100. El ISUBE es una suma ponderada de los puntajes
Omega.
A través de las herramientas del SIG se hacen
clasificaciones por cuartiles, para los índices de 2001 y 2010 a las escalas de
distrito y de 2010 para escala de radios censales (según INDEC, un radio censal
comprende alrededor de 300 viviendas, constituye la unidad estadística mínima).
Se cartografían y se analizan las distribuciones. De este modo, se identifican
sectores urbanos con diferente grado de cobertura de servicios a partir de
establecer cuatro categorías del ISUBE, según el grado de favorabilidad: ‘más
desfavorable’ (color rojo), ‘desfavorable’ (color amarillo), ‘favorable’ (color
verde claro) y ‘más favorable’ (color verde oscuro).
En lo que se refiere a la dinámica demográfica se obtienen:
1) los montos poblacionales de cada gobierno local tanto para los años 1991,
2001 y 2010; 2) las tasas de crecimiento medio anual de la población entre
1991-2001 y 2001- 2010 a fin de elaborar el producto cartográfico; 3)
clasificaciones de los gobiernos locales teniendo en cuenta seis cohortes
poblacionales, con el fin de estudiar y establecer relaciones entre la magnitud
poblacional de los distritos y el grado de cobertura de los servicios básicos.
Resultados
Índice de cobertura de servicios
urbanos básicos esenciales en los distritos del Área Metropolitana de Santa Fe
(2001 y 2010)
Con el objetivo de analizar la evolución en la cobertura de
los servicios urbanos básicos esenciales (sube) en los distritos del AMSF en
los últimos años y vincularlo a la dinámica demográfica de los distintos
gobiernos locales, se calculó el ISUBE para 2001 y 2010 (tabla 2). Estos son
últimos datos disponibles a escala de radio y distrito, a la espera de la
publicación de los datos relevados en el censo nacional de 2022. A escala de
radio censal se aplica el ISUBE para 2010 (ya que no existe esa información
para 2001 en esa mínima escala), con el fin de indagar en las diferenciaciones
al interior de cada distrito, especialmente los mayores, donde se identifican
los principales contrastes.
Tabla 2. Valores del índice de
servicios urbanos básicos esenciales por localidades del AMSF para 2001 y 2010.
|
Localidad |
ISUBE 2001 |
ISUBE 2010 |
|
Arroyo Aguiar |
27.73 |
33.64 |
|
Cabal |
9.49 |
30.28 |
|
Gob. Candioti |
38.16 |
58.27 |
|
Emilia |
35.71 |
54.75 |
|
Laguna Paiva |
46.79 |
49.30 |
|
Llambi Campbell |
42.54 |
50.95 |
|
Monte Vera |
35.54 |
42.14 |
|
Nelson |
44.62 |
51.46 |
|
Recreo |
28.52 |
37.14 |
|
Campo Andino |
19.90 |
25.18 |
|
Santa Fe |
83.05 |
81.15 |
|
Santo Tomé |
75.81 |
75.71 |
|
Sauce Viejo |
25.18 |
32.27 |
|
Arroyo Leyes |
20.36 |
16.76 |
|
San José del Rincón |
33.69 |
32.52 |
|
Empalme San Carlos |
12.22 |
15.21 |
|
Esperanza |
79.88 |
81.19 |
|
Franck |
85.99 |
95.20 |
|
Pujato Norte |
4.67 |
8.90 |
|
San Agustín |
27.99 |
33.69 |
|
San Carlos Norte |
21.68 |
39.99 |
|
San Jerónimo Norte |
81.52 |
97.20 |
|
Colonia San José |
6.95 |
8.88 |
|
Cayastacito |
30.96 |
32.59 |
|
Santa Rosa de Calchines |
31.23 |
23.85 |
|
Total/promedio |
38.01 |
44.33 |
Fuente: elaboración propia, a
partir de datos del IPEC (2001, 2010).
Otra aclaración de índole metodológica refiere a la
cartografía. Las figuras 2 y 3 representan el ISUBE a escala distrital, sin
embargo, los datos de los servicios representan el territorio urbano (a
diferencia de los mapas de población, que representan población total, urbana y
rural). Este hecho se justifica en que, al ser el área de estudio amplia y
dispersa, cartografiar el índice a escala urbana no se visualizaría.
Figura 2. Índice de cobertura de
servicios urbanos básicos esenciales, por distritos, según categorías, 2001
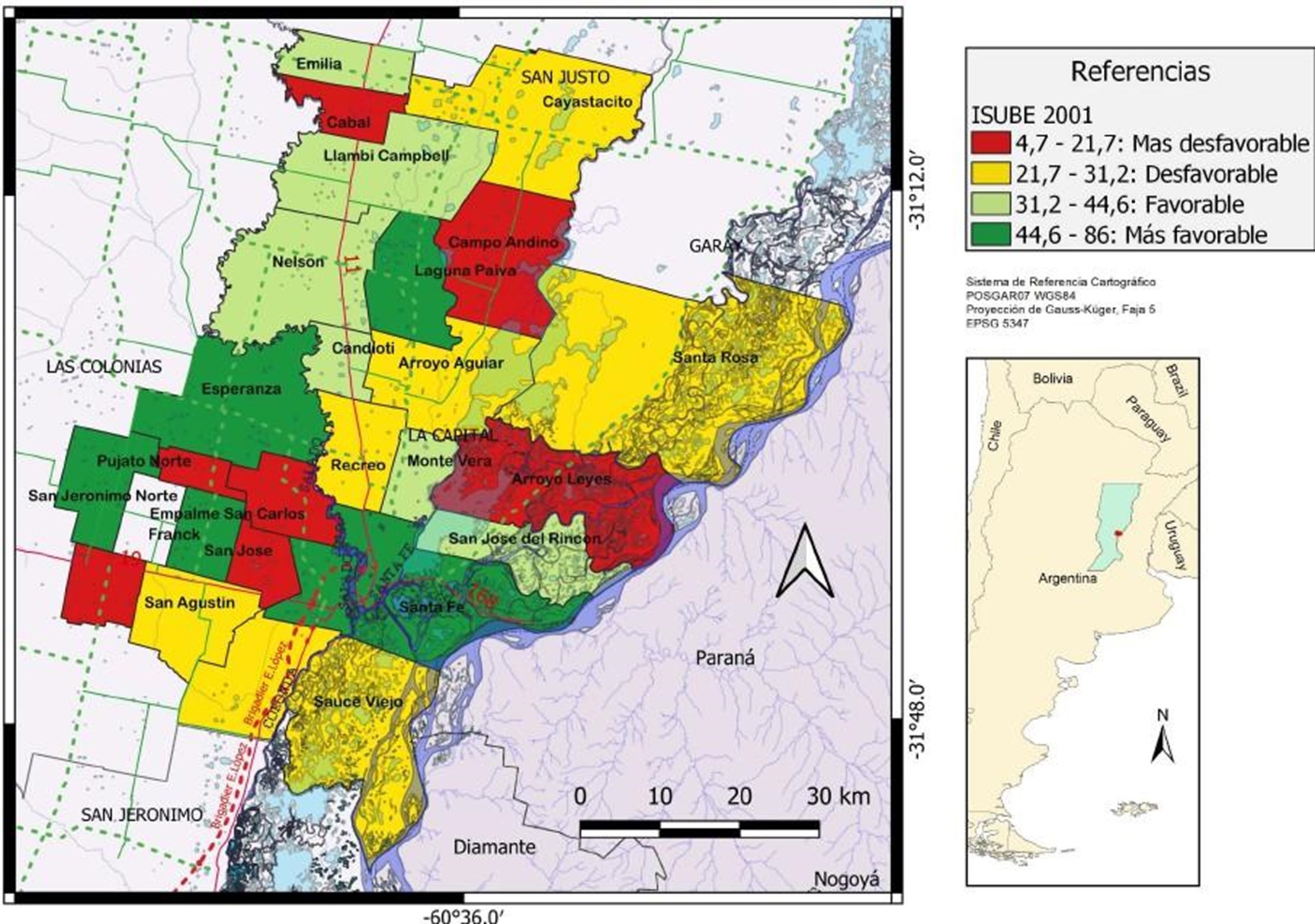
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN e IPEC (2010).
Figura 3. Índice de cobertura de
servicios urbanos básicos esenciales, por distritos, según categorías, 2010.
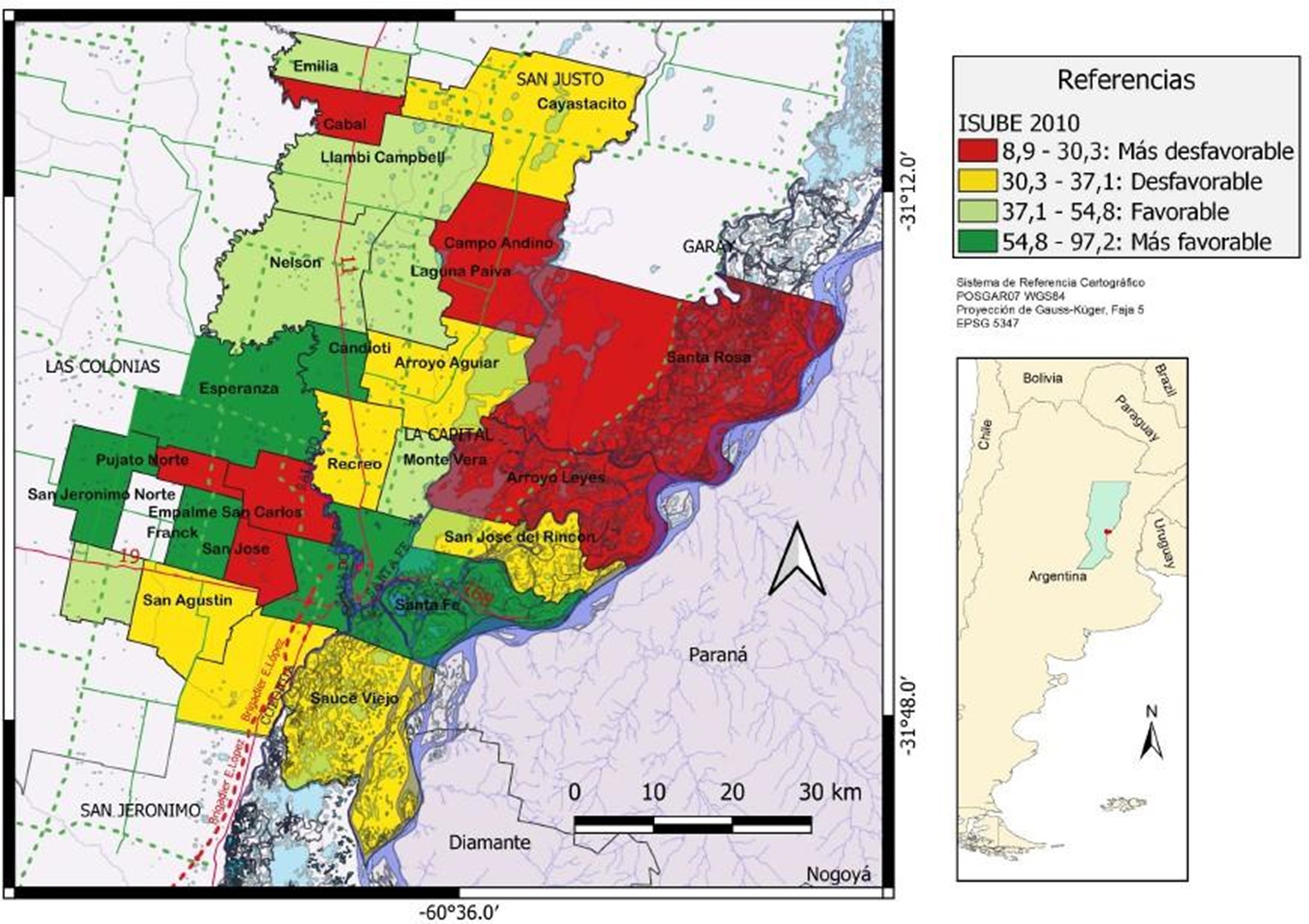
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010) e índice de servicios generado.
Del análisis de la figura 2, en la que se cartografía el
ISUBE 2001, la distribución de la categoría más desfavorable (roja) se
encuentra en los diferentes puntos cardinales del área. Esta situación
corresponde a localidades escasamente pobladas como Pujato
Norte, San José, Candioti, Empalme San Carlos, Campo
Andino, Arroyo Leyes y San Carlos Norte. La categoría desfavorable (amarilla)
se distribuye en tres franjas latitudinales en el norte, centro y sur del área,
encontrándose en los distritos tanto escasamente poblados, como en los
medianamente poblados: Cayastacito, Santa Rosa,
Arroyo Aguiar, Recreo, Sauce Viejo y San Agustín.
Por otra parte, la situación favorable del índice (en verde
claro) tiene disposición predominantemente longitudinal, a lo largo de la ruta
nacional 11 (Llambi Campbell, Nelson y Candioti), con dos localizaciones puntuales: Emilia, al
norte, y Monte Vera y San José del Rincón, en el área de expansión de la ciudad
principal. Finalmente, los distritos con cobertura más favorable (en verde
oscuro) presentan una disposición central en torno a la ciudad de Santa Fe y
Santo Tomé, las localidades más pobladas del área, con una extensión hacia el
oeste, abarcando Esperanza, Franck y San Jerónimo
Norte. Más al norte, Laguna Paiva también presenta este nivel.
En 2010, el índice por categorías presenta la siguiente
distribución: la situación más desfavorable (en rojo) continúa dispuesta en
diferentes puntos cardinales, afectando a los mismos distritos que en 2001, con
excepción de San Carlos Norte (que asciende de categoría) y Santa Rosa (que se
incorpora). También integran esta categoría ciertos agrupamientos en el
suroeste, los distritos escasamente poblados (Pujato
Norte, San José, Empalme San Carlos) en el este del área, los de la rivera
(Santa Rosa y Arroyo Leyes) y Campo Andino, más uno del norte, Cabal.
En cuanto a los distritos con nivel desfavorable (en
amarillo) también se observa una persistencia en esta categoría de localidades
como Sauce Viejo, Recreo, Arroyo Aguiar, Cayastacito,
San Agustín y se incorpora San José del Rincón. La distribución en franjas
latitudinales se mantiene.
Las categorías que reflejan mejores condiciones en
servicios, como la favorable (en verde claro), continúan con una disposición
semejante a la evidenciada en 2001, registrándose en las localidades de la ruta
11, con una localización puntual al norte (Emilia) y otras dos más al centro y
sur. La disposición del área más favorable de cobertura de servicios (verde
oscuro), continúa siendo central como en el periodo anterior, en torno a las
primeras ciudades de la jerarquía urbana metropolitana: Santa Fe, Santo Tomé,
Esperanza, más otras menos pobladas, pero que reflejan las mejores condiciones
de servicios: Candioti, Franck
y San Jerónimo Norte.
En términos generales, la distribución de las diferentes
categorías en el territorio metropolitano no manifestó grandes variaciones con
referencia a la cobertura de servicios. La disposición de los sectores de
mejores y peores niveles de cobertura no tiene una estructura clara. El área
más favorable se ubica en el centro de la metrópoli, en coincidencia con las
dos localidades más pobladas (Santa Fe y Santo Tomé), con una extensión hacia
el oeste, ocupando los distritos de Esperanza, Franck,
San Jerónimo Norte, los mismos que detentan los valores más altos del índice en
2010 (81.19; 95.20; 97.20 respectivamente, frente a 81.15 de Santa Fe y 75,71
de Santo Tomé).
La categoría favorable se dispone siguiendo el eje de la
ruta 11, en términos generales, más dos localizaciones puntuales fuera de este.
De este hecho se puede colegir que dicha infraestructura de comunicación actúa
como promotora de la urbanización.
Finalmente, las áreas con situación desfavorable en la
cobertura de los servicios se localizan al sur y al este del área. Estas zonas
tienen como eje las rutas provinciales (1 y 2) con dos implantaciones nodulares
fuera de estas, en la categoría más desfavorable, en correspondencia con los
distritos de menor población: San José, Empalme San Carlos, Pujato
Norte y Cabal.
Resulta relevante para el análisis la vinculación de las
áreas más desfavorables de ISUBE con los distritos de mayor crecimiento
demográfico, como los casos de Sauce Viejo, Arroyo Leyes y San José del Rincón,
que reciben la dinámica de expansión de la ciudad central Santa Fe.
El AMSF pasó de tener en 2001 un ISUBE de 38.01 a 44.33 en
2010, evidenciando una leve mejoría en la situación general. La evolución de
los índices por localidades, entre 2001 y 2010, fue favorable para el conjunto,
con excepciones de los distritos de Santa Fe, Santo Tomé, Arroyo Leyes, San
José del Rincón y Santa Rosa de Calchines. Para estos casos —y dadas las
características de las variables (hogares y viviendas con servicios)— es viable
pensar que se avanzó en la dotación de los diferentes servicios, pero el
incremento de los hogares, viviendas, y por lo tanto de población, fueron a un
ritmo superior que el de los servicios.
A escala de radios censales (figura 4), la categoría más
desfavorable, cartografiada en rojo, zonifica con precisión los radios con
niveles más bajos de cobertura del ISUBE. En el Distrito Santa Fe, se ubica en
los márgenes norte, suroeste y este, cruzando la laguna Setúbal y el riacho
Santa Fe, los sectores ribereños de Alto Verde, barrio El Pozo y Colastiné (junto a la ruta nacional RN 168 y la RP 1). En
el distrito capitalino, los radios con cobertura baja son los que poseen
mayores volúmenes de población, de hogares con carencias e importante dinámica
de crecimiento demográfico. Allí, 53 radios poseen niveles bajos de cobertura.
Se contabilizan en esos sectores 77 500 habitantes; 23 140 hogares. Así mismo,
San José del Rincón y Arroyo Leyes tienen niveles bajos de coberturay
son los dos distritos que detentan los mayores crecimientos demográficos del
área entre 2001 y 2010. En Santo Tomé, corresponden a este nivel los radios del
norte y oeste, barrios de más reciente consolidación, barrios cerrados junto a
la autopista a Rosario. Sauce Viejo, casi en su totalidad tiene este nivel de
cobertura de servicios.
Figura 4. Índice de cobertura de
servicios urbanos básicos esenciales por radios censales en el Área
Metropolitana de Santa Fe (2010)
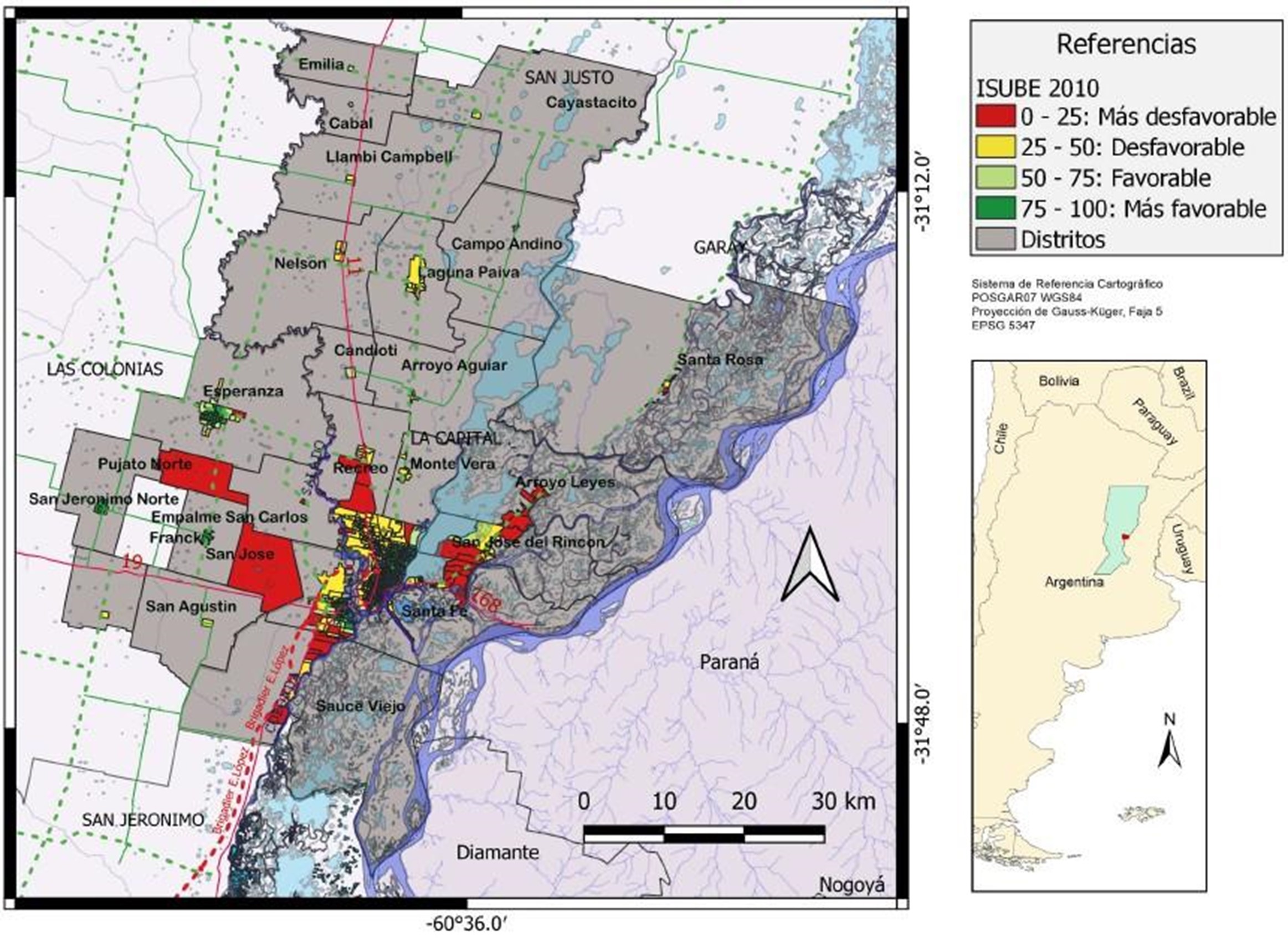
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010) e índice de servicios generado.
En Esperanza, Recreo, Laguna Paiva y Monte Vera los radios
con niveles más desfavorables son periféricos, en coincidencia con
urbanizaciones recientes y localización de barrios cerrados (como Los Molinos
en Recreo). Localidades pequeñas como Campo Andino, Colonia San José o Pujato evidencian niveles más desfavorables. Santa Rosa de
Calchines posee niveles semejantes en todos sus radios. El área desfavorable
representa la periferia, tanto del distrito Santa Fe, como del resto de las
localidades.
La categoría más favorable de servicios denota una nítida
implantación central en el distrito de Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, en
coincidencia con los sectores urbanos de más antigua constitución, en
coincidencia con los núcleos fundacionales, barrios más tradicionales, áreas de
madurez. También esta situación se refleja en Franck
y San Jerónimo Norte, los distritos de menor población, pero con muy buen nivel
de servicios en el concierto metropolitano. En tanto, la categoría favorable,
ocupa los espacios transicionales de la clase anteriormente analizada para el
caso de Santa Fe.
Dinámica demográfica diferencial en las
localidades del AMSF y su relación a los niveles de cobertura
Con el fin de indagar en el comportamiento de la dinámica
poblacional al interior del área metropolitana se calcularon las tasas de
crecimiento medias anuales de los períodos intercensales 1991-2001 y 2001-2010.
De acuerdo con la figura 5, entre los años 1991 y 2001, las mayores tasas de
crecimiento poblacional (correspondientes a las categorías medio alto y alto)
se localizan en localidades situadas en el eje noreste del área urbana: Arroyo
Leyes, Santa Rosa, San José del Rincón, Monte Vera, Recreo y Candioti; asimismo se identifican los casos de Sauce Viejo,
Santo Tomé y Franck, hacia el suroeste. Mientras
tanto, los menores incrementos (categoría bajo y negativo) se evidencian en
tres zonas del AMSF: la ciudad de Santa Fe, un grupo de distritos del norte:
Arroyo Aguiar, Laguna Paiva, Nelson y Cabal, y, finalmente, una serie de
localidades pequeñas del oeste: Pujato Norte, Empalme
San Carlos, San Agustín y San Carlos Norte. Entre 2001 y 2010 (figura 6) se
concentran los mayores crecimientos en los distritos situados en el sector que
podría llegar a considerarse una segunda corona metropolitana: Sauce Viejo,
Arroyo Leyes, Franck y Esperanza, dado que la
denominada primera corona tiende a atenuar su ritmo: Santo Tomé, Monte Vera y
Recreo. La excepción es San José del Rincón que continúa con un alto
crecimiento. Los crecimientos bajos y negativos se mantienen en general, en las
mismas localidades.
Figura 5. Tasa media anual de
crecimiento de los distritos del AMSF, según categorías entre 1991 y 2001
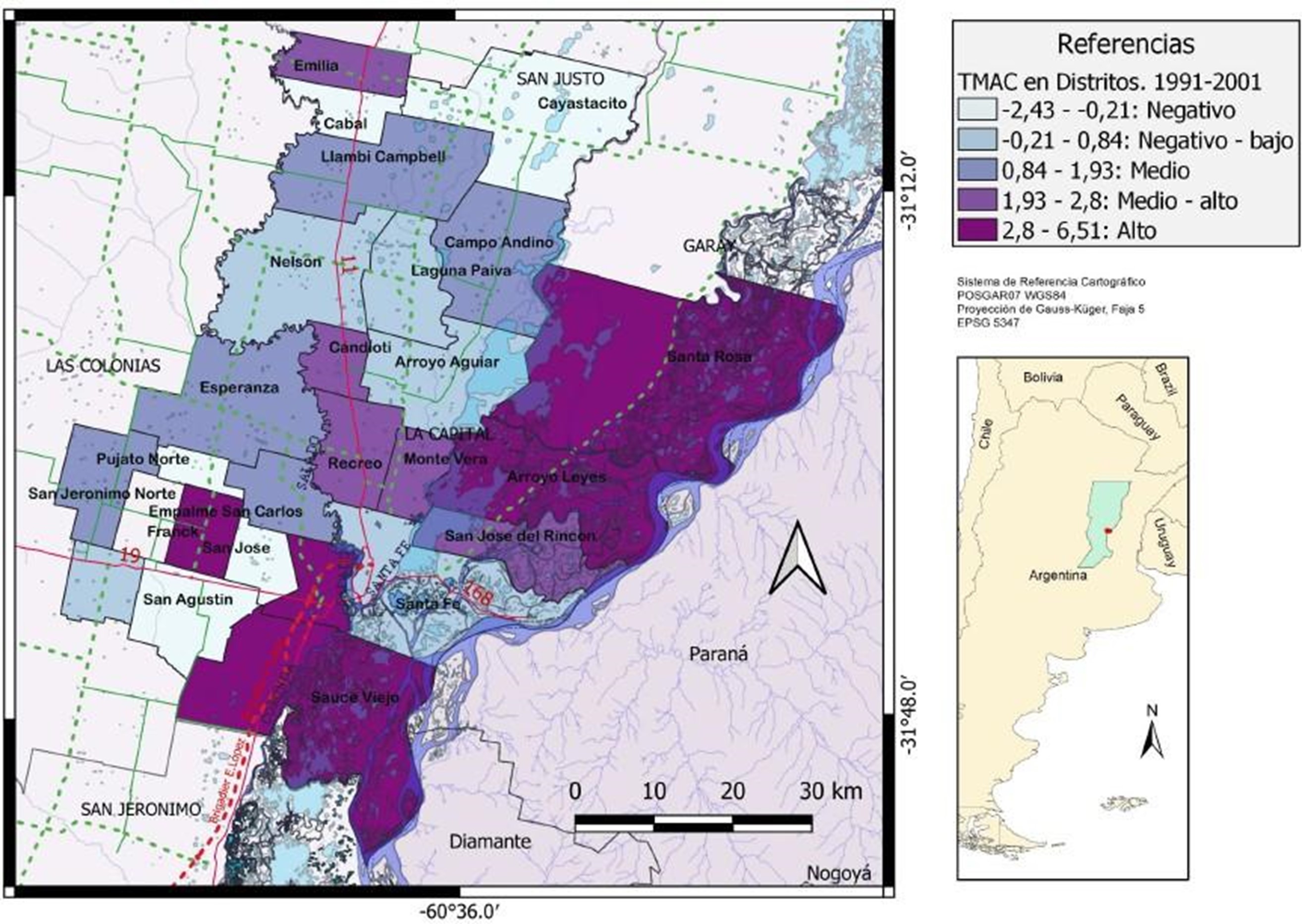
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN, IPEC (1991 y 2001).
Figura 6. Tasa media anual de
crecimiento de los distritos del AMSF, según categorías entre 2001 y 2010
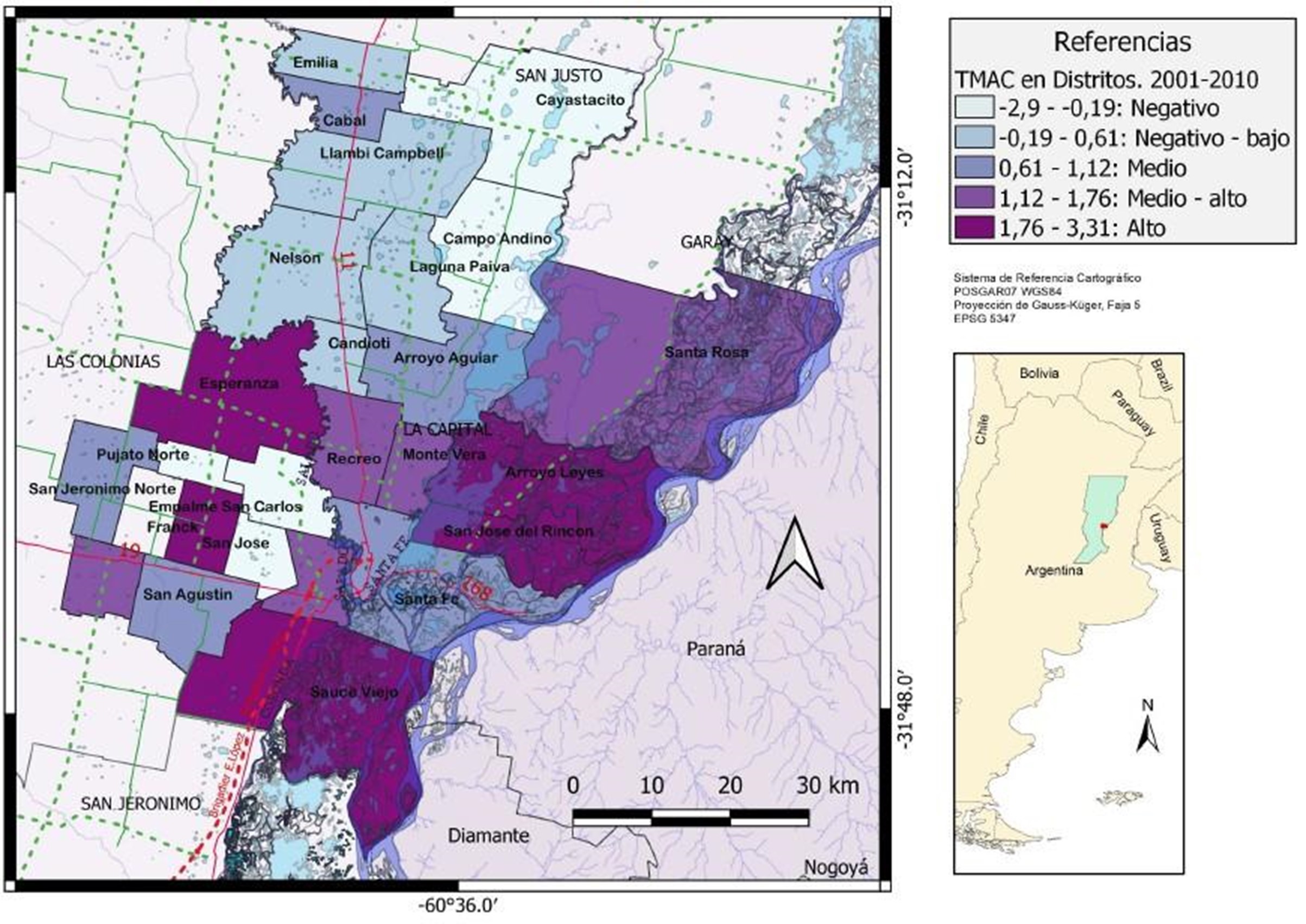
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010).
En atención a los objetivos de este trabajo, se analiza la
relación entre las tasas medias anuales de crecimiento y los niveles de
cobertura de ISUBE. Entre 1991 y 2001, las localidades que mayor tasa media
anual de crecimiento revisten son Sauce Viejo, Arroyo Leyes, Santa Rosa, Santo
Tomé y Franck (figura 5). Entre ellos, los tres
primeros en 2001 registran niveles más desfavorables y desfavorables de ISUBE,
mientras que Franck y Santo Tomé registran una
situación más favorable (verde). Se evidencia, de este modo, localidades con
gran dinámica demográfica, con presencia de un déficit en la dotación de
servicios urbanos básicos esenciales. Es este un indicio de un proceso de
urbanización no planificado, en condiciones inadecuadas para la localización de
nueva población y de residencias.
Entre 2001 y 2010, nuevamente Sauce Viejo y Arroyo Leyes —a
los que se suma San José del Rincón— poseen las tasas de crecimiento de la
población más altas, junto a Esperanza y Franck
(figura 6). Los tres primeros replican una situación semejante al periodo
anterior, en el que la mayor dinámica demográfica se da en condiciones de
servicios más desfavorables y desfavorables (convenciones rojas y amarillas de
las figuras 2 y 3). De todos ellos, quienes se encuentran con una situación de
dotación de servicios de mayor nivel son Franck y
Esperanza, donde el crecimiento poblacional podría estar dándose en condiciones
más adecuadas de urbanización y servicios.
En aquellos distritos donde el crecimiento demográfico es
menor el ritmo de avance de la urbanización y dotación de servicios parecería
acompañar al de la población.
Relación entre magnitud poblacional y
niveles de cobertura de servicios
La tabla 3 permite individualizar la estructura urbana
general del área metropolitana. El AMSF denota una amplia heterogeneidad
poblacional entre los centros urbanos que la integran. En este contexto, el
recurso metodológico de categorías o cohortes poblacionales (Erbiti, 2007; Vapñarsky, 1995) brinda herramientas para el agrupamiento
de los centros urbanos, según su magnitud. De la cohorte i a la IV se agrupan a
los municipios. En la cohorte v y vi, a las comunas. Así, en primer lugar, se
categoriza al municipio de Santa Fe, que tiene el mayor peso poblacional,
extiende su dominio sobre el territorio circundante y presenta una tendencia
descendente de crecimiento. Luego, se identifican centros secundarios
generadores de su propia centralidad submetropolitana
(Santo Tomé —cohorte II— y Esperanza —cohorte III—). En una jerarquía inferior
(cohorte IV), se ubican los municipios de Recreo, San José del Rincón y Laguna
Paiva (superan los 10 000 habitantes y tienen cierta gravitación dentro del
espacio metropolitano). Luego, en la cohorte V, se identifican gobiernos
comunales que se encuentran entre los 2000 y los 10 000 habitantes; varios de
ellos tienen cierta relevancia metropolitana en función de su rol como antiguas
colonias agrícolas que lograron diversificarse y ser centros agroindustriales:
tales son los casos de Franck o San Jerónimo Norte.
Finalmente, la cohorte vi agrupa a las pequeñas comunas, cuya población es
mayoritariamente rural.
El análisis de la tabla 3 permite señalar que en el AMSF se
identifican algunos indicios de procesos correspondientes al estadio
posindustrial de área metropolitana (Pujadas y Font, 1998), ya que Santa Fe, su
ciudad central, ha generado un desborde hacia localidades periféricas. En
efecto, es observable el notorio crecimiento que están experimentando los
distritos ribereños, por lo cual se infiere el incremento de la movilidad
diaria por motivos de trabajo o Commuting.
Si se categorizan las veinticinco localidades del sistema
urbano del AMSF en seis cohortes, se observa que el mayor número (diecinueve)
son comunas, de las cuales ocho registran entre 2000 y 10 000 habitantes y once
tienen menos de 2000 habitantes. La participación de cada cohorte (tabla 3) fue
variando con el correr del tiempo. La localidad principal, Santa Fe, cohorte I,
en 1991 concentraba el 71.16 % de la población del área, descendiendo ese valor
a 4.71 % hacia 2010. Es decir, esta cohorte pierde peso relativo en el conjunto
metropolitano.
Tabla 3. AMSF. Participación
relativa de las cohortes poblacionales (en porcentajes)
|
Cohorte/ Año |
Población |
Cant. Distritos |
1991 |
2001 |
2010 |
Difer. 1991-2010 |
|
I |
Más de 100 000 |
1 |
71.16 |
67.82 |
66.45 |
-4.71 |
|
II |
50 000 a 99 999 |
1 |
9.1 |
10.84 |
11.23 |
2.13 |
|
III |
25 000 a 49 999 |
1 |
6.31 |
6.59 |
7.15 |
0.84 |
|
IV |
10 000 a 24 999 |
3 |
5.76 |
6.16 |
6.25 |
0.49 |
|
V |
2000 a 9999 |
8 |
6.22 |
7.23 |
7.63 |
1.14 |
|
VI |
Menos de 2000 |
11 |
1.44 |
1.37 |
1.29 |
-0.15 |
|
Totales |
|
25 |
100 |
100 |
100 |
0 |
Fuente: elaboración propia a
partir de datos de INDEC (1991, 2001 y 2010).
En 2010, Santa Fe concentra el 66345 % de la población,
seguida con gran diferencia por la cohorte II (con el 11.23 %), muy de cerca la
v, la III y la IV (alrededor de 7 %) y muy por debajo las 11 localidades de
menos de 2000 hab. La primacía en la jerarquía urbana del AMSF se mantiene con
amplios márgenes. La diferencia de pesos entre 1991 y 2010 en la cohorte i
señala el mayor decrecimiento (-4.71). Sin embargo, esta tendencia no es
suficiente para revertir la posición primada de Santa Fe. Son las cohortes II y
V las que ganan mayor peso relativo entre los periodos considerados. La cohorte
VI reduce su peso en el área.
De acuerdo a la tabla 4, el área
evidencia un incremento poblacional, aunque la tasa reduce su crecimiento de
1991 a 2001, respecto a 2001-2010. El área crece, pero a ritmo más moderado. En
el primer periodo intercensal considerado (1991-2001) las mayores tasas de crecimiento
las tienen la cohorte II (Santo Tomé), seguida de la cohorte v, luego la IV, la
III, la I y, finalmente, la VI. Los distritos de menos de 2000 hab. son los que
menos crecen.
Tabla 4. AMSF. Población de las
cohortes poblacionales y tasa media anual de crecimiento (%) e Índice de
Servicios Básicos Esenciales (ISUBE)
|
Cohorte |
Población |
Cant. distritos |
1991 |
2001 |
2010 |
1991-2001 |
2001-2010 |
ISUBE-2001 |
ISUBE-2010 |
|
I |
Más de 100 000 |
1 |
348 215 |
369 589 |
391 231 |
0.60 |
0.63 |
83.05 |
81.15 |
|
II |
50 000 a 99 999 |
1 |
44 533 |
59 072 |
66 133 |
2.87 |
1.25 |
75.81 |
75.71 |
|
III |
25 000 a 49 999 |
1 |
30 898 |
35 885 |
42 082 |
1.51 |
1.77 |
79.88 |
81.19 |
|
IV |
10 000 a 24 999 |
3 |
28 190 |
33 551 |
36 826 |
1.92 |
1.11 |
36.34 |
39.65 |
|
V |
2000 a 9999 |
8 |
30 449 |
39 378 |
44 897 |
2.63 |
1.45 |
45.87 |
51.23 |
|
VI |
Menos de 2000 |
11 |
7028 |
7472 |
7615 |
0.28 |
-0.25 |
21.41 |
31.03 |
|
Totales |
- |
25 |
489 313 |
544 947 |
588 784 |
1.39 |
0.63 |
38.01 |
44.33 |
Fuente: elaboración propia, a
partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010).
Entre 2001 y 2010, las mayores tasas medias de crecimiento
las detenta la cohorte III (Esperanza), seguida de la cohorte V, la II, la IV,
la I y la cohorte vi decrece (pierde población). Estas evidencias, además del
crecimiento natural, podrían ser atribuidas al factor migratorio. En ese
sentido, se podría hipotetizar que los flujos generales de población desde la
cohorte vi se dirigirían, en este periodo, hacia la cohorte III,
principalmente, y v. Estos datos son compatibles con procesos de suburbanización y rururbanización
expresados en el crecimiento de la ciudad principal del área (Santa Fe) y el
mayor crecimiento de localidades menores, aledañas a la principal.
En cuanto al comportamiento del ISUBE por cohorte
poblacional en los dos periodos intercensales: en términos generales en el AMSF
se evidencia una mejora en el índice; no obstante, representa un valor de 44.33
(bajo comparado con los índices de cohorte I y III), corresponde a la categoría
favorable de la figura 3.
Las cohortes I, II y III detentan valores de ISUBE
comparativamente más altos que las cohortes de localidades menores. Sin
embargo, el avance en la mejora de servicios es ínfimo entre los dos periodos
intercensales (a excepción de Santa Fe y Santo Tomé, que retroceden en su
valor). Podría atribuirse una mayor dificultad de las localidades más pobladas
para avanzar en la mejora de servicios esenciales, debido a una mayor dinámica
demográfica, mientras que las cohortes de localidades menores, que poseen más bajos
niveles de cobertura, han experimentado mayores crecimientos en sus ISUBE.
A través de un análisis diacrónico, se observa que el
conjunto del AMSF experimenta un crecimiento poblacional que se atenúa
considerablemente entre 1991 y 2010. En el periodo 1991- 2001 había sido de
1.39 % y en el último fue de 0.63 %, con amplias disparidades en su interior.
En términos generales, se detecta que las cohortes de menor magnitud
poblacional detentan variaciones intercensales más elevadas (tabla 3).
Discusión
La dinámica de crecimiento diferencial en el AMSF se traduce
en una expansión territorial difusa, con un avance a saltos hacia el área
circundante, en consonancia con los procesos de suburbanización
y rururbanización, en los que se incorporan nuevos
sectores urbanos de baja densidad demográfica. Las vías de comunicación (rutas)
orientan y vehiculizan este sentido de crecimiento como estructuradoras de la
red territorial. Tal como sostienen Ortiz y Escolano (2013), las nuevas
tendencias identificadas en el actual milenio representan patrones de
segregación basados en la proximidad física de elementos urbanos diferentes,
como lo pueden ser barrios cerrados para habitantes de altos y medios ingresos
junto a otros con situaciones de irregularidad. La estructura y morfología
metropolitana resultante es cada vez más fragmentada y se aleja de la tan
buscada cohesión territorial.
Los desequilibrios que la ordenación territorial debe
atender son cada vez más profundos. Las experiencias de planificación dadas en
América Latina, tal como sugiere De Mattos (1984), más que contribuir, han
agravado el cuadro de situación. Este panorama se ha acentuado debido al
accionar en la producción de espacio urbano de uno de los actores
preponderantes: el capital privado especulativo. Por ello, es preciso la
generación de otros instrumentos, adecuados a la realidad latinoamericana. El
proceso de institucionalización iniciado en 2016 en el área de estudio
representa una oportunidad para que, partiendo del diagnóstico objetivo, se
puedan diseñar instrumentos urbanos eficientes en el AMSF.
Los resultados de este estudio permiten afirmar que la
dinámica general de crecimiento demográfico metropolitano tiene un ritmo más
acelerado que la dotación de servicios básicos esenciales. Dicho de otro modo,
la demanda de espacio urbano en el ámbito metropolitano supera a la oferta de
espacio urbanizado, es decir, aquel que tiene provisión de los servicios. En
este sentido, estas tendencias remiten a dificultades en la planificación. Dada
la diversidad de situaciones reconocidas en las localidades del área de
estudio, es posible asociarlas a una planificación inexistente, deficiente o
insuficiente, aunque el análisis de los instrumentos escapa a los objetivos del
presente trabajo, abriendo una nueva arista de investigación futura. La
dinámica de crecimiento en el AMSF se está dando de manera espontánea, no
planificada, socavando las condiciones de vida de la población, especialmente
de los nuevos residentes que se incorporan a los sectores informales.
En América Latina se está produciendo una aceleración de la
urbanización de los modos de vida (Hiernaux-Nicolás y
González-Gómez, 2017). En el AMSF, la dinámica de crecimiento de espacios
urbanos no urbanizados —que deprime el nivel de la calidad de vida de los
habitantes— tiene más que ver con los negocios de los desarrolladores
inmobiliarios, los procesos de acumulación del capital y la multiplicación de
plusvalía, que con la necesidad de atender a la demanda de hábitat para la
población necesitada. En este sentido, sobre la privatización del suelo,
Márquez López y Pradilla Cobos (2017) afirman que:
la propiedad privada del
suelo urbano y urbanizable en el capitalismo otorga a sus propietarios el
derecho a apropiarse de las rentas generadas por los procesos
territorializados, así como del conjunto de ventajas naturales, de aglomeración
y localización, de segregación social, etcétera; otorga también el derecho de
venderlo o rentarlo en el mercado, de mercantilizarlo. De allí la importancia
de la conversión en privada de las formas diferentes de propiedad que aún
subsisten, en particular la controlada por el Estado neoliberal. (p. 43)
Con frecuencia, los Gobiernos latinoamericanos han
transferido a manos privadas tierras vacías, periféricas o interiores, con el
propósito de que sean objeto del desarrollo y creación de empleo. Sin embargo,
el tipo de territorio producido de este modo carece de los servicios,
infraestructuras y equipamientos necesarios para el conjunto de la sociedad y
de las externalidades positivas que ello genera.
En el AMSF, el crecimiento diferencial de los componentes
regionales presenta ciertas similitudes a los analizados en otros casos
latinoamericanos. Además de la promoción de los agentes inmobiliarios con la
meta de la obtención de la ganancia, existen otros factores atractores de
nuevos residentes como el tamaño demográfico de las localidades (pequeños y
medianos son más atractivos); la distancia y accesibilidad a la ciudad central,
Santa Fe (donde se trabaja y estudia); cierta especialización funcional (centros
industriales, de servicios resultan más dinámicos); o el paisaje y ambiente que
elevan, en apariencia, la calidad de vida. Este último aspecto se identifica en
las comunas y municipios asociados al río, donde el valor a rescatar es el
paisaje, la vegetación natural, la tranquilidad del lugar. En este sentido, se
observa una distorsión en aquello que se llama calidad de vida de las personas,
ya que valoran como positivo el paisaje ribereño natural, pero no toman en
cuenta la carencia de servicios básicos y los perjuicios que ello trae
aparejado. Entre los principales factores atractores de población, las óptimas
condiciones de vida que otorga el acceso a los servicios básicos esenciales y
asistenciales deberían ser una prioridad. A diferencia de otro tipo de
servicios, los servicios públicos, en general, y los básicos esenciales, en
particular, persiguen, de acuerdo con Antúnez y Galilea (2003), el objetivo de
la eficiencia y la equidad socioespacial. Desde esta perspectiva contribuyen,
en términos generales, al desarrollo y mejora de la calidad de vida.
El diagnóstico de la cobertura y distribución de los
servicios integra este análisis sobre la dinámica metropolitana. Los datos
obtenidos afirman que las localidades y sectores urbanos con carencias en
servicios son algunos de los que más crecen en población. Este hecho remite a
una ineficiencia espacial en la planificación de la gestión urbana en este
aspecto, a un transitar por el camino de la injusticia espacial y del deterioro
de la calidad de vida. La evolución del índice muestra que la producción del espacio
urbano es cada vez más desigual, para lo cual el Estado y las políticas deben
actuar eficientemente.
Ante el avance de la desregulación de la actividad económica
y social de los actores privados, el declive de la planificación, en general, y
de la urbana, en particular, Valenzuela Aguilera (2017) propugna por la vuelta
a una intervención del Estado en la producción de territorio, desde una
planificación consensuada y un marco normativo adecuado.
Conclusiones
El AMSF evidencia una leve mejora en el estado de situación
general respecto a los servicios de interés, dado que el ISUBE en 2001 asciende
de 38.01 a 44.33 en 2010. La evolución de los índices por localidades, entre
2001 y 2010, es favorable para el conjunto, con excepciones de los distritos de
Santa Fe, Santo Tomé, Arroyo Leyes, San José del Rincón y Santa Rosa de
Calchines. Para estos casos, y dadas las características de las variables
(hogares y viviendas con servicios), es posible pensar que se avanza en la
dotación de los diferentes servicios, pero el incremento de los hogares,
viviendas (y por lo tanto de población) fueron a un ritmo superior que el
experimentado por los servicios. Este dato conduce a aseverar que la planificación
en la cobertura de los servicios urbanos esenciales bajo estudio no va acorde a
la demanda, a la dinámica demográfica de los gobiernos locales involucrados.
Por lo tanto, es prioritario considerar la evolución del conjunto metropolitano
en todas sus dimensiones y en todas las localidades.
Se observan distintos ritmos de crecimiento demográfico
entre los distritos que integran el área metropolitana. En ambos periodos son
seis los distritos que manifiestan decrecimiento poblacional. Se trata,
fundamentalmente, de gobiernos locales con menor grado de urbanización y escasa
magnitud poblacional. En el otro extremo, las localidades con muy alto
crecimiento poblacional se localizan más próximas al distrito central del área
metropolitana, la ciudad de Santa Fe. Ese crecimiento, puntualmente, para los
casos de Sauce Viejo y Arroyo Leyes puede asociarse con procesos de difusión de
la ciudad central. Estas localidades, en el último periodo analizado (2010),
están inmersas en una dinámica expansiva de la urbanización a partir de la
modificación del rol que cumplen dentro del área metropolitana. En efecto, se
está consolidando la continua llegada de nuevos habitantes con estrategia de
radicarse en áreas urbanas más centrales, abandonando su localización
tradicional. Estos trasvases demográficos son compatibles con los procesos de contraurbanización y rururbanización,
los mismos que están recayendo sobre distritos que presentan una deficiente
preparación física (infraestructural y de equipamiento) para soportarlos. La
prestación de servicios y la infraestructura se presenta para ellos como un
desafío constante, que requiere no solo de presupuestos robustos, sino de una
gran habilidad de gestión política dentro del proceso de integración
metropolitano.
Resulta relevante destacar ciertos aspectos encontrados en
el análisis de la vinculación de las áreas más desfavorables de ISUBE con los
distritos de mayor crecimiento demográfico, que conforman una especie de
primera corona de localidades. Los casos de Sauce Viejo, Arroyo Leyes y San
José del Rincón son los que reciben la dinámica de expansión de la ciudad
central Santa Fe.
Con referencia a la distribución territorial del índice
estudiado, la cartografía señala amplias disparidades en la dotación de los
servicios al interior del AMSF y en su municipio central. En la ciudad de Santa
Fe se han identificado, simultáneamente, los más elevados y bajos niveles de
acceso a los servicios, lo cual expresa la coexistencia de amplias brechas. En
cuanto a la cobertura, se registra una discontinuidad en la dotación de los
servicios, evidencia de que la extensión de la red no avanzó en forma
centrífuga o como mancha de aceite, sino que salteó algunos radios o manzanas
para llegar a otras mucho más alejadas del centro. Como en la mayoría de las
ciudades argentinas y latinoamericanas, en Santa Fe el crecimiento de la mancha
urbana fue más veloz que el de la red de servicios públicos, poniendo en
evidencia la falta de planificación en la configuración urbana. En el AMSF, los
principales déficits en servicios corresponden a las localidades medias y
pequeñas, que detentan mayor crecimiento demográfico de toda el área.
Es posible identificar algunas de estas dinámica en
coincidencia con las propias de las metrópolis latinoamericanas, en general,
tales como las enumeradas por Ciccolella (2012):
tendencia a la ciudad-región, al crecimiento reticular, expansión de la mancha
urbana, suburbanización difusa, tanto de elite como
de sectores pobres y vulnerables. Por otro lado, los desafíos relacionados a
los desequilibrios territoriales, a la falta de acceso a servicios básicos que
garantizan una calidad de vida que responda a la justicia y la dignidad humana,
continúan vigentes y, lejos de tender a su reducción, parecen acentuarse.
La definición de área metropolitana, en su aproximación
estratégica orientada a la ordenación, destaca el rol principal de la escala
regional para el diseño y gestión de políticas públicas para la mejora de la
calidad de vida; entre ellas, ocupan un lugar central los servicios. Estos
tienen la facultad de actuar en el sentido de la cohesión territorial. Para el
caso del AMSF, los servicios pueden erigirse en la fuerza de atracción de toda
la estructura metropolitana, integrando diferentes unidades sociales o sectores
y se convierten en un instrumento de gestión para revertir los desequilibrios.
Al respecto, en el marco de los procesos de integración
metropolitana, las políticas de provisión de servicios deberían tener en cuenta
la búsqueda de consensos para concretar obras y programas que reduzcan las
brechas actualmente existentes. Es necesario articular y coordinar la gestión
de los servicios públicos entre los distintos municipios que conforman las
grandes áreas urbanas. En esta tarea es primordial un diagnóstico objetivo y
certero de los niveles de cobertura actual de los servicios básicos, como punto
de partida para las políticas públicas.
En el contexto actual, dominado por la globalización, los
principales impulsos que inciden en la expansión, organización y dinámica de
las áreas metropolitanas provienen de las fuerzas económicas, siendo los
actores privados (desarrolladores inmobiliarios) los principales protagonistas.
En el AMSF, al igual que en otras metrópolis, la extensión de la cobertura de
la red de servicios básicos esenciales y la adecuación a los principios de
eficiencia espacial y equidad se revelan como uno de los grandes retos para
reducir las desigualdades, las vulnerabilidades y mejorar la calidad de vida de
la población.
Referencia
Antúnez, I. y Galilea, S. (2003). Servicios públicos urbanos
y gestión local en América Latina y el Caribe. Problemas, metodologías y
políticas. Serie Medio Ambiente y
Desarrollo, 69. División Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.
Santiago de Chile: Cepal.
Ávila Orive, J. L. (1993). La ordenación del territorio en el País Vasco: análisis, ejercicio y
delimitación competencial. Madrid: Civitas.
Bosque, J. y Maass, S. (1995).
Modelos de localización-asignación y evaluación multicriterio para la
localización de instalaciones no deseables. Serie
Geográfica, 5, 97-112.
Buzai, G. (2014). Mapas sociales urbanos. Buenos Aires:
Lugar.
Cardoso, M. (2019). Servicios urbanos básicos esenciales en
la ciudad de Santa Fe. Indicador para la planificación urbana. Revista Proyección de estudios geográficos y de ordenamiento territorial,
13(25), 171-195.
Castells, M. (1974). La
cuestión urbana. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
Ciccolella, P. (2012). Revisitando la metrópolis
latinoamericana más allá de la globalización. Revista Iberoamericana de
Urbanismo, (8), 9-21.
Ciccolella, P. y Mignaqui,
I. (2009). Capitalismo global y transformaciones metropolitanas: enfoques e
instrumentos para repensar el desarrollo urbano. Buenos Aires: CLACSO.
De Mattos, C. (1984).
Paradigmas, modelos y estrategias en la práctica latinoamericana de
planificación regional. Santiago de Chile: ILPES, CEPAL.
Elinbaum, P. y Galland, D. (2019). El giro
hacia el sur del planeamiento urbano y territorial: apuntes para una nueva
agenda de investigación. En A. Orellana, C. Miralles-Guasch, y L. Fuentes
(eds.), Las escalas de las metrópolis. Lejanía versus proximidad (pp. 221-250).
Santiago de Chile: RiL Editores.
Erbiti, C. (2007).
Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del siglo XX: Desafíos
para la gestión del territorio [ponencia]. IV Seminario Internacional de
Ordenamiento territorial y Problemáticas urbanas. Mendoza, Argentina.
Recuperado de http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/proble- matica_urbana_1_.pdf
Garnica, V. (2005).
Hogares y características del hábitat donde se localizan: un panorama nacional
de la cobertura de servicios según el censo 2001. En G. Velázquez y S. Gómez Lende (COMPS.), Desigualdad y calidad de vida en la
Argentina (1991- 2001). Aportes empíricos y metodológicos (pp. 161-180). Buenos
Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Centro
de Investigaciones Geográficas.
Gómez, J. y Cardoso, M.
(2019). Cobertura de ser- vicios básicos y dinámica demográfica en el Área
Metropolitana de Rosario (Argentina): cambios y permanencias entre 2001 y 2010.
Revista de Geografía IGA, (24), 15-26. Recuperado de http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/revistaIGA/.
Gómez, N. J. y Tarabella, L.
(2021). Calidad de vida en municipios santafesinos. Dimensiones y contrastes en
la segunda década del s. XXI. Proyección: Estudios Geográficos y de
Ordenamiento Territorial XV(30), 50–79.
Harvey, D. (1973). Social Justice
and the city. Athens (EE. UU.): John Hopkins
University Press.
Harvey, D. (2000). Espacios
de esperanza. Madrid: Akal.
Hiernaux-Nicolás, D. y
González-Gómez, C. (coords). (2017). La ciudad latinoamericana a debate:
perspectivas teóricas. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
Lagares Diez, N., Pereira López, M. y Jaraiz
Gulias, E. (2015). Índice de servicios. Un
instrumento para la evaluación de los Servicios Públicos. Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 13, 1-17.
Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oaid=2815/281538241001
Linares, S. y Ortmann, M. (2016).
Utilización de modelos de localización asignación para instalaciones
educativas. En S. Linares (coord.), Soluciones
espaciales a problemas sociales urbanos. Aplicaciones de tecnologías de la
información Geográfica a la planificación y gestión municipal (pp. 83-94).
Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Lucero, P., Riviere, I.,
Mikkelsen, C. y Sabuda, F. (2005). Brechas socioterritoriales vinculadas con la calidad de vida de los
habitan- tes de Mar del Plata en los inicios del siglo XXI. En G. Velázquez y S. Gómez Lende
(COMPS.), Desigualdad
y calidad de vida en la Argentina (1991-2001). Aportes empíricos y
metodológicos (pp. 319-360). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Centro de Investigaciones Geográficas.
Márquez López, L. y Pradilla Cobos, E. (2017). La
privatización y mercantilización de lo urbano. En D. Hiernaux-Nicolás
y C. González-Gómez (COORDS.), La ciudad
latinoamericana a debate: perspectivas teóricas
(pp. 17-56). Querétaro: Universidad Au tónoma
de Querétaro.
Moreno Jiménez, A. y Vinuesa Angulo, J. (2009).
Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos:
principios de evaluación y metodología de análisis. Ciudad y territorio. Estudios territoriales, XLI(160), 233–262
Ortiz, J. y Escolano, S. (2013). Movilidad residencial del
sector de renta alta del Gran Santiago (Chile): hacia el aumento de la
complejidad de los patrones socioespaciales de segregación. EURE, 39(118), 77-
96.
Pérez Pulido, L. y Romo Aguilar, M. L. (2019). Modelo
analítico de justicia socioterritorial: implicaciones
de la expansión urbana en el desarrollo social. Economía, Sociedad y Territorio, XIX(61), 479-506. Recuperado de
https://doaj.org/article/cd075f2a09924d33b725dc3028370eb9
Portes, A., Roberts, B. y Grimson,
A. (eds.) (2008). Ciudades
Latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo.
Buenos Aires: Prometeo Libros.
Prieto, M. B. (2008). Diferenciación Socioespacial y Calidad
de Vida Urbana. El caso de la ciudad de Bahía Blanca. En G. Velázquez y N. Formiga (coords.) Calidad de Vida, Diferenciación
Socioespacial y Condiciones Sociodemográficas (pp. 187-228). Buenos Aires:
Universidad Nacional del Sur, Ediuns.
Pujadas, R. y Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid: Síntesis.
Ramírez, L. y Falcón, V. (2014). Resistencia (Provincia de
Chaco): Concentración espacial de
servicios sanitarios. En G. Buzai, Mapas sociales urbanos (pp. 214-215).
Lugar.
Rawls, J. (1971). A Theory of
Justice. Oxford: Oxford University Press.
Roca Cladera, J. (2003) La
delimitación de la ciudad: ¿una cuestión imposible? Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 25(135), 17-36
Segura, R. (2014). El espacio urbano y la (re)producción de
desigualdades sociales. Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de
urbanización en ciudades latinoamericanas. En E. Jelin,
R. Motta y S. Costa (eds.), Repensar las
desigualdades. Cómo se producen y entrelazan las asimetrías globales (y qué
hace la gente con eso) (pp. 89-110). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Sen, A. (2000). Desarrollo
y libertad. Bogotá: Planeta.
Sobrino, L. J. (2020). Crecimiento económico y
dinámica demográfica en ciudades de México, 1993-2013. Papeles de Población, 26(104), 11-40.
Soja, E. (2014). En
busca de la justicia espacial. Ciudad de México: Tirant Humanidades
Soja, E. (2016). La ciudad y la justicia espacial. En
C. Salamanca Villamizar, F. Astudillo Pizarro y J. Fedele
(COMPS.), Justicias e injusticias
espaciales (pp. 99-106). Rosario, Argentina: Ed. UNR.
Valenzuela Aguilera, A. (2017). Los nuevos instrumentos del
mercado inmobiliario. Financiarización del espacio
urbano en México. En D. Hiernaux-Nicolás y C.
González Gómez (COORDS.), La ciudad
latinoamericana a debate: perspectivas teóricas (pp. 193-218). Querétaro:
Universidad Autónoma de Querétaro.
Vapñarsky, C. (1995). Primacía y
macrocefalia en la Argentina: la transformación del sistema de asentamiento
humano desde 1950. Revista Desarrollo
Económico, 35(138), 227-254
Velázquez, G. (DIR.). (2016). Geografía y Calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departa-
mental (2010). Centro de Investigaciones Geográficas.
Velázquez, G. y Formiga, N.
(COMP). (2008). Calidad de vida,
diferenciación socioespacial y condiciones sociodemográficas. Aportes para su
estudio en la Argentina. Santiago del Estero, Argen
tina: Editorial de la UNS.
Velázquez, G., Mikkelsen, C., Linares, S. y Cele, J. (2014).
Calidad de vida en la Argen
tina. Ranking del bienestar por departamentos (2010). Buenos Aires:
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Zulaica, L. y Celemín, J. P. (2008). Estudio de las
condiciones de calidad de vida en los espacios urbanos y periurbanos del sur de
la ciudad de Mar del Plata (Argentina) a partir de la elaboración y análisis
espacial de un índice sintético socioambiental. Papeles de Geografía, (47-48), 215-23. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oaid=40712217013.
[1] “La localidad se concibe
como concentración espacial de edificios conectados entre sí por una red de
calles”. Este es el criterio implícito en todos los censos argentinos, y
explicitado a partir del censo de 1991 (INDEC).
Referencias
Antúnez, I. y Galilea, S. (2003). Servicios públicos urbanos y gestión local en América Latina y el Caribe. Problemas, metodologías y políticas. Serie Medio Ambiente y Desarrollo, 69. División Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Santiago de Chile: cepal.
Ávila Orive, J. L. (1993). La ordenación del territorio en el País Vasco: análisis, ejercicio y delimitación competencial. Madrid: Civitas.
Bosque, J. y Maass, S. (1995). Modelos de localización-asignación y evaluación multicriterio para la localización de instalaciones no deseables. Serie Geográfica, 5, 97-112.
Buzai, G. (2014). Mapas sociales urbanos. Buenos Aires: Lugar.
Cardoso, M. (2019). Servicios urbanos básicos esenciales en la ciudad de Santa Fe. Indicador para la planificación urbana. Revista Proyección de estudios geográficos y de ordenamiento territorial, 13(25), 171-195.
Castells, M. (1974). La cuestión urbana. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
Ciccolella, P. (2012). Revisitando la metrópolis latinoamericana más allá de la globalización. Revista Iberoamericana de Urbanismo, (8), 9-21.
Ciccolella, P. y Mignaqui, I. (2009). Capitalismo global y transformaciones metropolitanas: enfoques e instrumentos para repensar el desarrollo urbano. Buenos Aires: clacso.
De Mattos, C. (1984). Paradigmas, modelos y estrategias en la práctica latinoamericana de planificación regional. Santiago de Chile: Ilpes, cepal.
Elinbaum, P. y Galland, D. (2019). El giro hacia el sur del planeamiento urbano y territorial: apuntes para una nueva agenda de investigación. En A. Orellana, C. Miralles-Guasch, y L. Fuentes (eds.), Las escalas de las metrópolis. Lejanía versus proximidad (pp. 221-250). Santiago de Chile: RiL Editores.
Erbiti, C. (2007). Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del siglo xx: Desafíos para la gestión del territorio [ponencia]. IV Seminario Internacional de Ordenamiento territorial y Problemáticas urbanas. Mendoza, Argentina. Recuperado de http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/problematica_urbana_1_pdf
Garnica, V. (2005). Hogares y características del hábitat donde se localizan: un panorama nacional de la cobertura de servicios según el censo 2001. En G. Velázquez y S. Gómez Lende (comps.), Desigualdad y calidad de vida en la Argentina (1991- 2001). Aportes empíricos y metodológicos (pp. 161-180). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Centro de Investigaciones Geográficas.
Gómez, J. y Cardoso, M. (2019). Cobertura de servicios básicos y dinámica demográfica en el Área Metropolitana de Rosario (Argentina): cambios y permanencias entre 2001 y 2010. Revista de Geografía IGA, (24), 15-26. Recuperado de http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/revistaIGA/
Gómez, N. J. y Tarabella, L. (2021). Calidad de vida en municipios santafesinos. Dimensiones y contrastes en la segunda década del s. XXI. Proyección: Estudios Geográficos y de Ordenamiento Territorial XV(30), 50–79.
Harvey, D. (1973). Social Justice and the city. Athens (EE. UU.): John Hopkins University Press.
Harvey, D. (2000). Espacios de esperanza. Madrid: Akal.
Hiernaux-Nicolás, D. y González-Gómez, C. (coords). (2017). La ciudad latinoamericana a debate: perspectivas teóricas. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
Lagares Diez, N., Pereira López, M., & Jaráiz Gulías, E. (2015). El Índice de Cobertura de Servicios (ICS). Un instrumento para la evaluación de los Servicios Públicos. Gestión Y Análisis De Políticas Públicas, (13), 9–24. https://doi.org/10.24965/gapp.v0i13.10237
Linares, S. y Ortmann, M. (2016). Utilización de modelos de localización asignación para instalaciones educativas. En S. Linares (coord.), Soluciones espaciales a problemas sociales urbanos. Aplicaciones de tecnologías de la información Geográfica a la planificación y gestión municipal (pp. 83-94). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Lucero, P., Riviere, I., Mikkelsen, C. y Sabuda, F. (2005). Brechas socioterritoriales vinculadas con la calidad de vida de los habitantes de Mar del Plata en los inicios del siglo XXI. En G. Velázquez y S. Gómez Lende (comps.), Desigualdad y calidad de vida en la Argentina (1991-2001). Aportes empíricos y metodológicos (pp. 319-360). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Centro de Investigaciones Geográficas.
Márquez López, L. y Pradilla Cobos, E. (2017). La privatización y mercantilización de lo urbano. En D. Hiernaux-Nicolás y C. González-Gómez (coords.), La ciudad latinoamericana a debate: perspectivas teóricas (pp. 17-56). Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
Moreno Jiménez, A. y Vinuesa Angulo, J. (2009). Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos: principios de evaluación y metodología de análisis. Ciudad y territorio. Estudios territoriales, XLI(160), 233–262.
Ortiz, J. y Escolano, S. (2013). Movilidad residencial del sector de renta alta del Gran Santiago (Chile): hacia el aumento de la complejidad de los patrones socioespaciales de segregación. EURE, 39(118), 77- 96. DOI: https://doi.org/10.4067/S0250-71612013000300004
Pérez Pulido, L. A., & Romo Aguilar, M. de L. (2019). Modelo analítico de justicia socioterritorial: implicaciones de la expansión urbana en el desarrollo social. Economía Sociedad Y Territorio, 479-506. https://doi.org/10.22136/est20191365
Portes, A., Roberts, B. y Grimson, A. (eds.) (2008). Ciudades Latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Prieto, M. B. (2008). Diferenciación Socioespacial y Calidad de Vida Urbana. El caso de la ciudad de Bahía Blanca. En G. Velázquez y N. Formiga (coords.) Calidad de Vida, Diferenciación Socioespacial y Condiciones Sociodemográficas (pp. 187-228). Buenos Aires: Universidad Nacional del Sur, Ediuns.
Pujadas, R. y Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid: Síntesis.
Ramírez, L. y Falcón, V. (2014). Resistencia (Provincia de Chaco): Concentración espacial de servicios sanitarios. En G. Buzai, Mapas sociales urbanos (pp. 214-215). Lugar.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674042605
Roca Cladera, J. (2003) La delimitación de la ciudad: ¿una cuestión imposible? Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 25(135), 17-36
Salamanca Villamizar, C., Astudillo Pizarro, F. y Fedele, J. (2016). Justicias e injusticias espaciales. Rosario, Argentina: Ed. UNR.
Segura, R. (2014). El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales. Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades latinoamericanas. En E. Jelin, R. Motta y S. Costa (eds.), Repensar las desigualdades. Cómo se producen y entrelazan las asimetrías globales (y qué hace la gente con eso) (pp. 89-110). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Bogotá: Planeta.
Sobrino, L. J. (2020). Crecimiento económico y dinámica demográfica en ciudades de México, 1993-2013. Papeles de Población, 26(104), 11-40. DOI: https://doi.org/10.22185/24487147.2020.103.02
Soja, E. (2014). En busca de la justicia espacial. Ciudad de México: Tirant Humanidades.
Soja, E. (2016). La ciudad y la justicia espacial. En C. Salamanca Villamizar, F. Astudillo Pizarro y J. Fedele (comps.), Justicias e injusticias espaciales (pp. 99-106). Rosario, Argentina: Ed. UNR.
Valenzuela Aguilera, A. (2017). Los nuevos instrumentos del mercado inmobiliario. Financiarización del espacio urbano en México. En D. Hiernaux-Nicolás y C. González-Gómez (coords.), La ciudad latinoamericana a debate: perspectivas teóricas (pp. 193-218). Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
Vapñarsky, C. (1995). Primacía y macrocefalia en la Argentina: la transformación del sistema de asentamiento humano desde 1950. Revista Desarrollo Económico, 35(138), 227-254. DOI: https://doi.org/10.2307/3467304
Velázquez, G. (dir.). (2016). Geografía y Calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departamental (2010). Centro de Investigaciones Geográficas.
Velázquez, G. y Formiga, N. (comp). (2008). Calidad de vida, diferenciación socioespacial y condiciones sociodemográficas. Aportes para su estudio en la Argentina. Santiago del Estero, Argentina: Editorial de la UNS.
Velázquez, G., Mikkelsen, C., Linares, S. y Celemín, J. (2014). Calidad de vida en la Argentina. Ranking del bienestar por departamentos (2010). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Zulaica, L., & Celemín, J. P. (2008). Estudio de las condiciones de calidad de vida en los espacios urbanos y periurbanos del sur de la ciudad de Mar del Plata (Argentina) a partir de la elaboración y análisis espacial de un índice sintético socioambiental. Papeles de Geografía, (47-48), 215–233. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/geografia/article/view/41401
Otras Fuentes
Ente de Coordinación de Área Metropolitana de Santa Fe. (2016). Estatuto.
Ente de Coordinación de Área Metropolitana de Santa Fe. (2019). Informe.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2001-2010). República Argentina. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Buenos Aires.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. República Argentina. (1991). Censo Nacional de Población y Viviendas. Buenos Aires.
Instituto Provincial de Estadística y Censos. Santa Fe. (2010). Cartografía Censal. Argentina.
Jefatura de Gabinete de Ministerios. Presidencia de la Nación. (2018). Diagnóstico sobre ciudades y desarrollo urbano-Argentina 2030. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/argentina2030/desarrollohumano/documento-participativo-ciudades-y-desarrollo-urbano
Provincia de Santa Fe. Ley N° 13532, 2016. De Creación De Áreas Metropolitanas. Recuperado de https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/228816/1198134/file/Ley%20de%20Areas%20Metropolitanas.pdf
Provincia de Santa Fe. Ley N° 2756, 1986. Ley Orgánica de Municipalidades. Recuperado de https://www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral/wp-content/uploads/2019/06/2756- LOM.pdf
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2022 María Mercedes Cardoso, Néstor Javier Gómez

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.