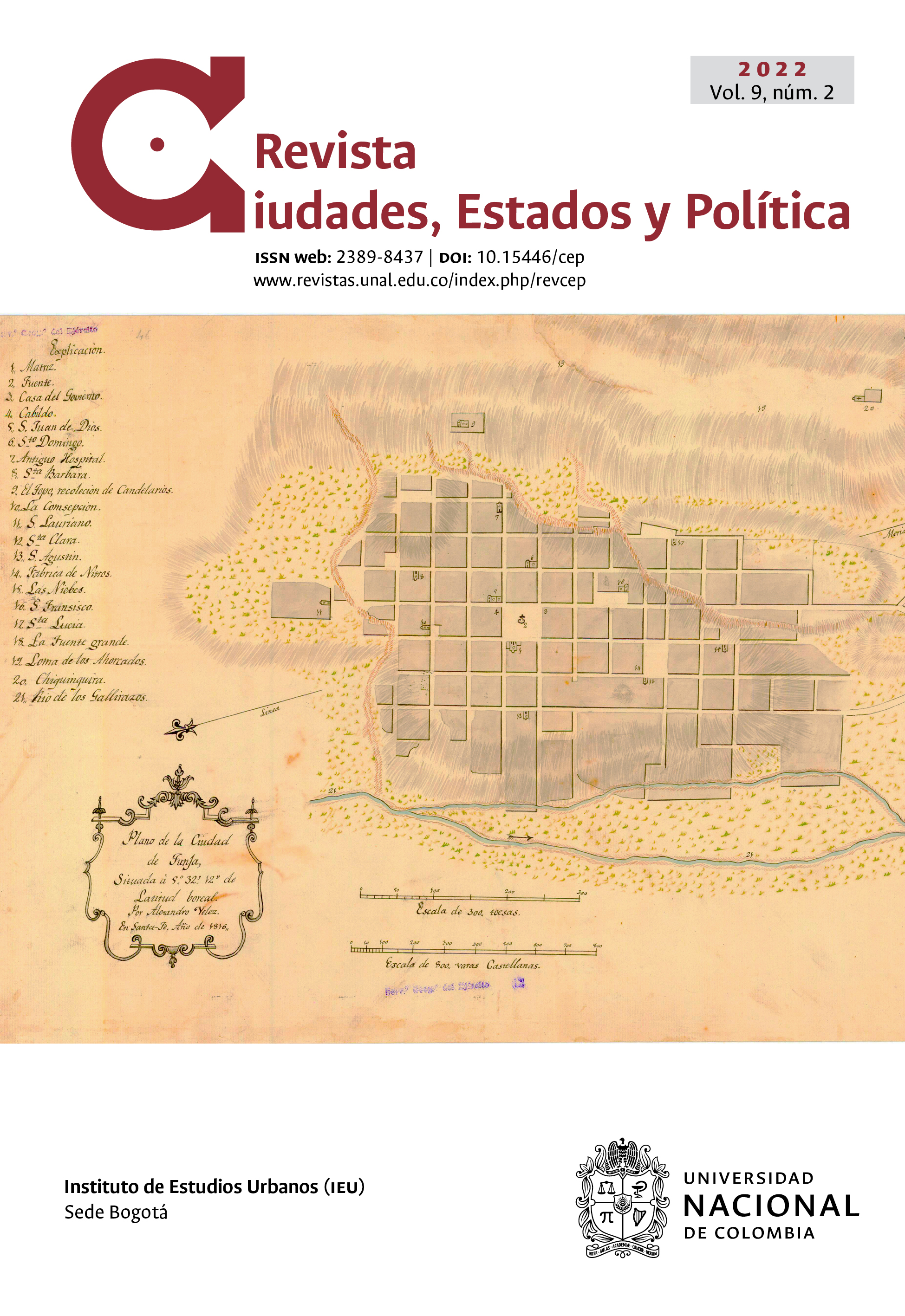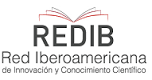Territorios de migrantes. Conformación urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento en Venezuela
Territories of migrants. Urban-architectural conformation in three settlement processes in Venezuela
Territórios migrantes. Conformação urbano-arquitetônica em três processos de assentamento na Venezuela
DOI:
https://doi.org/10.15446/cep.v9n2.98257Palabras clave:
cultura material, inmigración, migración, siglo XX, territorio agrícola, territorio petrolero, territorio urbano (es)cultura material, imigração, migração, século XX, território agrícola, território petrolífero, território urbano (pt)
material culture, immigration, migration, 20th century, agricultural territory, oil territory, urban territory (en)
Entre 1830 y 1960 arribaron a Venezuela oleadas de migrantes, cuyo número varió de acuerdo con las políticas migratorias regentes. La principal causa de la inmigración fue la necesidad local de fuerza de trabajo para la colonización y explotación de los inexplorados territorios agrícolas, los recién descubiertos territorios petroleros, y los aun en conformación territorios urbanos. Los extranjeros que salían de sus países de origen a causa del conflicto o la pobreza tenían el potencial para impulsar la prosperidad en dichas tierras.
Ante este panorama, el objetivo del presente artículo es examinar la conformación urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento de migrantes europeos en territorio venezolano. Para ello se asumió que los grupos inmigrados portan valores, memorias y conocimientos que perviven en la cultura material del lugar de acogida. Para caracterizar a los territorios de migrantes se indagó en sus huellas a través de una revisión documental de fuentes secundarias relacionadas con las temáticas de políticas y datos estadísticos de inmigración, distribución del territorio productivo, proyectos urbanos y arquitectónicos, y el fenómeno de adaptación e identidad cultural.
Between 1830 and 1960, waves of migrants arrived in Venezuela, the number of which varied according to the general migration policies. The leading cause of immigration was the local need for labor to colonize and exploit unexplored agricultural territories, recently discovered oil territories, and those still making urban territories. Foreigners leaving their home countries because of conflict or poverty had the potential to fuel prosperity in those lands.
Given this panorama, this article aims to examine the urban-architectural conformation in three processes of settlement of European migrants in Venezuelan territory. For this, it was assumed that the immigrant groups carry values, memories, and knowledge that survive in the material culture of the host place. In order to characterize the territories of migrants, their footprints were investigated through a documentary review of secondary sources related to the issues of immigration policies and statistical data, distribution of fertile territory, urban and architectural projects, and the phenomenon of adaptation and cultural identity.
Entre 1830 e 1960, ondas de migrantes chegaram à Venezuela, cujo número variou de acordo com as políticas migratórias regentes. A principal causa da imigração foi a necessidade local de força de trabalho para colonizar e explorar os inexplorados territórios agrícolas, os recém-descobertos territórios petroleiros e os ainda em conformação territórios urbanos. Os estrangeiros que saíam de seus países de origem devido ao conflito ou à pobreza tinham o potencial para impulsionar a prosperidade nessas terras. Ante esse panorama, o objetivo deste artigo é examinar a conformação urbano-arquitetônica em três processos de assentamento de migrantes europeus em território venezuelano. Para isso, foi assumido que os grupos imigrados portam valores, memórias e conhecimentos que sobrevivem na cultura material do lugar de acolhida. Para caracterizar os territórios de migrantes, questionou-se sobre suas marcas através de uma revisão documental de fontes secundárias relacionadas com as temáticas de políticas e dados estatísticos de imigração, distribuição do território produtivo, projetos urbanos e arquitetônicos, e o fenômeno de adaptação e identidade cultural.
Territorios de migrantes. Conformación
urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento en Venezuela
Diego Alexander Buitrago Ruiz. Magíster en Historia y
Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia.
Docente de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-2085-8939 Correo electrónico:
diego.buitrago@usantoto.edu.co
|
Recibido: 7 de septiembre de 2021 |
Aceptado: 14 de julio de 2022 |
Aprobado: 15 de agosto de 2022 |
Resumen
Entre 1830 y 1960 arribaron a Venezuela oleadas de
migrantes, cuyo número varió de acuerdo con las políticas migratorias regentes.
La principal causa de la inmigración fue la necesidad local de fuerza de
trabajo para la colonización y explotación de los inexplorados territorios
agrícolas, los recién descubiertos territorios petroleros, y los aún en
conformación territorios urbanos. Los extranjeros que salían de sus países de
origen a causa del conflicto o la pobreza tenían el potencial para impulsar la
prosperidad en dichas tierras.
Ante este panorama, el objetivo del presente artículo es
examinar la conformación urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento
de migrantes europeos en territorio venezolano. Para ello se asumió que los
grupos inmigrados portan valores, memorias y conocimientos que perviven en la
cultura material del lugar de acogida. Para caracterizar a los territorios de
migrantes se indagó en sus huellas a través de una revisión documental de
fuentes secundarias relacionadas con las temáticas de políticas y datos
estadísticos de inmigración, distribución del territorio productivo, proyectos
urbanos y arquitectónicos, y el fenómeno de adaptación e identidad cultural.
Palabras Clave: cultura material,
inmigración, migración, siglo XX, territorio agrícola, territorio petrolero,
territorio urbano.
Territories of
migrants. Urban architectural conformation in three settlement processes in
Venezuela
Abstract
Between 1830 and 1960, waves of
migrants arrived in Venezuela, the number of which varied according to the
general migration policies. The leading cause of immigration was the local need
for labor to colonize and exploit unexplored agricultural territories, recently
discovered oil territories, and those still making urban territories.
Foreigners leaving their home countries because of conflict or poverty had the
potential to fuel prosperity in those lands.
Given this panorama, this article
aims to examine the urban-architectural conformation in three processes of
settlement of European migrants in Venezuelan territory. For this, it was
assumed that the immigrant groups carry values, memories, and knowledge that
survive in the material culture of the host place. In order to characterize the
territories of migrants, their footprints were investigated through a
documentary review of secondary sources related to the issues of immigration
policies and statistical data, distribution of fertile territory, urban and
architectural projects, and the phenomenon of adaptation and cultural identity.
Keywords:
material culture, immigration, migration, 20th century, agricultural territory,
oil territory, urban territory.
Territórios
migrantes. Conformação urbanoarquitetônica em três processos de assentamento na
Venezuela
Resumo
Entre
1830 e 1960, ondas de migrantes chegaram à Venezuela, cujo número variou de
acordo com as políticas migratórias regentes. A principal causa da imigração
foi a necessidade local de força de trabalho para colonizar e explorar os
inexplorados territórios agrícolas, os recém-descobertos territórios
petroleiros e os ainda em conformação territórios urbanos. Os estrangeiros que
saíam de seus países de origem devido ao conflito ou à pobreza tinham o
potencial para impulsionar a prosperidade nessas terras. Ante esse panorama, o
objetivo deste artigo é examinar a conformação urbano-arquitetônica em três
processos de assentamento de migrantes europeus em território venezuelano. Para
isso, foi assumido que os grupos imigrados portam valores, memórias e conhecimentos
que sobrevivem na cultura material do lugar de acolhida. Para caracterizar os
territórios de migrantes, questionou-se sobre suas marcas através de uma
revisão documental de fontes secundárias relacionadas com as temáticas de
políticas e dados estatísticos de imigração, distribuição do território
produtivo, projetos urbanos e arquitetônicos, e o fenômeno de adaptação e
identidade cultural.
Palavras-chave:
cultura material, imigração, migração, século XX, território agrícola,
território petrolífero, território urbano.
Introducción
Con el propósito de examinar la conformación
urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento de migrantes europeos en
territorio venezolano[1]
, este artículo se ha estructurado en cuatro segmentos principales: primero,
inmigración hacia Venezuela, donde se resumen los ingresos de extranjeros a
territorio venezolano entre 1830 y 1960, que estuvieron determinados por las
políticas migratorias y las condiciones económicas que fueron proporcionales al
crecimiento demográfico del país; segundo, asentamiento en territorio agrícola,
donde se revisan algunos de los programas de inmigración dirigida, que
produjeron unidades agrícolas al interior del país enfocadas en la explotación
intensiva de la tierra; tercero, asentamiento en territorio petrolero, donde se
reconocen algunos de los campamentos petroleros a los que arribaron migrantes y
que luego se consolidaron como ciudades intermedias; y, cuarto, asentamiento en
territorio urbano, donde se explican las cantidades masivas de migrantes
formales e ilegales que se ubicaron en las periferias de crecimiento urbano de
Caracas. A modo de conclusión, se realiza una síntesis en torno a las
condiciones y efectos en los migrantes, en términos del acceso al hábitat y su
proceso de adaptación a los nuevos territorios.
El enfoque metodológico para la lectura de las fuentes
consultadas asume que los grupos inmigrados portan valores, memorias y
conocimientos que perviven en la cultura material del lugar de acogida. Para
corroborarlo, se realizó una revisión documental de fuentes secundarias
relacionadas con las temáticas de políticas y datos estadísticos de
inmigración, distribución del territorio productivo, adaptación e identidad
cultural, e incluso literatura ficcional relacionada que permitiera
caracterizar los territorios de migrantes.
Entre los trabajos de corte general que precisaron los
acontecimientos del periodo en cuestión 1 Esta reflexión surgió con ocasión del
Seminario de Vivienda Social en América Latina, parte del Doctorado en Arte y
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. en Venezuela,
vale la pena nombrar los textos de Juan Martín Frechilla (1994), Beatriz Meza
Suinaga (2014) y Juan Carlos Rey (2011). Además, fueron relevantes las
observaciones consignadas en los archivos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) y del Centro Interamericano de Vivienda y
Planeamiento Urbano (Cinva), a propósito de la migración interna de los países
latinoamericanos, la tenencia y productividad de la tierra, y la labor
institucional a mediados del siglo XX.
Finalmente, la literatura jugó un papel esencial para
comprender el sentir migrante y la actitud del pueblo venezolano hacia la
llegada de las costumbres extranjeras. La tesis doctoral de Meridalba Muñoz
Bravo, Urbe en palabras: La otra ciudad
venezolana (2006), y la novela Venezuela
imán (1961), del escritor de origen español José Antonio Rial, documentaron
los dramas de la travesía, la promesa de futuro del nuevo mundo, el exotismo
del paisaje y sus gentes, y, en especial, los procesos de transformación territorial
agenciados por la migración.
Inmigración hacia Venezuela
Los procesos de inmigración registrados hacia el territorio
de Venezuela se remontan a la colonización del Imperio español, con la
consecuente erradicación de pueblos indígenas y la migración forzada desde
África, lo que dejó huella en la posterior conformación de la demografía
venezolana. Aunque no se cuenta con cifras exactas, dado que los conteos
censales se oficializaron sólo hasta 1845, se calcula que entre 1832 y 1857
ingresaron a Venezuela aproximadamente 13000 personas, mayoritariamente
españoles (canarios y gallegos) que se dedicaron a las actividades agrícolas.
La medición oficial de 1891 indica que aproximadamente el 2% de la población,
de un total de 2.3 millones de habitantes, estaba constituida por extranjeros.
Para inicios del siglo XX, “en el período comprendido entre 1905 y 1910
entraron a Venezuela 44508 inmigrantes en forma espontánea, pero salieron 38565
venezolanos” (Carruyo et al., 1974, p. 28). La salida masiva tuvo que ver con
las dictaduras de Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez (1908-1935).
Si bien el dictador Gómez había promovido la inmigración con
el propósito de poblar las áreas rurales del país, las normas eran bastante
selectivas al vetar población “no blanca o no europea”. Por tanto, como lo
indicó Mario Valero (2018), el proceso inmigratorio creció muy poco durante las
tres primeras décadas del siglo XX, situación que cambió radicalmente con la
institución de un nuevo régimen político a partir de 1945, cuando se produjo
una ola de migración masiva desde Europa. La migración se explica por las
condiciones de devastación luego de la II Guerra Mundial, que forzó la salida
de ciudadanos europeos hacia múltiples lugares del mundo, y entre ellos
Venezuela se posicionó con una política de apertura de fronteras, aunada al
auge petrolero que se prestaba para brindar condiciones de bienestar a la
población local y foránea. El ímpetu inmigratorio se mantuvo hasta finales de
la década del sesenta, en la que, de nuevo, un cambio político drástico
modificó las condiciones del país (figura 1). En adelante, la llegada de
migrantes transatlánticos se mantuvo hacia la baja, mientras que aumentaba la
llegada de americanos, en especial de colombianos, que buscaban beneficiarse
del ambiente comercial y la calidad de vida superior que producía los réditos
petroleros.
Figura 1. Crecimiento de la
población inmigrante de Venezuela entre 1832 y 1961
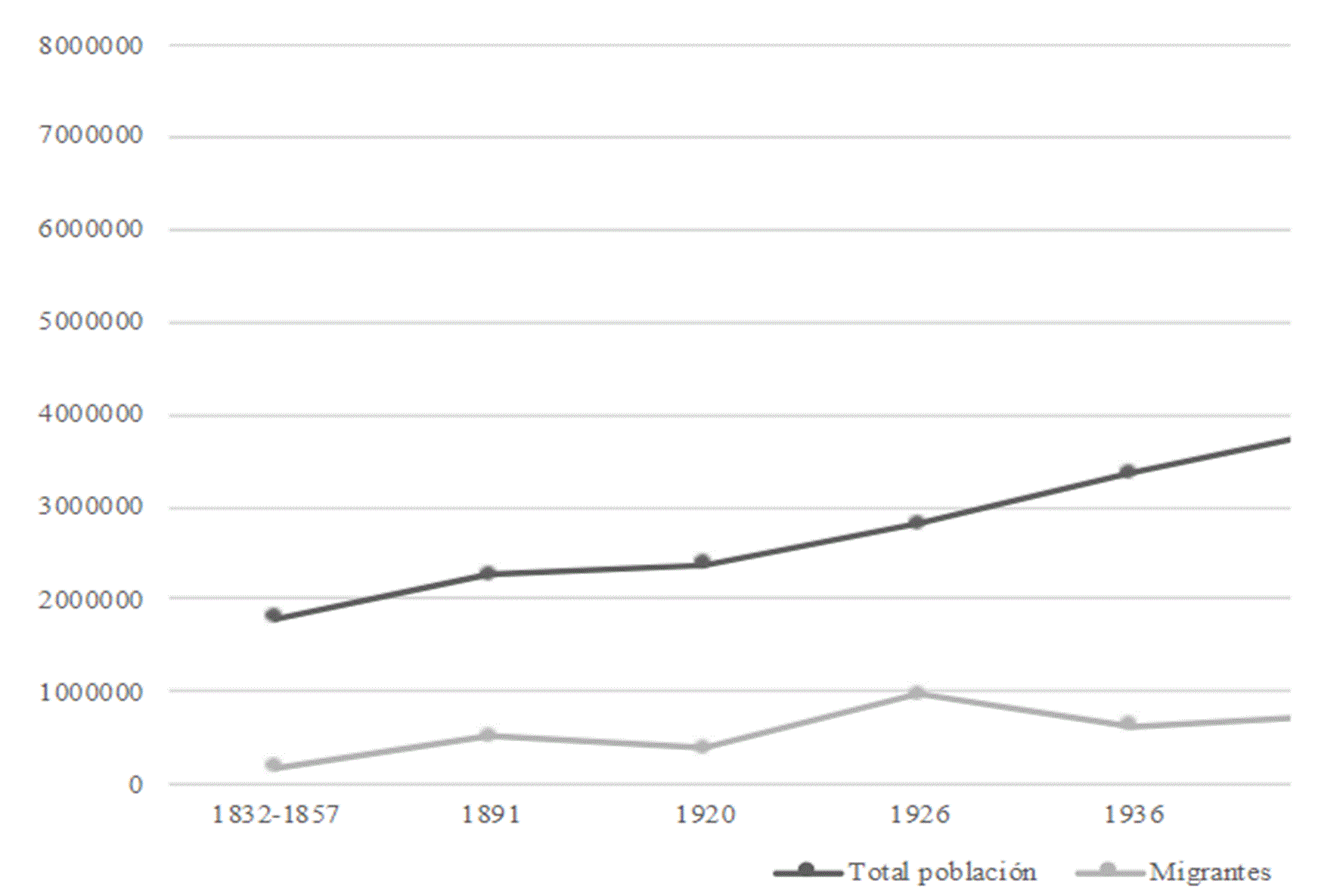
Fuente: elaboración propia basada
en datos del INE (2012), Páez (1963) y de Corso (2017).
Aunque las cifras oficiales pueden presentar fallos y además
no tienen en cuenta la migración ilegal, el máximo de población inmigrante que
llegó a tener Venezuela entre 1832 y 1961 fue de poco más del 7% del total de
la población (tabla 1). Los grupos más representativos de migrantes varían de
acuerdo con el momento de medición, pero en términos generales los colombianos
representaban aproximadamente una cuarta parte de los migrantes en los censos
de 1941, 1950 y 1961, mientras que españoles, italianos, portugueses y
estadounidenses, en ese orden, configuraron el resto de la demografía
inmigrante en Venezuela[2]
(tabla 2).
Tabla 1. Población inmigrante de
Venezuela entre 1832 y 1961
|
|
1832-1857 |
1891 |
1920 |
1926 |
1936 |
1941 |
1950 |
1961 |
|
Total población |
1 788 159 |
2 270 941 |
2 385 000 |
2 814 131 |
3 364 347 |
3 850 771 |
5 034 838 |
7 523 999 |
|
Migrantes |
13 000 |
38 606 |
28 620 |
72 138 |
47 026 |
55 654 |
208 640 |
541 553 |
|
0.73 % |
1.70 % |
1.20 % |
2.56 % |
1.40 % |
1.45 % |
4.14 % |
7.20 % |
Fuente: elaboración propia.
Tabla 2. Población inmigrante por
país de origen en Venezuela entre 1926 y 1961
|
|
1926 |
1936 |
1941 |
1950 |
1961 |
|
Colombia |
7789 |
19 421 |
16 979 |
45 053 |
102 314 |
|
España |
5769 |
5746 |
6959 |
37 775 |
166 660 |
|
Italia |
3009 |
2652 |
3137 |
43 997 |
121 733 |
|
Portugal |
18 |
28 |
650 |
10 890 |
41 973 |
|
EE. UU. |
2687 |
2227 |
3575 |
11 561 |
13 271 |
|
Polonia |
27 218 |
336 |
3727 |
Sin registro |
Sin registro |
|
Gran Bretaña |
6541 |
6783 |
5516 |
9110 |
Sin registro |
|
Francia |
3065 |
3485 |
3145 |
7281 |
Sin registro |
|
Alemania |
1108 |
1413 |
1712 |
3787 |
Sin registro |
|
Holanda |
1905 |
1502 |
1202 |
2711 |
Sin registro |
|
Otros |
2108 |
3551 |
6717 |
30 875 |
95 612 |
|
TOTAL |
61 217 |
47 144 |
53 319 |
203 040 |
541 563 |
Fuente: elaboración propia basada
en datos del INE (2012), Páez (1963) y de Corso (2017)[3].
El flujo inmigratorio avanzó en paralelo con el crecimiento
demográfico, como lo indican la tabla 1 y la figura 1. Las cifras entre 1832 y
1941 indican un aumento sostenido, aunque lento, pero desde el censo de 1941 la
población creció entre 1 millón y 2 millones y medio en las siguientes dos
décadas, respectivamente. Ese aumento se explica por la concentración de la
población en zonas saludables como la meseta andina y la costa, y también por
la bonanza petrolera que mejoró las condiciones socioeconómicas de los centros
urbanos[4].
Para aproximarse a las sensaciones experimentadas por los
inmigrantes que arribaban a las costas venezolanas provenientes de Europa, José
Antonio Rial, en la novela Venezuela imán (1961), describe el territorio como
exuberante y mitificado por las exploraciones conquistadoras que no lograron
descifrarlo:
A muchos de los
extranjeros que llegan del Viejo Mundo o de la misma América [...] les
interesan la ciudad y el país semideshabitado que comienza aquí mismo, en los
lindes de la urbe, solo porque produce ingentes cantidades de petróleo, porque
hay minas de hierro en las montañas de Imataca, en cerro Bolívar, oro en el río
Yururary y diamantes en el Caroní (p. 16).
La inmensidad y variedad de las tierras venezolanas
resultaban desconcertantes por su riqueza y capacidad productiva. Durante el
siglo XIX la tierra venezolana se dedicó principalmente al monocultivo del café
y cacao, pero con el descubrimiento de los yacimientos de petróleo a principios
del XX, se reconfiguró el mapa productivo. Al interpretar la serie de
cartografías realizadas por Beatriz Ceballos tituladas La formación del espacio
venezolano (1982), se pueden identificar cinco zonas diferenciadas del territorio
de Venezuela (figura 2): 1) la costa Caribe, donde se ubican los puertos de
entrada y salida de gentes y mercancías (en orden de importancia: La Guaira,
Puerto Cabello, Barcelona, Cumaná y Carúpano); 2) los yacimientos petroleros,
concentrados en la zona del lago de Maracaibo al occidente, y en El Tigre, al
oriente; 3) la red de ciudades junto a la cordillera andina que parte desde la
frontera con Colombia en San Cristóbal y remata en la gran capital Caracas; 4)
la Gran Sabana, al interior del país, donde se concentra la población rural y
la explotación agrícola y ganadera; y, 5) la Amazonía y la Guyana, zonas
inexpugnables de selva con difícil acceso.
Figura 2. Zonificación territorial
de Venezuela
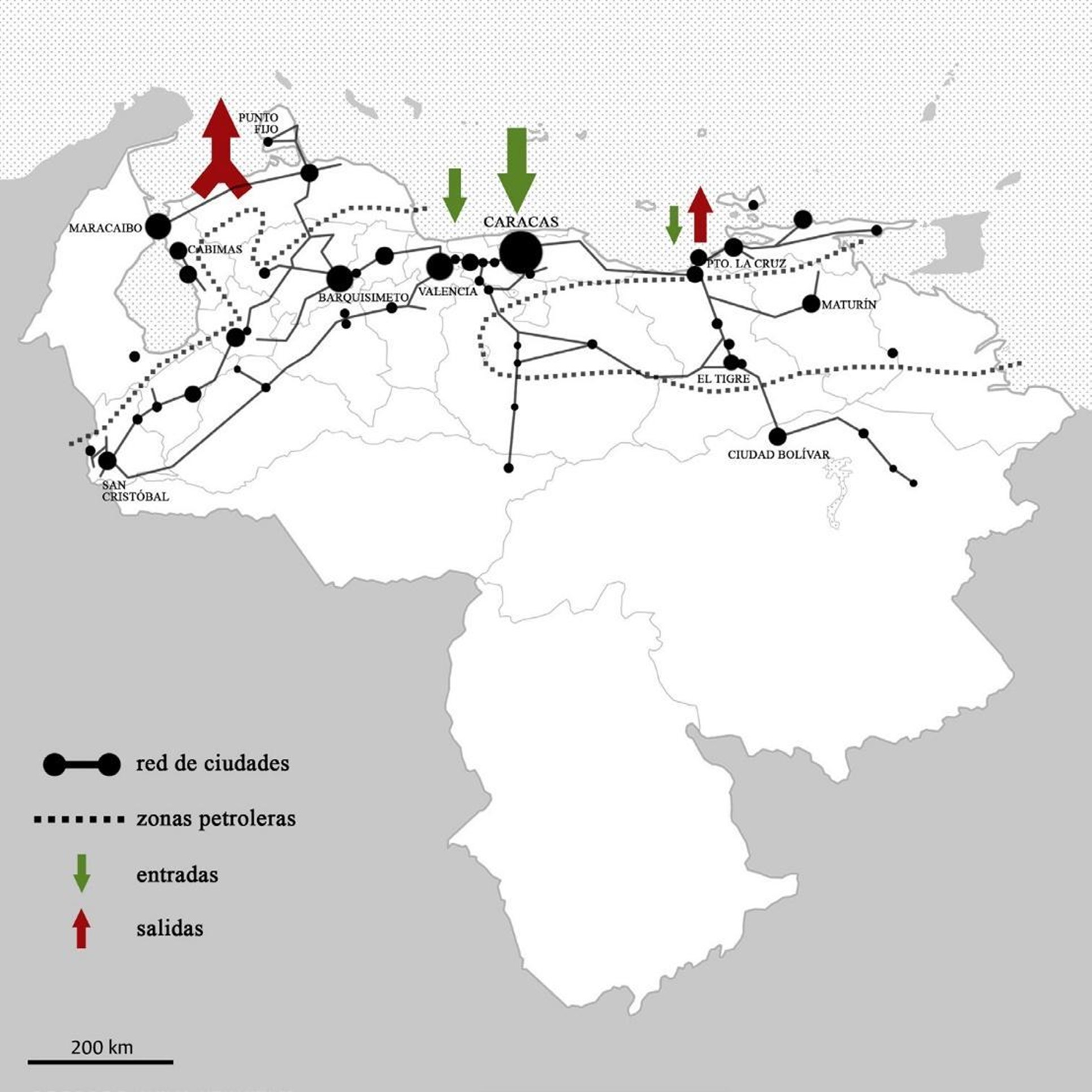
Fuente: elaboración propia basada
en Ceballos (1982).
Como se interpreta a partir de la configuración territorial,
en sus relaciones dialécticas con las capacidades de producción, los procesos
de urbanización y la distribución demográfica, el norte del país también reunía
una red de ciudades interconectadas por concentrar las zonas de explotación
petrolera; no obstante, las ganancias producidas fueron invertidas en su
mayoría en el crecimiento de Caracas, la capital financiera y administrativa.
Mientras tanto, las tierras agrícolas del sur resultaban inoperantes y poco
ocupadas por su extensión e inaccesibilidad.
En ese contexto, las rutas migratorias que se dibujaron
fueron pendulares, de acuerdo con la intención de la política exterior vigente
que trasladó a los inmigrantes desde los puertos de acceso hacia los campos
productivos (petroleros y agrícolas), para retornar a los centros urbanos que
ofrecían mayores condiciones de bienestar.
Asentamiento en territorio agrícola
Con el inicio de la historia republicana venezolana desde
mediados del siglo XIX, el país se enfrentó a enmendar los entuertos de la
guerra y a reconquistar un territorio desconocido e improductivo. En esas
circunstancias, desde el Ejecutivo surgió la idea de poblar el interior del
país con grupos de familias migrantes europeas organizadas en colonias
agrícolas, con el propósito de dominar y activar la producción de estas
tierras. También se plantearon como polos para el desarrollo urbano de pequeñas
ciudades, pero esto no se logró en la gran mayoría de casos y las poblaciones
antiguas permanecieron como centros.
Durante el segundo periodo presidencial del general José
Antonio Páez (1839-1843), se abrieron las puertas a la migración proveniente de
Europa, regularizada a través de una Ley de Inmigración aprobada en 1840. Este
primer paso promovió la colonización agraria de las zonas cercanas a las
capitales costeras. El único asentamiento que prosperó en este programa fue la
Colonia Tovar en el estado Aragua, fundada en 1843 por 374 alemanes.
Los terrenos donados por la familia Tovar en la cordillera
de la costa coincidían con la memoria paisajística de los migrantes: la Selva
Negra junto al Rin y por ello el paisaje de bosque montañoso junto al río Tuy
resultó óptimo. Se trataba de un conjunto de edificaciones sencillas en
bahareque, que luego fueron reconvertidas con un “estilo tipicista alemán”:
marco en madera, paños en mampostería blanca y cubierta de fuerte pendiente a
dos aguas.
Hasta 1870, bajo el mandato del general Antonio Guzmán
Blanco, se retomó la intención de establecer nexos con el interior del
territorio a través de migrantes de origen alemán, italiano, español y francés.
Las pretensiones del general se oficializaron con el Decreto de Inmigración de
1874, por el cual se reglamentó el proceso inmigratorio y colonizador en manos
del Estado —no de la iniciativa privada como en el caso de la Colonia Tovar—.
En el Decreto, “se promovía la ‘Inmigración’, especialmente de personas aptas
para la agricultura, las artes y el servicio doméstico […]. Para coordinar todo
el proceso se creó la Dirección General de Inmigración (1874) con sede en
Caracas y dependiente del Ministerio de Fomento” (Laya, 2017, p. 11).
Derivado del decreto, se fundó en 1874 el Distrito Colonial
Guzmán Blanco, que inició con colonos criollos y quince familias de franceses,
quienes, por no ser agricultores de vocación, fracasaron y abandonaron el
lugar. En su reemplazo fueron llevados colonos venezolanos y 753 extranjeros,
entre franceses (71), italianos (313), españoles (300) y polacos (69). Se
ubicaron en la selva de Guatopo, al sur de Caracas, en inmediaciones de los
actuales estados Miranda y Guárico. La zona, de difícil acceso desde la
capital, era muy fértil para el cultivo de café, caña de azúcar, y frutos
menores que podían ser exportados vía fluvial hasta el Puerto Carenero. La
colonia se constituía de dos municipios y ocho vecindarios que en su momento
alcanzaron los 2500 habitantes.
A la postre, la colonia falló. La incertidumbre de las
cosechas por variaciones climáticas desincentivó a los inmigrantes que, desde
1888, empezaron a abandonar la colonia hacia municipios más consolidados, en
los que buscaron dedicarse a labores comerciales. En 1890 se renombró como Colonia
Independencia y poco más de una década después perdió su estatus territorial
(como todas las colonias hasta ese momento)[5].
Las políticas inmigratorias de este periodo ofrecían
múltiples ventajas a los extranjeros. Por ejemplo: pago de los gastos de viaje
y primeros meses de residencia, las mismas libertades de los criollos
(religiosas, de cátedra, etc.), la exención de impuestos a los útiles traídos
consigo, la cesión de tierras baldías para la producción agrícola y varias
oportunidades de empleabilidad. A pesar de ello, hubo varios problemas que
impidieron consumar los objetivos de ocupación territorial, entre ellos: la dificultad
de erradicar las enfermedades trasmisibles en las selvas y llanuras
inexpugnables; el aislamiento del resto del país por la escasez de vías; la
falta de planificación, fomento y seguimiento de los proyectos; la carencia de
políticas socioculturales de integración de los colonos extranjeros; y, la
imposibilidad de igualar los avances de la extracción petrolera a través de la
producción agrícola por la falta de tecnificación del campo (Muñoz, 2006, p.
126).
Luego de una interrupción en el accionar de las políticas
migratorias dirigidas al campo, fue hasta la promulgación de la Ley de
Inmigración y Colonización de 1936[6],
que se indicó que: “la Nación fomentará la inmigración europea y promoverá, en
cooperación con los Gobiernos de los Estados y las Municipalidades, la
organización de Colonias Agrícolas” (Congreso de la República de Venezuela,
1936, art. 32). Al año siguiente, con la creación del Instituto Técnico de
Inmigración y Colonización (antes llamado Oficina de Inmigración, Colonización
y Repatriación), según Martín, se produjo un reinicio de la fundación de
colonias, como las de Mendoza, en Ocumare del Tuy; Bejarano, Yagrumal, El
Totumo y Goiglle, en el estado Carabobo, y la refundación de la Colonia Bolívar
en el valle de Chirgua, con migrantes de origen suizo y danés, con la intención
de ser una “colonia modelo” (1994, pp. 245-246). Todas fracasaron
Durante algunos meses de 1939, el Instituto Técnico de
Inmigración y Colonización estuvo dirigido por Arturo Uslar Pietri, reconocido
intelectual y muy crítico de la desaforada explotación de hidrocarburos que, a
pesar de producir menos del 3% del empleo, determinaba los ingresos de todo el
país. En comparación, la actividad agrícola y agropecuaria se mantuvo a la
cabeza de las actividades productivas entre 1950 y 1971. Uslar Pietri proponía
“sembrar el petróleo”, es decir, regular el recurso y diversificar la economía
hacia las labores agrícolas o ganaderas. De allí su apuesta definitiva por la
profundización del programa de colonias agrícolas al interior del territorio.
Aunque la propuesta de Uslar Pietri tampoco se concretó, a partir de allí, las
colonias modernas como la colonia agrícola El Cenizo (1946), el Proyecto
agropecuario del Guárico o una colonia en Barlovento (1949), se idearon
alrededor de grandes proyectos infraestructurales que operaban en el
ordenamiento del territorio como represas, hidroeléctricas, puertos y líneas de
ferrocarril.
También se incorporó otra novedad: la posibilidad de un
modelo cooperativo de explotación de la tierra, donde los campesinos dueños de
una porción de terreno producían para el uso doméstico, al tiempo que recibían
bonos de propiedad y salarios colectivos. El ideal era que la comunidad
adquiriese capacidad técnica y de mercadeo para sostenerse a sí misma.
La Unidad Agrícola de Turén, en los llanos del estado
Portuguesa, fue un ejemplo de este modelo cooperativo. El proyecto, propuesto
desde 1947, fue posible gracias al trabajo conjunto del Instituto Técnico de
Inmigración y Colonización (reconvertido en el Instituto Agrario Nacional desde
1949) y la Misión Técnica Agraria Italiana. Como lo relata el cronista Leonel
Canelón (2021), el grupo de 54 familias italianas no arribó sino hasta 1952,
luego de un extenuante viaje en barco que tardó casi dos meses. A los migrantes
se les otorgaban tierras en préstamo siempre y cuando las mantuvieran
productivas, en una relación de distribución entre los extranjeros y los
colonos venezolanos de 2 a 1, para una superficie disponible cercana a las
25000 hectáreas.
Aun con lo anterior, desde tiempos ancestrales, en Venezuela
se practicaba un uso de la tierra a pequeña escala, conocido coloquialmente
como el conuco. Se trataba de parcelas mínimas destinadas al auto sustento
familiar, que consistía en la siembra de maíz y caraota, base alimenticia del
campesino venezolano[7].
Con el programa de Unidades Agrícolas como el de Turén, se
deforestaron zonas extensas para dejar atrás el sistema de conucos y, en
cambio, implantar un modelo de tecnificación y masificación de la producción
agrícola, en especial de arroz y azúcar, basado en el cooperativismo,
parcelamiento y créditos para la pequeña propiedad.
Al seguir este modelo, la colonia de Turén logró los
rendimientos económicos adecuados y fue referente del posible desarrollo rural
de la región de la Guayana, otra zona pendiente de colonización productiva. El
propósito último era la consolidación de una clase media agroindustrial, que
emulara las características del campesinado norteamericano, que gozaba de
facilidades en vivienda, educación y salud, al tiempo que dedicaba su esfuerzo
al aumento de la producción nacional.
A pesar de este éxito, en general, las dificultades para la
conclusión de los proyectos de colonias agrícolas se encontraron en las
desigualdades del campo —cosa general en América Latina—, la tenencia de la
tierra productiva en manos de unos pocos y la inoperancia del Estado en procura
de condiciones aptas para la producción agropecuaria como vías, insumos y
apertura de mercados internos y externos.
Además, como lo indicaba la Cepal en su informe sobre la
inmigración en Venezuela de 1950, resultó problemático que “los inmigrantes y
los venezolanos fueron escogidos más por sus necesidades que por su
competencia, y sin procurarles preparación, supervisión ni ayuda técnica en la
administración y manejo de la tierra” (p. 38). De ello se deduce que los
migrantes eran “útiles” siempre que mejoraran la productividad del territorio
nacional.
Asentamiento en territorio petrolero
La posibilidad de incrementar exponencialmente la
productividad del territorio venezolano se cimienta en 1904, cuando el
presidente Cipriano Castro reguló la explotación petrolera, cuestión que
marcaría el futuro del país hasta hoy. Fue ese fenómeno de usufructo de los
recursos naturales y la multiplicación de las ganancias del Estado, lo que
incitó un flujo migratorio hacia Venezuela desde principios del siglo XX, y que
se sostuvo en la búsqueda de los beneficios del “oro negro”.
Las compañías dedicadas a la explotación petrolera
extranjeras que arribaron a territorio venezolano, como Creole, Shell, Mene
Grande y Mobil, contrataron a trabajadores especializados provenientes de
Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Los operarios y sus familiares se
ubicaron en campamentos junto a los yacimientos, dando lugar a enclaves
productivos que atrajeron también a mano de obra local, dadas las condiciones
de relativa estabilidad laboral.
Un ejemplo de este tipo de asentamiento fue el que dio
origen a la población de Cabimas, al oriente del gran lago de Maracaibo. La
explotación petrolera se potenció a partir de 1922 luego de una infructuosa
tarea de exploración iniciada en 1913. El “milagro del pozo de La Rosa” puso a
Cabimas en el mapa venezolano y del mundo. Al pozo llegaron por cientos los
musiúes[8]
para alojarse en casas prefabricadas para familias o en barracas para solteros.
El campamento, de la etapa de exploración, y el campo, de la
etapa de extracción, se constituyeron como conjuntos urbanos primigenios
ordenados sobre calles peatonales que delimitaban cada una de las sencillas
edificaciones habitacionales (figura 3). Los “centros” estaban en las casas de
administración, los comisariatos y las zonas de recreo deportivo. Las
instalaciones se aislaban del resto de la población con cercados para mantener
la introversión de la vida cotidiana, aunque dependían de todos los insumos del
exterior. Este sistema urbano antecedió el estilo de vida de los suburbios
norteamericanos de los años cincuenta, habitados por empleados de familias
nucleares, acomodadas “en casas de dos y tres habitaciones, dos cuartos de
baño, amplios comedores y agradables cocinas, clubes, canchas de tenis,
piscina, escuela y profesores estadounidenses para educar a sus hijos” (Bayne,
2002, citado en Muñoz, 2006, p. 210).
Figura 3. Campo de viviendas para
el personal de las compañías petroleras de Cabimas en 1923

Fuente: Brito y Barboza (2016,
p. 25).
Alrededor de los campos de extranjeros se acumularon grandes
cantidades de obreros locales que provenían de todos los rincones del país:
andinos, centrales, orientales y llaneros. Esto derivó en la saturación de las
zonas habitables óptimas, por lo que en las periferias se configuraron
cinturones de rancherías. La expansión progresiva llevó a la ocupación
improvisada de caseríos vecinos, que terminaron por conformar una ruta de
campos, que luego se transformó en una red de pequeñas “ciudades petróleo” en
el estado Zulia, entre ellas Maracaibo, Ciudad Ojeda, Tía Juana, Santa Rita,
Lagunillas y Bachaquero. Allí se mantuvo una gran producción de crudo, pero con
poco desarrollo urbano o bienestar social.
La vida en estas poblaciones refundadas a razón de la
extracción petrolera se caracterizó por la separación cultural y espacial
recalcitrante entre inmigrantes y criollos, al punto que no se saldó una
verdadera integración. Los forasteros “se esmeraron en hacer valer su acento
imperialista en el trato con los criollos” (Brito y Barboza, 2016, p. 26). Los
ingenieros y técnicos de las compañías petroleras desarrollaron un trato
racista hacia los obreros locales que eran maltratados y carecían de seguridad
o bienestar social alguno. De ello devino una gran huelga petrolera en 1936,
que pretendía la reivindicación de los derechos laborales y sociales.
El aspecto de las incipientes ciudades tenía dos caras. Por
un lado, las zonas residenciales de los técnicos extranjeros mantuvieron una
estricta regulación y control de las compañías; mientras que, del otro lado,
los pueblos criollos mantuvieron un crecimiento orgánico sobre algunas pocas
calles principales, polvorientas como las del viejo oeste.
Para estas zonas sin ordenación los sitios de esparcimiento
se componían de casinos, bares de mala muerte y casas de lenocinio. De acuerdo
con el escritor Rodolfo Quintero, en su ensayo La cultura del petróleo (2018),
se trataba de parajes desolados y:
de calles empetroladas,
estrechas, interrumpidas por casas de madera llenas de moscas y malos olores,
de niños desnudos que se bañan en charcas de agua sucia y aceite mineral.
Calles de ambiente caótico, de las cuales se sale sorpresivamente para caer en
una avenida amplia y plana, tendida entre grandes construcciones. Ciudad donde
el lujo contrasta con la miseria, el hambre con la abundancia de alimentos; con
mercados llenos de día y de noche, de ricos y de pobres, de criollos y de
extranjeros, donde se compra y se mendiga, se roba o se pasa el tiempo
simplemente (p. 57).
Con el tiempo, las zonas exteriores también fueron ocupadas
por migrantes, pero no se consumó la integración, ya que la ocupación
extranjera se dio sobre la base de la segregación socioespacial y generó la
fundación de barrios con demografías exclusivas, con sus propias identidades
culturales y estilísticas, como la de la colonia inglesa.
Este proceso de migración hacia campos preurbanos, es decir,
sitios sin organización administrativa o espacial previa a la llegada de
capital productivo y con potencial de transformación en conglomerados urbanos,
se replicó de manera similar en todas aquellas zonas del norte de Venezuela con
presencia de compañías “explotadoras”, a saber: Punto Fijo, Puerto La Cruz y
los alrededores de Maturín y El Tigre. Aun con las riquezas naturales, los
mismos venezolanos avizoraban que la total dependencia económica de la
explotación petrolífera, respecto de la industria, el artesanado o la
agricultura, era una política peligrosa y con fecha de caducidad.
Asentamiento en territorio urbano
Hemos comentado en los dos casos anteriores migraciones
originadas a partir de políticas y de procesos regulados desde el Estado o
compañías privadas con intereses en la productividad del territorio venezolano.
Empero, dados los conflictos bélicos internos, externos y las dictaduras en
Europa durante los primeros cincuenta años del siglo XX[9],
grupos masivos de personas abandonaron sus países en busca de futuros con
bienestar en América Latina. De todos ellos, solo una pequeña porción hizo
parte de planes de migración dirigida, es decir, atraídos al país de acogida
por gestión gubernamental y que pasaban por rigurosos procesos de selección. En
cambio, la mayoría fueron migrantes espontáneos, irregulares, ilegales o
refugiados, con algún conocimiento empírico en las labores agrícolas, de
construcción u oficios varios.
El principal atractivo para que los ciudadanos europeos
optaran por Venezuela como lugar de acogida fue la productividad petrolera
durante los años cuarenta, que ubicó al país como el mayor exportador del
mundo, lo que se reflejó en los ingresos por familia de un promedio de 2541
USD, el más alto de los países de la Unión Panamericana[10].
Este ingreso seguramente no era homogéneo y aplicaba sobre todo en urbes como
Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y, fundamentalmente, Caracas, el centro
institucional, comercial y espacio dominante de la inversión. Según Ceballos de
Roa (1999) allí se concentraba el 81% de la inversión extranjera, el 79% de la
inversión en manufactura, el 71% de la inversión en construcción, el 50% de la
inversión en servicios y el 75% de la banca comercial.
Desde entonces, paralelo a algunos de los planes de
población de las zonas rurales, las ciudades se constituyeron como los
epicentros del desarrollo físico. Para lograrlo, el Estado se apoyó de nuevo en
las inmigraciones, al desplegar misiones diplomáticas por Europa para
seleccionar y reubicar a las familias de refugiados. Durante las décadas del
treinta al sesenta, ingentes cantidades de migrantes y de población campesina
local se asentaron en los centros urbanos, donde ya existían estructuras de
servicios y posibilidades laborales más amplias que en el campo (figura 4).
Figura 4. Porcentajes de población
urbana/rural de Venezuela entre 1936 y 1961
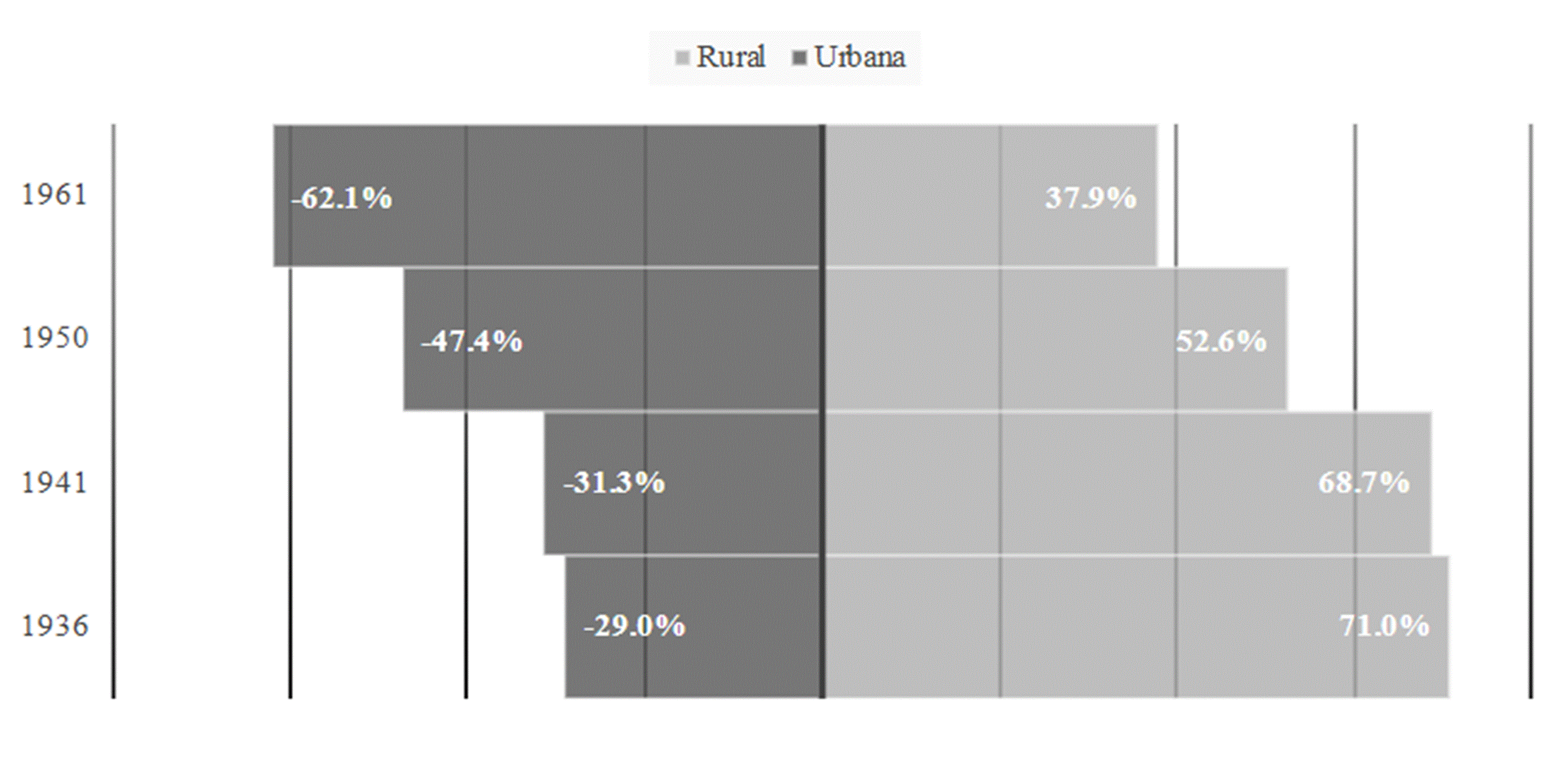
Fuente: elaboración propia basada
en datos del INE (2012), Páez (1963) y de Corso (2017).
El aumento del flujo inmigratorio hacia las ciudades no
estuvo exento de sospecha por parte de algunos actores locales, quienes
percibían posibles influencias negativas sobre el pueblo venezolano. Por
ejemplo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) la desconfianza
por el posible influjo comunista era patente, tanto que el mandatario procuró
mantener un acceso limitado. Según él: “los extranjeros que vengan, pero
graneaditos, uno por uno, para que uno pueda vigilarlos” (Viloria, 2015).
Las políticas de migración venezolanas, al igual que en
otros países americanos estuvieron prejuiciadas por motivos de raza, religión y
capacidad productiva. Se esperaba que fueran personas blancas y de buena
conducta, mientras que se proscribían a lisiados, idiotas, gitanos, buhoneros y
en general a aquellas personas que pudieran contrariar de alguna manera las disposiciones
gubernamentales. La entidad responsable de la selección era la Comisión
Nacional de Inmigración, dependiente del Instituto Agrario Nacional, con el
auspicio de la Organización Internacional de Refugiados y el apoyo logístico de
las embajadas venezolanas en Europa Occidental.
Con la instalación de la Junta de Gobierno Militar en 1948,
liderada por Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958, se aplicó una política de
“puertas abiertas”. La apertura, trajo consigo grandes oleadas de inmigración
ilegal, muchos de ellos hombres jóvenes en busca de un espacio de bienestar
para la llegada próxima del resto de su familia[11].
Así lo registraron escritores como José Antonio Rial en
Venezuela imán (1961). El relato autobiográfico encarnado en un periodista de
nombre José Guillermo Torres, relata la historia de quien vive la travesía de
emigración desde los puertos de Islas Canarias con destino a las costas
venezolanas, junto a miles de otros indocumentados[12].
Por su parte, Mariano Picón-Salas (2012), en su ensayo Caracas de 1957,
describió la cotidianidad de los puertos internacionales: “las escotillas de
los barcos arrojaban en la terminal de La Guaira o en los muelles de Puerto
Cabello millares de inmigrantes. Y el que fue hace diez años obrero, ahora
puede ser propietario de una empresa de construcción” (p. 287).
A propósito de la ocupación laboral, con el aumento de la
extracción petrolera en ciudades como Maracaibo y Cabimas, muchos venezolanos
se dedicaron a esas labores y dejaron en vacancia sus puestos en las ciudades.
El nicho fue aprovechado por migrantes españoles, italianos y portugueses, que
se ocuparon como ingenieros y arquitectos[13], o
en tareas como la albañilería, la carpintería, el transporte público, la
manufactura de productos de vestir, la venta de alimentos o la agricultura. En
ciudades como Barquisimeto, Valencia y Maracay, “un buen número de artesanos
europeos, llegados hace poco, han establecido sus pequeños talleres y están
entregados hoy a la manufactura de una gran variedad de productos, aunque en
pequeña escala” (Cepal, 1950, p. 19). Este asunto causó rencillas con algunos
criollos que se sentían desplazados de los beneficios del empleo, aunque la Ley
del Trabajo, surgida gracias a la huelga de obreros petroleros de 1936,
indicaba que al menos el 75% de los empleados debían ser de origen nacional.
Una vez vencida la barrera del empleo, el siguiente
inconveniente al que se enfrentaban los migrantes europeos era la consecución
de un sitio de habitación[14].
El déficit de viviendas que afectaba a los desplazados internos también hizo
mella en los recién llegados al país. Tenían problemas para conseguir un
arrendamiento por falta de constancias sobre sus ingresos o acceso al crédito.
La zona de San Agustín del Sur, en Caracas, es un ejemplo
que contrasta la manera como los inmigrados lograron hacerse a un domicilio
fijo. El proyecto de San Agustín del Sur, realizado en 1927, consistió en
agrupaciones de casas en hilera a las que se accedía por un pintoresco portal
que llevaba a una calle estrecha sin remate, los cuales fueron conocidos como
pasajes (figura 5). Las unidades de vivienda se instalaban en predios angostos
y alargados, a los que se accedía por un pasillo al costado rematado por un
patio. A su lado se distribuían tres habitaciones, mientras que hacia el fondo
se ubicaban la cocina, el baño, una habitación adicional y otro patio
posterior.
Figura 5. Entrada a pasaje en San
Agustín del Sur (Caracas, 1962)

Nota: al fondo se observan los
cerros que luego se ocuparán con "ranchos".
Fuente: tomada de Caracas
Cuéntame (2020).
Las arquitecturas de los pasajes tenían cierto tono
originario de los grupos étnicos que en principio los habitaron y que
estamparon sus herencias en los colores y ornamentos de las fachadas. Para
Picón-Salas (2012):
Los buenos artesonados de
madera de que gustan los constructores vascos; ciertos frisos de ladrillo
contrastando con el muro blanco como en las masías catalanas y levantinas; los
coloreados y casi abusivos mármoles de los genoveses. Hay otros edificios que
parecen, con sus bandas verticales pintarrajeadas, enormes acordeones. Nos dan
ganas de ejecutar en ellos trozos de ópera o alegres tarantelas (p. 284).
Es así, como el espacio urbano de Caracas fue
transformándose en un collage de arquitecturas de lugares lejanos; sin embargo,
paulatinamente los pasajes perdieron su enlucido y parte de su identidad
arquitectónica, al reconvertirse en inquilinatos de estancia temporal.
Por otro lado, el conjunto de las oleadas migrantes internas
y externas alcanzó semejantes proporciones, que degeneró en condiciones de
habitabilidad misérrimas. Justo en el flanco sur de los pasajes, los cerros
fueron colonizados por “ranchos”, es decir, habitaciones improvisadas y sin
acceso a servicios básicos de sanidad e infraestructura. Quienes ocuparon la
urbanización espontánea, fueron los albañiles de las construcciones de San
Agustín del Norte, una zona planificada al otro lado del río Guaire, y en
general, trabajadores de las múltiples obras de modernización física de la
Caracas del régimen “perezjimenista” de los años cincuenta.
El VIII Censo de Población de 1950 advirtió que, de la
totalidad de viviendas registradas en Venezuela, un 46% correspondía a ranchos
ubicados en las zonas rurales, pero también en las ciudades. Eran “calificados
como ‘estructura típica de paredes de bahareque, techo de paja o palma y piso
de tierra’” (Ministerio de Fomento, 1955, citado en Meza, 2014, p.12).
Para hacer frente a la crisis de ocupación irregular, el
Banco Obrero[15],
apoyado en su brazo técnico, el Taller de Arquitectura del Banco Obrero (tabo),
que funcionó entre 1951 y 1958, propuso un plan nacional de vivienda, enfocado
en la erradicación de ranchos y la construcción de viviendas para nuevas
familias, entre ellas las inmigradas. El plan resultó menos ambicioso que uno
propuesto antes, en 1946[16],
dado que la demanda superaba excesivamente las posibilidades de atender el
problema. Por tanto, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, apuntalado en el
Nuevo Ideal Nacional, es decir, la acción material como sustento de legitimidad
del régimen autoritario, decidió enfocar sus esfuerzos en una obra más notoria:
el Plan Extraordinario de Viviendas Cerro Piloto de 1954.
Dicho ideal, planteaba que, para el mejoramiento integral de
la calidad de vida, era necesario “extirpar” cualquier rastro de deterioro de
la sociedad, evidenciado en el fenómeno del rancherismo. Para ello, Pérez
Jiménez censó la cantidad de ranchos y, apoyado en el tabo, realizó un plan de
residencias y superbloques (actual urbanización 23 de enero) que cambiaría la
mentalidad del habitante del rancho. El supuesto era que el obrero venezolano o
extranjero accedía a la tríada del desarrollo-progreso-modernización “al
convertirse en propietario de viviendas higiénicas y confortables” (Banco
Obrero, 1951, citado en Meza, 2014, p. 21). A pesar de los esfuerzos oficiales,
la espontaneidad de la ocupación del territorio de la periferia urbana, con sus
defectos, pero también con su aporte a la diversidad cultural, mantuvo su
camino.
A modo de conclusión
Luego de examinar los tres procesos de asentamiento en
distintos territorios (agrícola, petrolero y urbano) durante el siglo XX en
Venezuela, cabe concluir con una síntesis en torno a las condiciones y efectos
en los migrantes, en términos del acceso al habitar y su proceso de adaptación.
Respecto de los asentamientos en territorios agrícolas que
pretendían colonizar y hacer productivas las tierras con el trabajo de las
familias de migrantes, habría que señalar la concepción latinoamericana que se
tenía del campo, considerado como un lugar de atraso económico y cultural, para
el que se planteaba una reconversión física y moral guiada por los valores de
la tecnificación y la rentabilidad.
A la visión del campo como un problema, la institucionalidad
venezolana respondió con oportunidades, a través de los planes de inmigración
dirigida donde se aprovechaba la tierra y el conocimiento campesino (local y
extranjero) para lograr una mejor distribución de la propiedad rural y las
ganancias derivadas de su explotación. La relación de los migrantes con el
territorio, en su condición de colonos avalados por el Estado, les permitió ser
propietarios de parcelas moderadas de tierra con servicios e incluso una
vivienda básica, a cambio de una explotación continuada de la tierra que
produjera bienestar a mayor escala.
A pesar de la buena intención, la activación del campo
venezolano se enfrentó a un rival insuperable: el petróleo. Los asentamientos
en territorios de explotación petrolera reorientaron la atención de las
políticas, por lo que reconvertir a Venezuela en un Estado agrario de
desarrollo sostenido fue un sueño inconcluso[17].
Además, el desarrollo de Venezuela se mantuvo centralizado, alrededor de la
capital, a donde llegaban los recursos e inversiones de la explotación
petrolera. Los frentes costeros, por su acceso al comercio internacional y
puerto de llegada de la modernidad, mantuvieron un dominio sobre el interior
del país.
Respecto de la adaptación de las identidades migrantes a los
territorios de Venezuela, esta fue una preocupación constante de organismos
panamericanos como la Cepal y el Cinva a mediados del siglo XX. Dado el
crecimiento exponencial de las poblaciones urbanas por los flujos rurales e
internacionales, se produjeron múltiples problemas para las ciudades que no
estaban preparadas para recibir habitantes con un sistema de valores distinto y
cuya adaptación armónica resultó conflictiva. Uno de esos problemas fue
señalado por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona, quien afirmó que “el
éxodo es ante todo una ruptura […] lo que trae como consecuencia la nostalgia
del antiguo medio, nostalgia geográfica y cultural, que lo reduce a la soledad
física y afectiva” (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 1968, p.
51). Como con las etapas de un duelo, el migrante debía estar dispuesto a
aceptarlo y desprenderse de su origen para sustituirlo por una nueva “cultura
urbana”, a través de un proceso de reeducación que le permitiera mayor libertad
en el medio de acogida[18].
El proceso de adaptación del migrante trasatlántico iniciaba
—sí es que lo hacía— luego de la llegada al puerto de recibo donde podían pasar
meses en espera de las ubicaciones gubernamentales, para dirigirse después a
las zonas de explotación minera o agrícola donde algunos se asentaban. En
cuanto a los asentamientos, la mayoría prefería las grandes urbes,
especialmente Caracas, donde los migrantes se mantenían en movimiento entre el
centro y la periferia de acuerdo con el cambio de su situación laboral, y a la
espera de la llegada del resto de su familia.
Habría que sumar las diferencias en el proceso de adaptación
a un medio rural respecto de un medio urbano. En el habitar rural, que tiende a
ser disperso, suelen haber lazos estrechos y valores comunes que comparten
pequeños grupos de propietarios, así que los habitantes rurales construyen
comunidad. En otro sentido, los habitantes urbanos hacen parte de una
colectividad mayor con menos contacto afectivo. Asimismo, el habitante rural
explota la naturaleza, subsiste desde ella y por eso se arraiga; mientras que,
en el otro caso, las relaciones con el medio urbano son artificiales al estar
dominadas por el consumo de productos.
Algunas de estas cuestiones fueron advertidas por el aparato
gubernamental venezolano. En primera instancia, el presidente Rómulo Betancourt
registraba la alta inversión estatal en la adopción de migrantes europeos desde
1947, al tiempo que era optimista de los aportes de estas poblaciones para la
manutención de la riqueza venezolana. Indicaba, además, “que el Gobierno tiene
por norma no permitir que se nucleen los inmigrantes, sino que se constituyan
colonias mixtas, mezclándose el criollo y quienes vienen de afuera” (Martín,
1994, p. 251). En la misma dirección, la Ley de Inmigración y Colonización de
1966, propuso en su artículo 35 que “en las colonias que se establezcan en la
República deberá instalarse un número de inmigrantes de diversas nacionalidades,
y si fuere posible, un grupo de venezolanos, en número y condiciones que
permitan la asimilación de los primeros” (Congreso de la República de
Venezuela, 1966). Estas medidas constituían una solución intermedia para un
acomodo menos traumático de las poblaciones migrantes al territorio venezolano.
Solo resta comentar que los territorios de migrantes, de
aquellos desarraigados, se configuraron en lo que lograron llevar a cuestas.
Aquello difícil de captar en la historia material, se puede descubrir en
huellas sutiles. De acuerdo con Juan Carlos Rey “la historia de una tierra
donde germinaron semillas propias y semillas ajenas, y donde hoy brotan
semillas nuevas, unas listas para renovar estos campos y otras para continuar
la siembra en otras tierras” (2011, p. 18). Algunos pocos rastros aparecieron
en este examen en las relaciones con el paisaje local —o el paisaje imaginado—,
o en la dimensión espiritual o ritual que atan a un ser con un estar.
Referencias
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. División de
Estudios de Población. (1968). Seminario
Nacional sobre Urbanización y Marginalidad. Bogotá: Antares, Tercer Mundo.
Brito, D. y Barboza, J. (COMP.) (2016). Cabimas. Memorias de un pueblo petrolero. Zulia: Fondo Editorial unermb. https://es.calameo.
com/read/0044507461caa3521252f
Canelón, L. (2021). Inmigrantes italianos en Turén. En busca
de una esperanza. Portuguesa Al Día.
https://portuguesaaldia.com/inmigrantes-italianos-en-turen-en-busca-de-una-esperanza/
Caracas Cuéntame. [@Caracascuentame] (25 de mayo de 2020). Caracas, año 1962. San Agustín del Sur. [Imagen
adjunta] [Tweet]. Recuperado de
https://twitter.com/caracascuentame/status/1264993598443008001?lang=hi
Carruyo, D., Arrias, A. y Zabala, L. (1974). La población de Venezuela. Caracas: CICRED.
Ceballos de Roa, B. (1982). La formación del espacio venezolano: una proposición para la enseñanza
y la investigación de la geografía nacional. Austin: Universidad de Texas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
(1950). La inmigración en Venezuela.
United Nations. Economic and Social Council.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). (1955). Informe sobre el problema de la Vivienda de Interés Social en América
Latina. Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Congreso de la República de Venezuela. (1966, 11 de julio).
Ley de Inmigración y Colonización. https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Inmigracion_Colonizacion_Venezuela.pdf
Congreso de la República de Venezuela. (1936). Ley de
Inmigración y Colonización.
De Corso Sicilia, G. (2017). PIB y población desde el
período tardo colonial hasta 2014: el caso venezolano. Tiempo & Economía, 5(1), 9-39. DOI:10.21789/24222704.1283
Goldberg, J. (2022, 17 de febrero). Tierra de Gracia, tierra
prometida. Espacio Anna Frank [Entrada
de blog].
https://el-blogdeespacioannafrank.wordpress.com/2022/02/17/tierra-de-gracia-tierra-prometida/
Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). Demográficos. Censos 1873 – 2011.
República Bolivariana de Venezuela. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&i-d=171&Itemid=90
Laya Gimón, S. (2017). Colonia
Guzmán Blanco en Guatopo, Venezuela (1874). https://www.academia.edu/35504514/Colonia_Guz-m%C3%A1n_Blanco_en_Guatopo_Venezuela_1874
Martín Frechilla, J. J. (1994). Planes, planos y proyectos para Venezuela. 1908-1958. (Apuntes para una
historia de la construcción del país). Caracas: Universidad Central de
Venezuela.
Meza Suinaga, B. (2014) Gestión estatal de la vivienda en
Venezuela: el Plan Nacional (1951-1955). Cuadernos
del CENDES, 31(87), 1-29.
Muñoz Bravo, M. (2006). Urbe en palabras: La otra ciudad
venezolana. Imaginarios literarios de la urbanización. [Tesis de doctorado,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica
de Cataluña]. https://www.tdx.cat/handle/10803/48760?locale-attribute=es
Páez Celis, J. (1963). Situación demográfica de Venezuela,
1950. Centro Latinoamericano de Demografía – Celade.
Picón-Salas, M. (2012) Suma
de Venezuela. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura,
Fundación Editorial El perro y la rana.
Quintero, R. (2018). La
cultura del petróleo. Ensayo sobre estilos de vida de grupos de Venezuela. Fundación
Editorial El perro y la rana.
Rey, J. C. (2011). Huellas
de la inmigración en Venezuela. Entre la historia general y las historias
particulares. Caracas: Fundación Empresas Polar.
Rial, J. A. (1961). Venezuela
imán. Buenos Aires: Editorial Losada S.A.
Valero Martínez, M. (2018). Venezuela, migraciones y
territorios fronterizos. Línea
Imaginaria. Revista de Investigación de Estudios Sociales y de Frontera, 6 (3),
1-24.
Viloria Vera, E. (2015, 6 de diciembre) La inmigración en
Venezuela. Analítica [entrada de
blog]. http://www.analitica.com/opinion/la-inmigracion-en-venezuela/
[1] Esta reflexión surgió
con ocasión del Seminario de Vivienda Social en América Latina, parte del
Doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá.
[2] Por la difusión
histórica de la diáspora judía y su pertinencia respecto del periodo de máximo
tránsito migratorio hacia Venezuela, vale la pena mencionar que la escritora
Jaqueline Goldberg (2022) afirma que “unos 7500 judíos entraron a Venezuela
entre 1935 y 1950”.
[3] En la década de 1920 se
produjo un pico anómalo, debido al éxodo masivo de polacos que salieron de su
país por el golpe de Estado militar sucedido en mayo de 1926, y que temían una
posible guerra civil o invasión soviética o alemana.
[4] Según los censos
venezolanos los centros urbanos eran concentraciones mayores a 2500 habitantes
[5] Actualmente los
territorios de la antigua colonia, que alcanzaron las 14600 hectáreas, hacen
parte del municipio de La Esperanza y se encuentran dentro del Parque Nacional
Guatopo, estado Miranda.
[6] 6 Para 1912, por medio
de una ley se creó la Oficina Central de Colonización, que regulaba los
derechos sobre la tierra de venezolanos y extranjeros. Le siguió una Ley de
extranjeros de 1932, derogada y reemplazada en 1937.
[7] Según el Censo Agrícola
y Ganadero de 1937, había 24600 conucos (de unas cinco hectáreas cada uno),
mientras que 3300 personas eran propietarias del 85% de las tierras productivas
(con terrenos de más de mil hectáreas cada uno).
[8] Deformación del monsieur
francés, que designa a los extranjeros en Venezuela.
[9] Los conflictos que
provocaron flujos migrantes hacia Venezuela fueron: La Guerra Civil Española
(1936-1939), que exilió a muchos opositores o familias rurales de escasos
recursos; el involucramiento directo de Italia en la II Guerra Mundial, que
dejó al país muy maltrecho y provocó una migración masiva por todo el mundo (a
Venezuela arribaron especialmente entre 1950 y 1959); y en Portugal la
situación era similar a la española: la dictadura de António de Oliveira
Salazar (1932-1968) produjo un éxodo de habitantes hacia distintos países
latinoamericanos, el principal Brasil y luego Venezuela
[10] En la lista le seguía
Puerto Rico con un ingreso por familia de 1909 usd, y aunque los ingresos
nacionales eran mucho mayores en países como Brasil, Argentina y México, la
distribución entre la población era menor (ciss, 1955).
[11] Según un estudio de Julio Páez Celis (1963),
becario del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) —conocido
ahora como División de Población de la Cepal—, para el Censo de 1950 los
migrantes eran tenidos en cuenta en la distribución etaria de la totalidad de
habitantes, encontrándose la mayoría en la franja de los 20 a 45 años. En el
mismo censo se registraron 12622 nacionalizados (6814 hombres y 5808 mujeres).
[12] Según Martín (1994), aproximadamente un 69%
de la población española se asentó en Caracas (unas 167000 personas).
[13] Aunque algunos migrantes
estaban capacitados para incrustarse en los aparatos gubernamental, comercial o
universitario, permanecía el recelo sobre ellos: “aquí sólo necesitamos
campesinos y albañiles, no filósofos ni arquitectos ni psiquiatras, y menos aún
subproductos de guerras y revoluciones” (Rial, 1961, p.75).
[14]La Ley de Inmigración de
1966 preveía una respuesta transitoria al respecto: “artículo 15. El Ejecutivo
Federal queda facultado para mandar a construir edificios especiales para el
recibo y alojamiento de los inmigrantes, en aquellos puertos y ciudades en
donde lo juzgare necesario. Mientras fueren construidos estos edificios, los
inmigrantes serán alojados en aquellas casas o establecimientos que se
habiliten al efecto” (Congreso de la República de Venezuela, 1966).
[15] El Banco Obrero fue una
institución encargada inicialmente de realizar préstamos para la adquisición de
vivienda formal. Tuvo dos etapas principales. La primera entre 1928 y 1946, en
la que hizo intervenciones de pequeña escala y baja densidad. Y la segunda,
entre 1946 y 1958, cuando se sumó al proceso de modernización a través de los
planes nacionales de vivienda, concentrándose en proyectos de erradicación de
ranchos.
[16] En 1946 el Banco Obrero
propuso el primer Plan de Vivienda de Venezuela con la construcción de 40000
unidades durante diez años, con la intención de abarcar casi todo el territorio
nacional. El plan contempló proyectos para casas tipo, determinados “según
rasgos climáticos y ambientales de cada localización urbana […] y según la
diversidad de modelos adaptados a las 14 ciudades seleccionadas” (Meza, 2014,
p. 19). El plan, liderado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y el
ingeniero Leopoldo Martínez Olavarría, no se logró poner en marcha y tuvo que
ser modificado desde sus bases.
[17] El informe de
Inmigración en Venezuela de la Cepal de 1950 enumeró otras dificultades para el
desarrollo óptimo de los planes de inmigración hacia el campo en Venezuela como
la falta de empleo, la dificultad del transporte y el dominio del medio físico;
la inaccesibilidad a servicios de sanidad, educación, vivienda y crédito; el
elevado costo de la vida; y los obstáculos para la comercialización de los
productos.
[18] El proceso de
reeducación podría entenderse en dos vías. Por un lado, la asimilación del
migrante de las costumbres locales, y por el otro, en el caso rural, la
“civilización” de la población campesina por la influencia de los hábitos
europeos.
Referencias
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. División de Estudios de Población. (1968). Seminario Nacional sobre Urbanización y Marginalidad. Bogotá: Antares, Tercer Mundo.
Brito, D. y Barboza, J. (COMP.) (2016). Cabimas. Memorias de un pueblo petrolero. Zulia: Fondo Editorial UNERMB. https://es.calameo.com/read/0044507461caa3521252f
Canelón, L. (2021). Inmigrantes italianos en Turén. En busca de una esperanza. Portuguesa Al Día. https://portuguesaaldia.com/inmigrantes-italianos-en-turen-en-busca-de-una-esperanza/
Caracas Cuéntame. [@Caracascuentame] (25 de mayo de 2020). Caracas, año 1962. San Agustín del Sur. [Imagen adjunta] [Tweet]. Recuperado de https://twitter.com/caracascuentame/status/1264993598443008001?lang=hi
Carruyo, D., Arrias, A. y Zabala, L. (1974). La población de Venezuela. Caracas: CICRED.
Ceballos de Roa, B. (1982). La formación del espacio venezolano: una proposición para la enseñanza y la investigación de la geografía nacional. Austin: Universidad de Texas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (1950). La inmigración en Venezuela. United Nations. Economic and Social Council.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). (1955). Informe sobre el problema de la Vivienda de Interés Social en América Latina. Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Congreso de la República de Venezuela. (1966, 11 de julio). Ley de Inmigración y Colonización. https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Inmigracion_Colonizacion_Venezuela.pdf
Congreso de la República de Venezuela. (1936). Ley de Inmigración y Colonización.
De Corso Sicilia, G. (2017). PIB y población desde el periodo tardo colonial hasta 2014: el caso venezolano. Tiempo & Economía, 5(1), 9-39. https://doi.org/10.21789/24222704.1283
Goldberg, J. (2022, 17 de febrero). Tierra de Gracia, tierra prometida. Espacio Anna Frank [Entrada de blog]. https://elblogdeespacioannafrank.wordpress.com/2022/02/17/tierra-de-gracia-tierra-prometida/
Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). Demográficos. Censos 1873 – 2011. República Bolivariana de Venezuela. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=171&Itemid=90
Laya Gimón, S. (2017). Colonia Guzmán Blanco en Guatopo, Venezuela (1874). https://www.academia.edu/35504514/Colonia_Guzm%C3%A1n_Blanco_en_Guatopo_Venezuela_1874
Martín Frechilla, J. J. (1994). Planes, planos y proyectos para Venezuela. 1908-1958. (Apuntes para una historia de la construcción del país). Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Meza Suinaga, B. (2014) Gestión estatal de la vivienda en Venezuela: el Plan Nacional (1951-1955). Cuadernos del CENDES, 31(87), 1-29.
Muñoz Bravo, M. (2006). Urbe en palabras: La otra ciudad venezolana. Imaginarios literarios de la urbanización. [Tesis de doctorado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña]. https://www.tdx.cat/handle/10803/48760?locale-attribute=es
Páez Celis, J. (1963). Situación demográfica de Venezuela, 1950. Centro Latinoamericano de Demografía – Celade.
Picón-Salas, M. (2012) Suma de Venezuela. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Editorial El perro y la rana.
Quintero, R. (2018). La cultura del petróleo. Ensayo sobre estilos de vida de grupos de Venezuela. Fundación Editorial El perro y la rana.
Rey, J. C. (2011). Huellas de la inmigración en Venezuela. Entre la historia general y las historias particulares. Caracas: Fundación Empresas Polar.
Rial, J. A. (1961). Venezuela imán. Buenos Aires: Editorial Losada S.A.
Valero Martínez, M. (2018). Venezuela, migraciones y territorios fronterizos. Línea Imaginaria. Revista de Investigación de Estudios Sociales y de Frontera, 6 (3), 1-24.
Viloria Vera, E. (2015, 6 de diciembre) La inmigración en Venezuela. Analítica [entrada de blog]. http://www.analitica.com/opinion/la-inmigracion-en-venezuela/
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
CrossRef Cited-by
1. Carlos Enrique Hoyos-Mendoza. (2025). Seguimiento y monitoreo a la crisis migratoria venezolana en la ciudad de Arauca-Colombia, asentamiento el Refugio. Análisis espacio-temporal entre 2015 y 2023. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, , p.e20113797. https://doi.org/10.25100/prts.v0i39.13797.
Dimensions
PlumX
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2022 Diego Alexander Buitrago Ruiz

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.