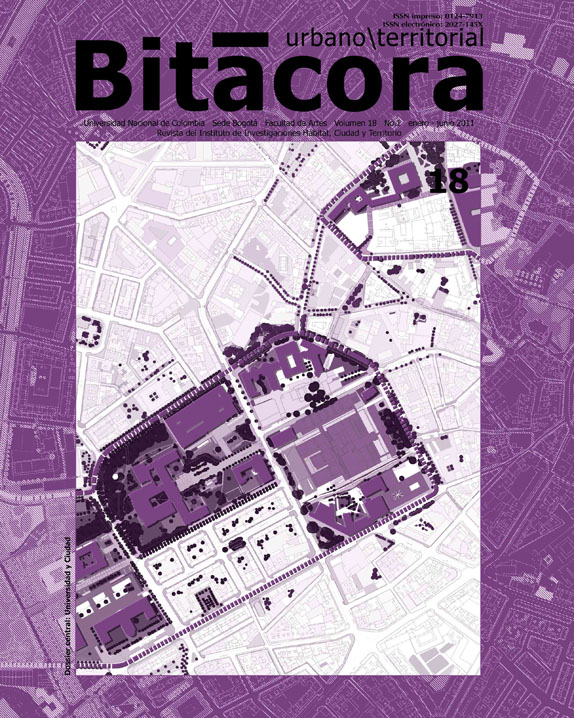Preservación del patrimonio modesto en ciudades intermedias. Pasos claves y propuesta
Modest Heritage Preservation in Intermediate Cities. Key Steps and Proposal
Palabras clave:
preservación, patrimonio modesto, ciudad, sociedad. (es)preservation, modest heritage, city, society (en)
Preservación del patrimonio modesto en ciudades intermedias.* Pasos claves y propuesta
Modest Heritage Preservation in Intermediate Cities. Key Steps and Proposal
Lorena Marina Sánchez
Doctora arquitecta. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet–, Argentina.
lorenasanchezarq@yahoo.com.ar
* En el presente artículo se analizan los principales resultados de la investigación realizada para la Tesis del Doctorado en Arquitectura (Universidad de Mendoza, Mendoza, Argentina).
Recibido: 13 de noviembre de 2010 Aprobado: 22 de marzo de 2011
Resumen
El patrimonio edificado materializa un proceso de imbricación entre la historia pasada, presente y futura, penetrado por las diferentes construcciones socioculturales. La preservación de los bienes patrimoniales desde un enfoque territorial, especialmente las viviendas, implica una creciente complejidad y consecuentemente, un desafío constante a la creatividad para la propuesta de soluciones sustentables a largo plazo. En este sentido, la salvaguarda del patrimonio modesto de las ciudades intermedias constituye un relevante e históricamente reciente camino por recorrer. Por ello, el presente artículo exhibe la investigación abordada para la preservación de un tipo de patrimonio modesto principalmente desarrollado entre 1930 y 1950, los chalets “estilo Mar del Plata” de la ciudad homónima argentina, a través de variables materiales y sociales analizadas en uno de sus barrios más antiguos y característicos. A partir del análisis de tres pasos claves basados en metodologías principalmente cualitativas y mediante el uso de fuentes bibliográficas, fotográficas, planimétricas, archivísticas, orales y relevamientos in situ, se presenta una herramienta preservacionista apropiada para un territorio y una sociedad específica. De esta forma, será posible catalizar otras dinámicas locales y generar nuevos avances para abordar los bienes modestos en otras ciudades intermedias.
Palabras clave: preservación, patrimonio modesto, ciudad, sociedad.
Abstract
The built heritage makes tangible the overlapping of past, present and future history, permeated by different sociocultural constructions. The preservation of heritage properties taking a territorial approach, in particular towards houses, implies increasing complexity and consequently, a constant challenge to find creative long-term sustainable solutions. In this sense, the safeguarding of the modest medium-sized cities constitutes an important and new approach. This article presents the research undertaken on the preservation of chalets built in the “Mar del Plata” style of the Argentinean city of the same name, through material and social variables examined in one of its oldest and most characteristic neighborhoods. The chalets are a modest type of heritage asset mainly developed between 1930 and 1950. A preservation toolkit, appropriate for a specific territory and society, is presented. It is based on the analysis of three key steps, based, in turn, on qualitative methodologies utilizing bibliographical, photographical, archival, and oral sources, as well as plans and “in situ” surveys. Using this method, it will be possible to catalyze local approaches and achieve benefits in other intermediate cities.
Keywords: preservation, modest heritage, city, society.
Introducción
El patrimonio edificado materializa un proceso de imbricación entre la historia pasada, presente y futura, penetrado por las diferentes construcciones socio culturales. La preservación de los bienes patrimoniales desde un enfoque territorial, especialmente las viviendas, implica una creciente complejidad y consecuentemente, un desafío constante a la creatividad para la propuesta de soluciones sustentables a largo plazo. En este sentido, la salvaguarda del patrimonio modesto de las ciudades intermedias constituye un relevante e históricamente reciente camino a recorrer. Por ello, el presente artículo exhibe la investigación abordada para la preservación de un tipo de patrimonio modesto principalmente desarrollado entre 1930 y 1950, los chalets “estilo Mar del Plata” de la ciudad homónima argentina, a través de variables materiales y sociales analizadas en uno de sus barrios más antiguos y característicos.
En este marco, el concepto de preservación integró las acciones que protegen anticipadamente a un bien cultural para evitar su daño, deterioro o pérdida (tartarini, 1998). así, se trabajó en tareas materiales propias de la intervención (asociadas a las diferentes actividades que posee la restauración) y la conservación (asociadas al mantenimiento), junto a tareas sociales propias de la gestión (referidas a las relaciones entre las personas y los bienes dirigidas hacia la protección patrimonial).
Con respecto al significado del patrimonio modesto, inmerso en las valoraciones contextuales surgidas a partir de la segunda mitad del siglo XX, éste se ha delineado progresivamente desde la Carta de venecia de 1964 hasta las actuales Cartas Internacionales. sin definiciones específicas, desde los primeros debates referidos a sus alcances (Waisman, 1992) se comprendió como el conjunto de aquellos bienes urbanos característicos de cada ciudad, principalmente las viviendas de pequeña y mediana escala que constituyen tejidos concentrados y/o dispersos, destinados a clases sociales medias y realizados por constructores, idóneos y en menor medida profesionales, utilizando técnicas y tecnologías principalmente post-industriales (sánchez y Cuezzo, 2010).
Finalmente, la circunscripción del análisis patrimonial a las ciudades intermedias implicó concebir las diversas interrelaciones socio materiales dentro de las dinámicas urbanas definidas entre los 50.000 y 1.000.000 de habitantes (vapñarsky y Gorojovsky, 1990).
A continuación y desde una concepción metodológica principalmente cualitativa, se presentan los tres pasos claves que permitieron el abordaje del patrimonio modesto chaletero junto a la propuesta final resultante.
Análisis histórico-urbano
La indagación histórica-urbana constituyó el corpus analítico donde se cimentaron las posteriores acciones de preservación. Por ello, este paso inicial para trabajar con el patrimonio modesto chaletero, implicó la exploración del marco histórico socio cultural de los bienes en una perspectiva procesal, junto a la indagación material mediante el análisis urbano. Para ello se trabajó desde la investigación bibliográfica, fotográfica, planimétrica y archivística, la indagación de fuentes orales y la observación in situ.
En este sentido, resultó necesario comprender la génesis de la ciudad marplatense y su relación con el pintoresquismo donde se inscriben los chalets “estilo Mar del Plata”. los procesos de traducción pintoresquista desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, implicaron revelar un triple proceso helicoidal: del pintoresquismo europeo al nacional, del nacional al local y, finalmente, entre los bienes locales.
Inicialmente surgido en Inglaterra en relación con la pintura paisajista, el pintoresquismo se extendió a la concepción arquitectónica hacia 1850. el contexto extraurbano resultó el eje fundamental de estas obras, ya que sus comienzos partieron de un ideal bucólico hacia las ciudades.
A partir de su desarrollo europeo, el pintoresquismo se difundió en la argentina hacia 1880. el amplio repertorio estilístico se circunscribió a un “eclecticismo doméstico” mediante la generación de asimetrías e imágenes antimonumentales, en las que se trabajó la apariencia de espontaneidad y el carácter suburbano o rural (Cova y Gómez, 1982). Desde este comienzo, el pintoresquismo nacional se desarrolló particularmente en el ámbito residencial y los programas asociados al ocio. las investigaciones de anahí Ballent (2004), en especial las referidas a la vivienda, señalan a 1880 como el inicio para el avance del pintoresquismo elitista, a 1930 como el punto de inflexión hacia una mayor apertura sociomaterial y a 1950 como su ocaso.
En este marco, Mar del Plata resultó uno de los primigenios ejes nacionales para el progreso del pintoresquismo. Fundada en 1874, sus paisajes marítimos y su topografía presentaron un territorio ideal para el impulso de esta corriente arquitectónica. Dos escalas de vivienda resultaron fundamentales: las villas1 y los chalets2. el surgimiento, apogeo y relación de estas escalas encuentran su explicación en la historia de la ciudad.
De acuerdo con el análisis de Fernando Cacopardo (2003), el crecimiento de Mar del Plata presentó diferentes procesos de transformación urbana entre 1874 y 1950: el pueblo surgido como puerto y fundado sobre tierras privadas (1874-1880), la villa balnearia de los grupos dirigentes (1880-1920), la ciudad balnearia (1920-1935) y la ciudad de turismo masivo (1935-1950). en lo que respecta a la historia del pintoresquismo marplatense en relación con su historia urbana, resultan coincidentes las fechas referidas a su comienzo elitista (1880), las relacionadas con una apertura sociomaterial (1930) y las que señalan su crepúsculo (1950). Justamente en estos dos últimos bloques (1880-1930 y 1930-1950) se revelan las traducciones entre las villas y los chalets.
Desde 1880 a 1920, la presencia del pintoresquismo se articuló con el comienzo del territorio marplatense como villa balnearia porteña, especialmente desde la llegada del ferrocarril en 1886 y la emergencia de las nuevas prácticas sociales del ocio en relación con el mar. las primeras residencias veraniegas se edificaron como expresión del prestigio de sus propietarios. así, las villas pintoresquistas compusieron el primigenio paisaje local, desde una ideación disciplinar –lo que implicó la participación de arquitectos e ingenieros mayoritariamente extranjeros– para una clase social con un importante poder económico y político. Desde 1920, se inició un proceso de democratización balnearia y se generó un mayor afianzamiento de la población estable.
Progresivamente, la ciudad balnearia se consolidó en 1930 junto a una mayor expansión turística. la construcción de villas, de acuerdo con las nuevas formas de vacacionar y habitar la ciudad, no resultó acorde a los cambios sucedidos. la crisis económica de los años treinta impidió a la burguesía nacional involucrar grandes capitales en las viviendas de veraneo y las nuevas burguesías devenidas del proceso inmigratorio necesitaron otra escala habitacional. la ciudad requirió conjugar las villas con chalets de diferentes escalas, algunos de producción disciplinar y otros generados por constructores e idóneos, destinados a nuevos grupos sociales medios. asimismo, el turismo masivo fomentado por las políticas nacionales, junto a una población estable al servicio del balneario y la ciudad, promovieron la diseminación de un tejido híbrido con predominancia de pequeños chalets pintoresquistas.
Estas viviendas “estilo Mar del Plata” resultaron bienes de uso y de cambio en relación con su alquiler veraniego. sus principales características residieron en las traducciones materiales y tecnológicas realizadas por los obreros e idóneos que generalmente las construyeron, en gran parte debido al conocimiento adquirido en las villas pintoresquistas donde habían trabajado (Cova y Gómez, 1982). adaptadas a las pequeñas parcelas, las plantas no constituyeron el principal atractivo y fueron los espacios más debatidos (Sáez, 1992-1993). en cambio, las fachadas atesoraron la mayor relevancia para exhibirse y tener reconocimiento socioeconómico. allí se desarrollaron los valores más significativos, en los que se articuló la reputación social junto a la posibilidad de atraer una renta estival. los concursos realizados en esos años resultan un claro testimonio de esta conducta, ya que se priorizaron los proyectos cuyas fachadas se habían diseñado dentro del pintoresquismo. asimismo, las distintas revistas al alcance de los propietarios y los constructores, junto a las películas cinematográficas norteamericanas y la promoción estatal, fortalecieron la difusión y utilización del pintoresquismo-californiano. De esta forma, se adaptaron creativamente las volumetrías yuxtapuestas (donde se destacaron los múltiples techos inclinados, un pequeño jardín al frente y el porche), las ornamentaciones (como la utilización de inscripciones con los nombres de los usuarios) y las materialidades de las villas y los grandes chalets pintoresquistas. Justamente a través del uso de determinadas materialidades y tecnologías se generó la identidad del pequeño chalet “estilo Mar del Plata”: teja cerámica (en especial la colonial), revoque blanqueado (especialmente texturado), madera (con técnicas como el “hachado”) y piedra (con aparejos como el “bastón roto”), junto a particulares herrajes.
En síntesis, los valores de los chalecitos “estilo Mar del Plata” se condensaron en sus fachadas de la siguiente manera:
- valor “histórico-social”: resultan representativas de los procesos históricos marplatenses, en un camino desde las obras excepcionales a las de carácter más modesto, conformando una imagen doméstica identitaria.
- valor “artístico-arquitectónico”: organizadas desde los principios del pintoresquismo, se destacan por su diseño y sus materialidades, generando una corriente estilística particular de expresión local.
- valor “ambiental”: califican el paisaje urbano mediante la configuración de perspectivas singulares y constituyen una gran parte de las visuales urbanas.
Estos chalets, distribuidos por toda la ciudad en grupos o aislados, aún sobreviven y son reconocidos por los ciudadanos. en la actualidad, el barrio la Perla constituye un particular sector donde se destaca el paisaje conformado por pequeñas residencias “estilo Mar del Plata”. Paralelamente, este barrio constituye uno de los núcleos principales donde se concentraron las primeras construcciones fundacionales de Mar del Plata. asimismo, su topografía compuesta por barrancos, mar, arena y una de las dos lomas que resaltan en la llanura marplatense, compusieron un paisaje ideal para el desarrollo pintoresquista. en cuanto a su historia urbana, la Perla generó un polo de atracción donde tuvo su apogeo la “ciudad balnearia” explicada previamente. a partir de 1930-1935 y hasta 1950, el incremento turístico y el consecuente aumento de población estable promovieron su progreso más importante. el tejido principal se consolidó mediante los chalets en análisis, especialmente erigidos por constructores y/o de mano de obra familiar. en este sentido, la Perla presenta un sector urbano privilegiado para el análisis de sus testimonios materiales y sociales.
Conjuntamente, el elevado deterioro de los bienes y los consecuentes riesgos a los que se exponen, como las intervenciones incorrectas, las transformaciones y las sustituciones, conforman un panorama que merece una atención inmediata.
Análisis material
La investigación de la variable material comprendió el análisis de las características principales de las materialidades y tecnologías predominantes utilizadas en las fachadas, junto al examen de sus deterioros y los correspondientes diagnósticos, para poder determinar los criterios hacia las propuestas y su definición. Para ello se trabajó mediante la indagación bibliográfica-técnica, fotográfica, archivística y los relevamientos in situ dentro del fragmento con mayor densidad de chalets “estilo Mar del Plata” dentro del barrio la Perla.
Cerámicos, maderas, metales, revoques y pinturas, asociados a los sistemas de muros, cerramientos y cubiertas, fueron analizados para entender el desarrollo tecnológico y estético desde el periodo trabajado (19301950) hasta la actualidad. entre todos los materiales y las técnicas desarrolladas, resultó particularmente relevante el uso de la piedra “Mar del Plata” y su aparejo llamado “bastón roto”, formado por piezas rectangulares con juntas horizontales y verticales, con trabas alternadas. este tratamiento fue especialmente desarrollado por el ingeniero alula Baldassarini en la construcción de villas y grandes chalets. Conjuntamente, los tratamientos de las maderas y los revoques también fueron especiales. Para las primeras imperó el “hachado” para definir las terminaciones, lo que implicaba arrancar pequeños sectores de madera para producir un efecto rústico de textura irregular. asimismo, los tratamientos de acabados de los revoques constituyeron un desafío a la creatividad. si bien existieron las terminaciones lisas, se destacaron los rayados, espatulados, bolseados, granulados y ondulados, entre otros.
De esta forma y a partir de la base material-tecnológica examinada, se recurrió a la observación in situ de los deterioros. Para su abordaje fue necesario organizarlos de acuerdo con sus causas en cuatro grupos interactuantes: físico, mecánico, químico y humano (eichler, 1973; Monjo, 1993).
El grupo físico organizó los deterioros causados por agentes atmosféricos como las lluvias y las heladas, el viento, los cambios térmicos y la contaminación. en este sentido, fue relevante considerar la atmósfera marítima de Mar del Plata y su particular presencia de sales, agravante de la mayor parte de los problemas. De esta manera, los deterioros se clasificaron en humedades, erosiones, resecamientos/decoloraciones, suciedades, desplazamientos/ voladuras y vegetación invasiva.
El grupo mecánico organizó los deterioros causados por esfuerzos mecánicos como los movimientos desiguales, empujes, impactos, rozamientos y las cargas/sobrecargas. De esta manera, se clasificaron en deformaciones, fisuras, grietas y desprendimientos.
El grupo químico organizó los deterioros causados por las reacciones y las transformaciones de los materiales debido a la acción conjunta de agentes atmosféricos junto a agentes biológicos como insectos, hongos, mohos, líquenes, bacterias y aves. De esta manera, los deterioros se clasificaron en eflorescencias, oxidaciones/corrosiones y ataques orgánicos.
El grupo humano organizó los deterioros causados por las acciones de los hombres una vez realizadas las obras. De esta manera, se clasificaron en problemas de mantenimiento y graffitis.
Para avanzar en el tratamiento práctico se adoptaron dos criterios principales para la formulación de las propuestas. en primer lugar, las recomendaciones de intervención se comprendieron como una orientación para el usuario en relación con las tareas que deben desarrollar los arquitectos y/o constructores especializados. en segundo lugar, las propuestas de conservación se comprendieron como guías para la participación directa del usuario en el mantenimiento de sus fachadas. De esta forma, la postura adoptada implicó trabajar con propuestas materiales desde la intervención-restauración-especialista (con el usuario como participante indirecto) y la conservación-mantenimiento-usuario (donde el habitante actúa de manera directa).
A partir de esta concepción, y a través de relevamientos in situ de los deterioros de cada fachada, se cruzaron los grupos de causas-deterioros con las diferentes materialidades-tecnologías analizadas y se formularon las consecuentes propuestas para cada caso.
A modo de ejemplo y en relación con las recomendaciones de intervención, dentro del grupo físico-suciedades se encontraron afectados los pétreos, los cerámicos, los revoques y las pinturas de las fachadas de los chalets analizados. Para cada problema, siempre asociado a sus causas, se diseñó una recomendación expresada en sintéticos pasos orientados hacia la comprensión de los usuarios que contratarán a los profesionales. la propuesta específica para solucionar la suciedad en pétreos consistió en:
- Arreglar las posibles fisuras, grietas u otros causantes de humedades, si los hubiera, de acuerdo con cada una de las propuestas específicas explicadas en esos casos.
- Si existiera poca o mediana suciedad: limpieza manual con cepillos blandos y agua.
- Si existiera mucha suciedad o si quedaran vestigios de la anterior limpieza: proyección de agua fría o caliente a baja presión.
- Aplicación final de hidrofugantes.
Conjuntamente y por cada materialidad, se desarrolló un apartado referido a la conservación. Dirigido a la acción directa y periódica de los habitantes, se trabajó desde tres pilares elementales: revisar, limpiar y pintar/repintar de acuerdo a cada caso (Monjo, 1993). explicado en forma sencilla y a modo de ejemplo, las recomendaciones de conservación generadas para los cerámicos, especialmente las tejas de las cubiertas, consistieron en:
- Revisar los techos cada seis meses para limpiar las canaletas y las bajadas de los desagües pluviales, inspeccionando todos los lugares de unión con las paredes como los puntos más vulnerables para el ingreso del agua.
- Verificar la aparición de vegetación invasiva para eliminarla de acuerdo con lo recomendado en las propuestas de intervención.
- Después de cada viento fuerte (generalmente en las estaciones de transición como otoño y primavera), comprobar la correcta ubicación de las tejas, y si fuera necesario reposicionarlas.
- Alejar las aves a través de lo recomendado en las propuestas de intervención.
- Realizar una revisión más detallada con un especialista, cada cinco años.
- En el caso particular de cubiertas pintadas, repintar cada dos años o bien, de acuerdo con el desgaste por orientación y asoleamiento.
- Si fuera necesario, pintar, utilizar productos específicos que permitan la respiración natural del material y que no afecten sus coloraciones y texturas originales.
Finalmente, y para conocer y actuar sobre los deterioros más urgentes, se seleccionaron las fachadas más dañadas y se diagramaron fichas pormenorizadas con los porcentajes y tipos de lesiones. los resultados concluyeron en una predominancia de deterioros propios del grupo físico en casi todas las materialidades. en los pétreos fueron recurrentes las suciedades, mientras que en un segundo nivel de importancia se detectaron erosiones presentadas principalmente en las juntas. en los cerámicos también se destacaron las suciedades, así como la vegetación invasiva y las humedades causadas por filtración exterior, ascensión capilar y/o las debidas a factores accidentales, mientras que dentro del grupo químico se acentuaron los ataques orgánicos en tejas. en las maderas, y también dentro del grupo físico, prevalecieron los resecamientos y las decoloraciones. en los revoques tuvieron una notoria presencia las humedades y paralelamente, fue donde se encontraron los más variados deterioros, incluso del grupo mecánico como fisuras, grietas y desprendimientos
Solo en las pinturas, mayoritariamente asociadas a los revoques, se destacaron los deterioros referidos al grupo mecánico, como las microfisuras y los desprendimientos/ampollamientos. asimismo, en los metales se destacaron los deterioros del grupo químico, con oxidaciones y corrosiones casi indefectiblemente en todos los componentes donde se presentó este material.
De esta manera, si bien todas las propuestas de intervención y conservación resultaron necesarias para la preservación de las fachadas de los chalets analizados, fue posible reconocer los deterioros más urgentes para destacar las acciones indispensables.
Análisis social
La investigación de la variable social implicó conocer las características de los habitantes del barrio la Perla relacionadas con su perfil poblacional y socioeconómico, junto a su estado relacional con las áreas patrimoniales municipales, para poder determinar los criterios para las propuestas y su definición. Para ello se trabajó mediante la indagación bibliográfica, estadística, archivística y oral (encuestas y entrevistas).
Desde una comprensión de la ciudad en su totalidad, inicialmente se trabajó la Perla a través de las estadísticas estatales (Indec, 2001) en consonancia con la delimitación barrial de Mar del Plata. la composición y la estructura de la población marplatense, desagregada por sexo y edad, indicó una estabilidad hacia la feminización y el envejecimiento. Dentro de este panorama, la Perla también exhibe una población particularmente envejecida y predominantemente femenina, constituyendo un caso representativo de las generalidades locales.
El análisis socioeconómico se basó en investigaciones previas de la ciudad donde se exploraron las dimensiones más relevantes (equipamiento del hogar, vivienda, empleo y educación) y se sintetizaron cinco categorías de niveles socio económicos: marginal, bajo, medio bajo, medio alto y alto (lucero et al., 2005). la configuración espacial marplatense de estas categorías permitió observar la presencia de múltiples nodos junto a un crecimiento anárquico, con un importante porcentaje urbano dentro de la criticidad socioeconómica. en este marco, el barrio la Perla se destacó por el nivel medio alto en casi toda su extensión, lo que lo configura como un eslabón privilegiado dentro de los casi noventa barrios que conforman el ejido urbano marplatense.
En paralelo y desde las entrevistas realizadas a vitales que han ayudado a concentrar la actual población diferentes generaciones de residentes barriales de una de adultos mayores, el nivel socioeconómico medio alto misma familia, fue posible reflexionar sobre los micro-y la elevada concentración de chalets “estilo Mar del Plaprocesos que conformaron el actual perfil de la Perla. ta”. Mediante el análisis de los relatos, fue posible comla primera estirpe italiana de los Giaccaglia, asentada prender el proceso de apropiación barrial a través de la en Mar del Plata a finales del siglo XIX, junto a sus pos-propagación oral intergeneracional de los desafíos y las teriores descendencias locales, revelaron los itinerarios conquistas acontecidas originariamente en la costa.
En forma conjunta, se analizó el ámbito administrativo municipal para la preservación, considerado como la escala más acertada para la implementación de una gestión patrimonialista (Casanovas, Cusidó y Graus, 2005; Zingoni, 2003). en este sentido, la municipalidad de General Pueyrredon posee un Área Preservación del Patrimonio que se encarga de las tareas tendientes a la protección de los bienes de la ciudad mediante el desarrollo de programas y proyectos. así, se organizan las categorizaciones de los bienes y sus declaratorias, junto al acompañamiento de los usuarios interesados en la temática patrimonial.
En este marco, la protección de los chalets “estilo Mar del Plata” resulta un gran desafío, ya que el principal reto consiste en promover una concientización patrimonial que involucre, principalmente, a los usuarios. Debido a que la mayor parte de estas pequeñas viviendas no se encuentran declaradas y si lo están, apenas alcanzan las categorías más bajas de protección, los usuarios revisten un papel especialmente importante en su defensa y permanencia.
Por ello, el abordaje de la concientización se comprendió como un proceso de construcción desde un estado de conciencia –entendido como la asimilación racional y emocional del valor patrimonial– hasta el estado final de concientización –entendido como la realización de acciones para alcanzar la preservación– (orueta, 1990; Zingoni, 2003). José María Zingoni (2003) explica que el tránsito hacia la concientización se verifica en las exigencias sociales (desde los usuarios hasta los agentes políticos) para la protección de los bienes y la decisión de participar en los costos de las acciones, ya sea en esfuerzo, tiempo y/o dinero. Para alcanzar este nivel de concientización patrimonial indica tres caminos dirigidos a los habitantes: trabajar en acciones sobre el sentir, el pensar y el hacer. el concepto es simple: si las personas no conocen ni estiman el patrimonio que se busca preservar, es muy poco probable que lo cuiden y resulta quimérico que la esfera política promueva acciones dirigidas a necesidades no sentidas por la población. en esas condiciones, el patrimonio puede perder su condición como tal, más aún en el caso modesto trabajado.
En este sentido, el Área Preservación del Patrimonio permitió definir los siguientes problemas: poca afluencia de usuarios para realizar consultas (asociado al sentir), desconocimiento de los procesos administrativos (asociado al pensar) y desconocimiento de los pasos prácticos que se deben seguir para la preservación de los bienes (asociado al hacer). las respuestas experimentadas por el Área para comenzar a revertir los problemas del sentir-pensar, han consistido en incentivar la participación pública mediante la difusión de publicaciones explicativas sobre los trámites administrativos y sus beneficios. las respuestas para potenciar el hacer, en cambio, se han trabajado mediante una redefinición de las normativas junto al impulso de diferentes ayudas técnicas. asimismo, se han realizado numerosas gestiones para conjugar equilibradamente el desarrollo local junto a la protección patrimonial, en especial a través del pedido de creación de áreas de valor patrimonial. No obstante, y en asociación con los deterioros materiales relevados en el apartado anterior, estas actividades han resultado insuficientes para subsanar los problemas planteados y la definición de áreas se ha paralizado debido a la falta de interés político.
Por ello, y para avanzar en la formulación de propuestas, el principal criterio adoptado consistió en construir estrategias que ayudaran a alcanzar el estado de concientización de los usuarios mediante la profundización del sentir-pensar-hacer.
Desde los problemas detectados por el área patrimonial municipal, y para conocer aún más las necesidades de los habitantes, se realizó una encuesta de opinión en cada uno de los chalets trabajados. Para ello, en el primer grupo de preguntas asociadas al sentir se indagaron cuestiones generales sobre la apropiación y la valoración del barrio, los chalets y sus fachadas. Desde este escalón básico, el segundo grupo de preguntas referidas al pensar se acercó al conocimiento, el interés y la disposición de los usuarios en relación con la esfera patrimonial y el asesoramiento municipal. Finalmente, en el tercer grupo de preguntas sobre el hacer se los indagó sobre las preferencias referidas a diferentes tipos de actividades y medios de comunicación factibles de ser utilizados para organizar las propuestas.
Explicados en forma sintética, los resultados asociados al sentir exhibieron una potencial apropiación barrial y de las fachadas de los chalets, en sintonía con los análisis históricos y sociales realizados, en los que se destacan el reconocimiento de la antigüedad de los habitantes del barrio y la percepción mayoritariamente valiosa de los frentes urbanos. Por ello, las propuestas se articularon en dos partes:
- Difusión de las raíces socio-materiales del barrio a través de los relatos de vida y generación de un archivo fotográfico.
- Explicación de las características de los chalets y las fachadas “estilo Mar del Plata”.
Con respecto al pensar, los resultados verificaron el completo desconocimiento de los procesos de gestión, junto a un elevado reconocimiento patrimonial de las fachadas ligado a las materialidades trabajadas. asimismo, se reveló un importante interés de los usuarios por los asesoramientos patrimoniales teórico-prácticos. Por ello, las propuestas se articularon en dos partes:
- Explicación de los términos patrimoniales básicos.
- Reflexión sobre los valores de las fachadas y las ayudas que puede brindar la Municipalidad.
Finalmente, y con respecto al hacer, los resultados exhibieron una elevada disposición de los habitantes para participar en diferentes tipos de actividades preservacionistas referidas a las fachadas de los chalets. Por ello, las propuestas se articularon en tres partes:
- Difusión de las tramitaciones municipales para obtener una declaratoria patrimonial y generación de un archivo de dudas a resolver periódicamente.
- Divulgación de recomendaciones técnico-prácticas sobre las materialidades de las fachadas y generación de un archivo de dudas por resolver periódicamente.
- Organización de reuniones temáticas para dialogar sobre el patrimonio chaletero.
De esta forma, se procuró reforzar el estado de conciencia del sentir y el pensar, para alcanzar y catalizar el estado de concientización; el hacer de los usuarios.
Articulación y propuesta final
Para la concreción de las propuestas materiales y sociales abordadas, resultó necesaria la definición de un instrumento preservacionista. en este sentido, fue necesario rediseñar las recomendaciones alcanzadas de acuerdo con la elección de un medio apropiado.
Al indagar en las experiencias nacionales e internacionales, los medios ejercitados para la preservación patrimonial modesto y su objetivo principal de constituir nexos de difusión e intercambio participativo entre la tríada usuario-bien-organismo gubernamental o no gubernamental, han abarcado desde diseños gráficos en soportes materiales (folletos, manuales, boletines, panfletos, libros temáticos) hasta diseños multimediales en soportes virtuales (páginas web, cds, dvds).
Dentro de este abanico de posibilidades, en la encuesta previamente enunciada se indagó sobre tres medios factibles de ser implementados por quien escribe, en un corto plazo: una página web, un cd y/o un boletín3. la preferencia casi unánime de los usuarios por el boletín como vínculo para recibir e intercambiar información patrimonial, fue coherente con las características etarias detectadas y el cambio del paradigma comunicacional en curso. si bien los habitantes encuestados se encuentran en un barrio socioeconómicamente privilegiado dentro de la ciudad marplatense, lo que implica una óptima plataforma para el desarrollo de propuestas en medios virtuales, sus edades y respuestas revelan una realidad contemporánea relacionada con los problemas de adaptación a las nuevas tecnologías de información y comunicación –TIC–.
En este marco, si las propuestas se circunscribieran exclusivamente al diseño de un boletín, se estarían desaprovechando las posibilidades únicas de intercambio que permiten los medios virtuales junto al alcance social intergeneracional y geográfico ilimitado. asimismo y a más largo plazo, sería necesario obtener un financiamiento que sustente la periodicidad de ese boletín junto a la organización de reuniones para dialogar sobre las dudas o inquietudes suscitadas. en forma asociada, se estaría postergando el acercamiento a las nuevas tIC y su actual vigencia para la realización de los más diversos trámites. en cambio, si el boletín no fuera considerado y se diseñara únicamente una página web o un cd para aprovechar las ventajas descritas, se cometería un grave error al desoír a los habitantes y sus preferencias, quienes revisten un papel preponderante y merecen una devolución a su alcance.
Por ello, la mencionada transición se resolvió desde la construcción de un sistema de medios que afronta los cambios en los procesos comunicacionales y aprovecha la preferencia de los usuarios junto a las posibilidades de las tIC: un boletín y una página web. así, la combinación propone favorecer el diálogo intergeneracional entre los habitantes de los chalets para incursionar en el medio virtual, lo que permitirá optimizar la interacción social y consecuentemente, los fines preservacionistas en el futuro. en otras palabras, la construcción de esta herramienta compuesta prevé superar la simple transmisión de la información y pretende que el individuo adquiera una serie de actitudes que transformen la conciencia en concientización.
En este sentido, la construcción de cada una de las partes del instrumento comprendió un desarrollo sencillo, conciso y atractivo. a partir de las propuestas enunciadas basadas en el sentir-pensar-hacer, se rediseñaron diferentes tipos de preguntas y respuestas referidas a cada uno de los ejes. Por ejemplo, para el sentir se tradujo la propuesta referida a la difusión de las raíces socio-materiales del barrio, a través de la siguiente pregunta: ¿Por qué se conoce a la Perla como el barrio y la playa “de los marplatenses”?, formulando la respuesta correspondiente con hincapié en, principalmente, el análisis histórico-urbano. otro ejemplo, relacionado con el hacer, consistió en traducir la propuesta referida a la divulgación de recomendaciones técnico-prácticas sobre las materialidades de las fachadas, a través de la siguiente pregunta: ¿Qué ayudas prácticas es posible recibir para la preservación de los frentes de los chalecitos “estilo Mar del Plata”?, cuya respuesta correspondiente se rediseñó principalmente con base en el análisis material. así, cada uno de los contenidos se redefinió en forma concatenada.
Con respecto a las dos partes del instrumento, se articularon de la siguiente manera:
Boletín: preferido por los usuarios, el boletín se construyó como medio inicial de captación para comunicar la existencia de la página web personal o blog. en su concepción bidimensional, el boletín se ideó como un tríptico factible de ser impreso y distribuido a los encuestados en una primera instancia. en cuanto a su diseño gráfico, se planteó en una hoja tamaño a4, con una portada y una contraportada donde se ubicaron las explicaciones generales de ingreso a la temática, una franja de transición visible en la primera apertura donde se comenzó a presentar la página web y tres franjas centrales en su apertura completa donde se especificaron las incógnitas que se pueden resolver en el medio virtual. en este sentido, los contenidos y su tratamiento visual se diagramaron en asociación con los de la página web.
Página web personal o blog: se eligió este medio para facilitar la interacción entre las inquietudes de los habitantes y los resultados construidos. en su concepción virtual, la página web/blog se pensó como una herramienta ágil y dinámica. si bien la conexión a internet es una condición, las óptimas características socioeconómicas de la Perla y su acceso a las tIC, demostraron la factibilidad para su implementación. Con respecto a su estructura visual, se seleccionaron plantillas ofrecidas on line con el objetivo de simplificar la lectura e interacción. Para ello, el diseño de la franja principal (ancha y blanca) organizó los contenidos más relevantes, mientras que la franja lateral (angosta y amarilla) constituyó un complemento explicativo. De esta manera, la disposición de los contenidos de la franja principal se diseñó para leer estos en secuencias lineales o de acuerdo a las determinadas por los usuarios, con imágenes que pueden ampliarse al hacer click sobre ellas. Conjuntamente, y para dinamizar la lectura, se determinó un máximo de palabras por publicación y un límite de artículos por pantalla. así, esta estructura facilitará la ordenada incorporación de asuntos de acuerdo con las interacciones anheladas.
Conclusiones
En búsqueda de estrategias para la preservación del patrimonio modesto característico de la ciudad de Mar del Plata, se investigaron y desarrollaron tres pasos claves que permitieron alcanzar un instrumento apropiado para el territorio y la sociedad específica abordada.
El análisis histórico-urbano resultó el primer paso para entender los fundamentos sociomateriales y, consecuentemente, revelar las valoraciones del patrimonio modesto constituido por los pequeños chalets “estilo Mar del Plata”. este paso, examinado primero en la ciudad y trabajado luego específicamente en uno de sus barrios más antiguos, la Perla, permitió descubrir las principales unidades de observación: las fachadas y los habitantes de las viviendas.
Por ello, el análisis material de los frentes urbanos consistió en el segundo paso para conocer sus particularidades, deterioros y diagnósticos como soporte de las propuestas de intervención y conservación necesarias y urgentes, destinadas a los usuarios como los vigilantes de las restauraciones que pudieran realizar los especialistas y como los responsables de las actividades de mantenimiento.
Asimismo, el análisis social referido a los habitantes de los bienes resultó el tercer paso encadenado a los anteriores para entender el perfil poblacional y socioeconómico del barrio en el marco de la ciudad, junto al estado de situación relacional entre los usuarios, el patrimonio y la Municipalidad. De esta forma, se generaron las propuestas de gestión a partir de tres ejes esenciales para la concientización patrimonial del usuario: sentir, pensar y hacer.
Finalmente, las propuestas surgidas desde estos pasos se articularon en una herramienta teórica y práctica destinada a la comunidad trabajada, diseñada a través de medios materiales y virtuales de acuerdo con las posibilidades y necesidades detectadas. así, esta respuesta instrumental al desafío preservacionista planteado, propuso –y propone– catalizar nuevas dinámicas proteccionistas mediante su actualización y adecuación a través de la participación de los habitantes.
Conjuntamente, la construcción y el desarrollo de la secuencia analítica presentada resulta factible de ser replicada y, por ende, constituye un aporte para comenzar a salvaguardar otros bienes modestos en otras ciudades intermedias.
Finalmente, es menester hacer hincapié en la importancia del patrimonio característico de cada ciudad y su capacidad para reencontrar a los habitantes, día a día, con sus raíces. Por ello, insistir en la preservación de la arquitectura que conforma nuestros paisajes urbanos cotidianos a través de estrategias creativas que ayuden a la concientización da entre profesionales y habitantes.
1 El término villa se refiere originalmente a las casas de campo italianas, de donde se extrapoló el nombre para denominar a las viviendas pintoresquistas locales de más de quinientos metros cuadrados (Novacovsky, París Benito y roma, 1997).
2 El término chalet se refiere a la vivienda individual pintoresquista, especialmente como edificación de menor escala que deviene de las villas suburbanas (Novacovsky, París Benito y roma, 1997).
3 En 2009, quien escribe generó un Manual para la preservación material de las fachadas de los chalets “estilo Mar del Plata”, destinado a sus usuarios. este manual, actualmente adoptado por el área preservación del patrimonio de la Municipalidad, tuvo una relevante repercusión pero en la práctica se limitó a los habitantes que se acercaron a la oficina específica. si bien su aporte resultó –y resulta– un gran avance en la temática, en esta instancia se hizo hincapié en la implementación y actualización de medios más ágiles para fomentar una interacción dinámica con los habitantes.
Bibliografía
BALLENT, Anahí (2004). “Chalé (Chalet)” y “Pintoresca, Arquitectura”. En: LIERNUR, Jorge F. y ALIATA , Fernando (ed.). Diccionario de Arquitectura en la Argentina, Tomos c/d y o/r. Buenos Aires: Clarín, pp. 67-69 y 68-74.
CACOPARDO, Fernando (2003). La modernidad en una ciudad mutante. Vivienda, sociedad y territorio en la primera mitad del siglo XX. Mar del Plata: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
CASANOVAS , Xavier; CUSIDÓ, Oriol y GRAUS, Ramón (comp.) (2005). Método RehabiMed para la rehabilitación de la arquitectura tradicional mediterránea. Barcelona: Consorcio RehabiMed. Consultado el 10 de febrero de 2011 en: http://www.rehabimed.net
COVA , Roberto y GÓMEZ CRESPO, Raúl (1982). Arquitectura marplatense. El pintoresquismo. Resistencia: Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo.
EICHLER, Friedrich (1973). Patología de la construcción. Detalles constructivos. Barcelona: Blume-Labor.
INDEC, INSTITUTO NACIONAL DE ESTA DÍSTICA Y CENSOS (2001). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Buenos Aires.
LUCERO, Patricia et al. (2005). “Dinámica demográfica, características socio-económicas y distribución espacial de la población en Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon”. En: Informe especial para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.
MONJO CARRIÓ, Juan (1993). “La patología y los estudios patológicos”. En: DEL ÁGUILA GARCÍA, Alfonso y MONJO CARRIÓ, Juan (coord.) Curso de conservación y restauración de edificios, tomo 1. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid-Comisión de Asuntos Tecnológicos, pp. 11-41.
NOVA COVSKY, Alejandro; PARÍS BENITO , Felicidad y ROMA, Silvia (1997). El patrimonio arquitectónico y urbano de Mar del Plata. Cien obras de valor patrimonial. Mar del Plata: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
ORUETA , Marisa (1990). “Concientización, difusión y medios de comunicación para la defensa del patrimonio”. Ponencia en el V Congreso Nacional de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Patrimonio Americano: Unidad, Pertenencia e Identidad. Mar del Plata: Asociación de Arquitectos de Mar del Plata e Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, pp. 21-23.
SÁEZ, Javier (1992-93). “El sueño obsceno. Apuntes sobre una arquitectura popular de Mar del Plata”. En: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”, No. 29. Buenos Aires: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Buenos Aires, pp. 115-134.
SÁNCHEZ, Lorena Marina y CUEZZO, María Laura (en edición, 2010). “Reflexiones sobre el concepto patrimonial modesto. Estudio de caso: las ciudades de Mar del Plata y San Miguel de Tucumán”. En: Cuadernos de Historia Urbana, No. 2. Tucumán: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán.
TARTARINI, Jorge (1998). “Glosario de términos”. En: NOVA COVSKY, Alejandro y VIÑUALES, Graciela (ed.). Textos de cátedra - Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, vol. 1. Mar del Plata: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pp. 25-31.
VAPÑARSKY, César y GOROJOVSKY, Néstor (1990). El crecimiento urbano en la Argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
WAISMAN, Marina et al. (1992). El patrimonio modesto. Cuadernos Escala, No. 20. Bogotá: Escala.
ZINGONI, José María (2003). “Gestión del patrimonio arquitectónico y urbano”. En: NOVA COVSKY, Alejandro y Viñuales, Graciela (ed.) Textos de cátedra - Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, vol. 2. Mar del Plata: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pp. 175-203.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2011 Bitácora Urbano Territorial

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por Bitácora Urbano\Territorialson de responsabilidad exclusiva de sus autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la Revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (escrito y/o gráfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.Bitácora Urbano\Territorial se reserva el derecho de realizar modificaciones al contenido escrito y/o gráfico de los trabajos que se van a publicar, a fin de adaptarlos específicamente a requerimientos de edición.
Bitácora Urbano\Territorial está publicada bajo Licencia de Atribución de Bienes Comunes Creativos (CC) 4.0 de Creative Commons. El envío de colaboraciones a Bitácora Urbano\Territorial implica que los autores conocen y adhieren a las condiciones establecidas en esa licencia.