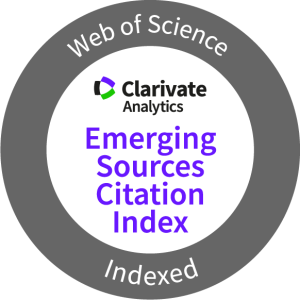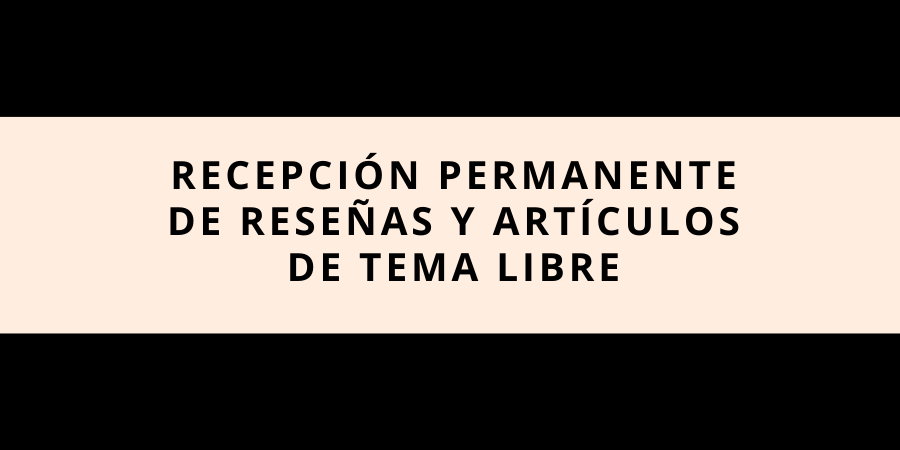Establecimiento de la agroindustria palmera en la región del Catatumbo, Norte de Santander (1999 -2010)
Establishing Palm Oil Agro-industry in the Catatumbo Region, Norte de Santander Province (1999 -2010)
DOI:
https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.60292Palabras clave:
agroindustria palmera, alianzas productivas, Catatumbo, desarrollo regional, palma de aceite (es)agroindustry´s Palm, productive alliances, regional development, Catatumbo, African oil palm (en)
El artículo busca establecer la evolución del cultivo de la palma de aceite en la región del Catatumbo desde la década de los años noventa hasta el año 2010, analizando el modelo económico nacional, regional y departamental que impulsó este tipo de agroindustrias inmersas en políticas de desarrollo rural. A lo largo del análisis, se intenta demostrar que la evolución del cultivo de palma de aceite en la región, no solo respondió a políticas agrarias de fomento empresarial en el Catatumbo, Norte de Santander, sino a políticas internacionales de erradicación de cultivos de uso ilícito, y del desarrollo de economías extractivas insertadas en el mercado mundial de los agrocombustibles, en donde la economía campesina es desplazada por un nuevo orden de acumulación de capital, enmarcada en las agriculturas comerciales a gran escala.
This article is aimed at establishing the evolution of the palm oil plantations in the Catatumbo region from 1990 to 2010, analyzing the national, regional and provincial economic model, which promoted these types of agro-industries as part of rural development policies.
Throughout the analysis, an attempt is made to prove that the evolution of palm oil plantations in the region did not only respond to agricultural policies of corporate promotion in the Catatumbo region, in the “Norte de Santander” province, but to international policies on
the eradication of illegal crops. Also an attempt is made to prove that the peasant farmer economy was displaced in pro of developing extractive economies within the global agro-fuels market where a new order of capital accumulation was promoted, framed within the large
scale commercial agriculture.
Recibido: 10 de marzo de 2016; Aceptado: 22 de mayo de 2016
Resumen
El artículo busca establecer la evolución del cultivo de la palma de aceite en la región del Catatumbo desde la década de los años noventa hasta el año 2010, analizando el modelo económico nacional, regional y departamental que impulsó este tipo de agroindustrias inmersas en políticas de desarrollo rural. A lo largo del análisis, se intenta demostrar que la evolución del cultivo de palma de aceite en la región, no solo respondió a políticas agrarias de fomento empresarial en el Catatumbo, Norte de Santander, sino a políticas internacionales de erradicación de cultivos de uso ilícito, y del desarrollo de economías extractivas insertadas en el mercado mundial de los agrocombustibles, en donde la economía campesina es desplazada por un nuevo orden de acumulación de capital, enmarcada en las agriculturas comerciales a gran escala.
Palabras clave: agroindustria palmera , alianzas productivas , Catatumbo , desarrollo regional , palma de aceite .Abstract
This article is aimed at establishing the evolution of the palm oil plantations in the Catatumbo region from 1990 to 2010, analyzing the national, regional and provincial economic model, which promoted these types of agro-industries as part of rural development policies. Throughout the analysis, an attempt is made to prove that the evolution of palm oil plantations in the region did not only respond to agricultural policies of corporate promotion in the Catatumbo region, in the “Norte de Santander” province, but to international policies on the eradication of illegal crops. Also an attempt is made to prove that the peasant farmer economy was displaced in pro of developing extractive economies within the global agrofuels market where a new order of capital accumulation was promoted, framed within the large scale commercial agriculture.
Palabras clave: palm oil agro-industry , productive alliances , Catatumbo , regional developement , palm oil .1. El Catatumbo como corredor estratégico territorial y económico
El desarrollo del cultivo y de la agroindustria de palma de aceite en Colombia, ha estado ligado al desarrollo del nuevo régimen de capital,1 en donde las materias primas han cobrado un espacio importante en el modelo económico de apertura y han buscado, no sólo abrir un espacio en el mundo del comercio internacional, sino también consolidar poderes económicos y políticos regionales, en torno al control y uso de la tierra. Para el caso de la región del Catatumbo,2 dicho desarrollo del modelo agroindustrial fue evidente durante el año 1999 hasta el año 2010, cuando se consolidó la agroindustria con la expansión del cultivo de palma, frente a otros cultivos transitorios de la economía campesina.3
Por otra parte, la región del Catatumbo ha estado inmersa en la problemática nacional de la llamada cuestión agraria, que sigue siendo hasta nuestros días un tema de vasto conflicto proveniente del siglo pasado, y que durante la primera década del siglo XXI sigue estando presente: la gran tenencia de la propiedad de la tierra representa uno de los mayores problemas concentrados en la evolución de la estructura agraria (Fajardo, 2002b). Respecto a esto, las políticas de fomento de la palma de aceite, tanto a nivel nacional como regional, impulsaron un cambio estratégico en la economía del Catatumbo, al instaurar un “modelo de tierras sin campesinos”, en donde la empresa comercial y el modelo agroindustrial fueron los garantes de la globalización y de la relación social capitalista (Moncayo, 2008).
Debe entenderse que las políticas de fomento del cultivo de la palma de aceite, se han desarrollado en zonas territoriales estratégicas,4 que en el caso del Catatumbo, corresponde a tres aspectos centrales: (1) el dominio público de tierras y conflictos entre colonos campesinos y empresarios territoriales, en torno al control de las regiones fronterizas. Este asunto es explicado en el desarrollo de la agricultura exportadora en Colombia (LeGrand, 1988). (2) La riqueza natural del territorio al ser una zona con importancia geoeconómica, tanto legal (comercio, agricultura diversificada, recursos energéticos, etc.) como ilegal (acceso y control de recursos naturales, cultivos de uso ilícito, contrabando, etc.) (ODECOFI, 2011). Y finalmente (3), su importancia geopolítica, al ser una región conectada con la frontera venezolana y ser un corredor histórico de grupos insurgentes –guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y paramilitares.
2. Proceso de Colonización en el Catatumbo
El Catatumbo es una región de colonización campesina y un territorio de comunidades indígenas, cuyo proceso se desarrolló en tres periodos directos: El primero correspondió a la bonanza cafetera y tabaquera durante la década de 1850. El segundo, entre los años 1945 y 1979, gracias a la bonanza petrolera y a la ola de desplazamiento de población por la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta; y el tercer periodo de colonización, a finales de los años ochenta hasta 1999, caracterizado por la bonanza cocalera y la incursión del paramilitarismo en la región.
Durante el año 1945 se creó el municipio de Tibú por colonos provenientes de los departamentos de Antioquia, Santander, Tolima, Cesar y el Magdalena. Los colonos estuvieron motivados por los yacimientos de petróleo en la región y la construcción de oleoductos, que fueron desarrollados por proyectos nacionales como la “Concesión Barco”,5 esto permitió establecer el proceso de la “colonización petrolera” (Vega y Aguilera, 1995).
Asimismo, este proceso de colonización fue impulsado y dirigido por las compañías estadounidenses Colombian Petroleum Company (COLPET) y South American Gulf Oil Company (SAGOC) con el denominado contrato de concesión Chaux-Folsom (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 1931). Estas compañías abrieron caminos de penetración y obras de infraestructura en la región, esto motivó a los colonos desterrados por la violencia política del centro del país a migrar a esta región, ya que se estaban ofreciendo puestos laborales (que en su mayoría eran en condiciones inhumanas y poco rentables para los nuevos colonos) en los campos de extracción del petróleo o en la construcción de obras de infraestructura vial (carreteras, ferrocarriles, etc.):
El énfasis generado por la economía petrolera, concentró todos sus esfuerzos del “desarrollo” e inversión de capital en función de satisfacer las condiciones de la exploración y explotación petrolera, configurando una dinámica económica regida por las necesidades de la compañía petrolera, mas no de la región en su conjunto. Por ejemplo, la infraestructura vial construida, no tiene ninguna relación con los procesos productivos de la región. Son vías que se construyeron en función de la explotación petrolera, o aquellas necesarias para interconectar algunas cabeceras municipales del departamento. (Rincón, 2003, p. 6)
Uno de los componentes predominantes del factor expulsivo que llevó a los colonos al Catatumbo, aparte de la violencia, fue el carácter económico de la tierra. Lo anterior se manifestó en el hecho de que muchos de estos colonos no tenían acceso a la tierra, o bien eran poseedores de pequeñas áreas agrícolas de baja calidad, o bien, al no ser dueños de la tierra, eran arrendatarios o aparceros. A esto se suma que la colonización en la región se desarrolló a través de la titulación de tierras y créditos de asistencia técnica, impulsados por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) y la Caja Agraria. Para el año 1957, en un área de muestra de 25.507 ha, el área cultivada en el Catatumbo era únicamente de 4.875,60 ha, lo que representaba un 19,11% de utilización agrícola de la tierra en la región (INDEC, 1971, p. 128). Ante esta realidad, el gobierno nacional decidió implementar créditos para el desarrollo de cultivos de arroz, maíz y plátano.
En cuanto al tercer periodo de colonización, como se había dicho anteriormente, se dio a finales de los ochenta hasta el año 1999, y fue establecido por la bonanza cocalera y la incursión del paramilitarismo en la región. Este proceso se desarrolló por las nefastas consecuencias que trajo la bonanza petrolera para los colonos, ya que estos no resultaron ser los beneficiarios directos de la actividad económica de la explotación del oro negro, quedando expuestos a la ausencia de intervención social en la región.
Frente a lo anterior, los colonos campesinos se dedicaron a las actividades de la agricultura y la ganadería para fines de abastecimiento interno, sin la oportunidad de tecnificación del campo, y con esto, la oportunidad de abrir circuitos económicos más amplios. Esta situación parece haber sido la que impulsó el desarrollo de los cultivos de uso ilícito en la región:
La ausencia de respuestas por parte del Estado a las necesidades prioritarias y a programas alternativos de una verdadera solución frente a la catástrofe por la pérdida de los cultivos agrícolas en la región, abonó las condiciones para la entrada de cultivos ilícitos como la coca y, encaminó al campesino y a los colonos a aceptar esta nueva forma de economía. (Gobernación de Norte de Santander, 2000, p. 11)
Ahora bien, frente a la crisis del sector rural en varias regiones del país (de la cual el Catatumbo no quedó excluido), los campesinos optaron como medio de subsistencia la producción de la hoja de coca: “nos vemos obligados a sembrar la coca como salida desesperada a nuestra caótica situación; estos cultivos mejoraron un poco el nivel de vida de las gentes, pero los problemas sociales permanecieron intactos” (Ó Loingsigh, 2008, p. 34). De igual forma, los cultivos de café en la región y en todo el territorio nacional, fueron infectados por la plaga de broca que dañó los cultivos, por este motivo, algunos autores han afirmado que fue desde el sector de los caficultores que avanzó el desarrollo de los cultivos de coca.
Hasta el año 19926 la economía campesina fue la principal actividad económica de la región, y fue precisamente en esta década cuando sufrió un retroceso que permitió el gran auge de los cultivos de coca, debido a cuatro acontecimientos centrales:
-
Las políticas estatales de la apertura económica que produjeron para el sector campesino una disminución del ingreso agropecuario. Los pequeños productores no encontraron una solución a la competencia de los mercados internacionales, además de la falta de desarrollo tecnológico en el campo. Ante esto, el campesinado de la región se situó en lo que se ha denominado una “crisis semipermanente de la agricultura”.7
-
La participación de Colombia durante la década de los noventa en los mercados internacionales de drogas ilícitas y el narcotráfico. De lo anterior, se agrega que a finales de los años ochenta, en el país hubo la llamada “bonanza cocalera” que se desarrolló en regiones de colonización campesina aisladas como el Catatumbo:
[L]os cultivos de hoja de coca en Colombia se han implantado en zonas de colonización campesinas aisladas, de reserva forestal, de amortiguación (parques naturales) y zonas de resguardos indígenas caracterizadas por poseer suelos pobres para la agricultura y la ganadería con precarias condiciones sociales y de infraestructura, en los cuales la protección de los actores armados ha jugado un papel determinante. En estas zonas generalmente confluyen conflictos sociales (marginalidad y pobreza), políticos (conflicto armado) y económicos (crisis en los mercados agrícolas). (Sánchez y Díaz, 2004, p. 14)
El decrecimiento de la actividad petrolera en la región y el aumento de los índices de desempleo entre los colonos.
El fortalecimiento del control territorial y militar por parte de las FARC, ya que se ha afirmado que fueron estos quienes introdujeron la semilla de coca en la región con fines económicos (Pérez, 2006). Esto confluyó con condiciones de rentabilidad del negocio del narcotráfico a finales de la década de los noventa. De igual forma, las condiciones de pobreza y las escasas oportunidades de los cultivos de “pan coger”, empujaron al campesinado a optar por el cultivo de coca para mejorar sus niveles de vida.
De acuerdo con las estadísticas generales del departamento del Norte de Santander, para finales de la década de los noventa este departamento “fue uno de los centros más importantes de cultivo de coca en el país y representaba en 1999 el 10% del total del país. El cultivo de coca del departamento está concentrado en el área de La Gabarra” (Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito, 2005, p. 27). Siendo este municipio uno de los más importantes de la región del Catatumbo.
Asimismo, para el año 2001 en el departamento del Norte de Santander existían 6.700 ha de coca en once de sus treinta y nueve municipios (Sánchez, 2004), posicionando los municipios de la región del Catatumbo como los principales productores del departamento. Sin embargo, por otras fuentes se ha establecido que para ese año el total del área en hectáreas de coca para la región fue de 9.058 ha (ver Tabla 1 y Mapa 1).
Tabla 1.: Área de cultivos de coca por municipio Catatumbo, año 2001.
| Municipio | Año 2001* |
|---|---|
| Abrego | 0 |
| Convención | 10 |
| El Carmen | 3 |
| El Tarra | 487 |
| El Zulia | 15 |
| Hacarí | 17 |
| San Calixto | 15 |
| Sardinata | 483 |
| Teorama | 560 |
| Tibú | 7468 |
| TOTAL | 9.058 |
Nota. Elaborado a partir de: Oficina de las Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito. Área de cultivos de coca por municipio. Años 2001-2006.
Mapa 1.: Municipios con Cultivos de Coca en la región del Catatumbo, departamento del Norte de Santander. Tomado de: Censo de Cultivos de Coca 2004. (Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, 2005, p. 26).
Finalmente, la grave crisis que afectó el desarrollo social del Catatumbo en la década de los noventa, logró que esta región se convirtiera en un espacio fundamental para el impulso de los cultivos de coca. Esto desencadenó en los años posteriores la implementación de proyectos agroindustriales, a partir de la palma de aceite, como vía para la erradicación de los cultivos de uso ilícito que se desarrollaron en la región.
3. Plan Nacional de erradicación de cultivos de uso ilícito: fomento de la palma de aceite en el Catatumbo
Existe una estrecha relación entre los cultivos de uso ilícito y varias de las políticas regionales y nacionales de fomento de la palma de aceite. En el caso del Catatumbo, varias de estas responden a planes de desarrollo y políticas de fomento para la erradicación de los cultivos de uso ilícito durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, estas políticas en el país se desarrollaron desde la década de los ochenta cuando Colombia, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecieron un plan internacional de lucha contra las drogas suscrito en la década de los noventa. Bajo el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas: Colombia 1998-2002, buscaba como objetivo central: “reducir la participación de la población afectada por los cultivos ilícitos, como medio de subsistencia, y articularla en la construcción de alternativas sociales y económicas lícitas, generando condiciones favorables para el Proceso de Paz en Colombia” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1998, p. 40). A nivel internacional, este plan se sustentó en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena en el año 1988. Además, en este mismo año se aprobó la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y el Plan Mundial de Acción en América Latina.
Ante la situación del aumento de los cultivos de uso ilícito en la región y el escalamiento del conflicto armado durante la primera década del siglo XXI, el gobierno nacional junto con las entidades gubernamentales regionales decidieron enfocarse en planes y proyectos que ayudaron a erradicar los cultivos ilícitos. Para esto emplearon medidas como la fumigación aérea y el aumento de la presencia militar en las zonas de conflicto (Pérez, 2006). Por otra parte, se implementaron proyectos de modelos de desarrollo rural, donde la palma fue uno de los cultivos de tardío rendimiento que más se proyectó para algunos departamentos del país, entre esos la región del Catatumbo en el departamento del Norte de Santander:
La palma africana, un cultivo que se está utilizando en varios departamentos para sustituir los cultivos ilícitos, en el 2003 tenía un área sembrada de 210.409 ha, de las cuales 150.399 estaban en producción y 60.010 en desarrollo, según información obtenida en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). (Pérez Correa, 2006)
Para entender el contexto de los planes de desarrollo que fomentaron la palma en la región, se debe examinar la evolución de los cultivos de coca en el Catatumbo durante los primeros años del siglo XXI. Vale aclarar que en varias de las estadísticas señaladas se encuentra el contexto general del departamento del Norte de Santander y su ubicación al interior de la región central colombiana.
Para empezar, se analiza que en el periodo del año 2004 al año 2006, hubo una reducción considerable en términos de cultivos de coca en el departamento del Norte de Santander, en tanto disminuyeron en el año 2005 y 2006 un 73% con respecto a los años anteriores. Sin embargo, durante los años 2007 y 2009 los cultivos de coca se triplicaron y duplicaron respectivamente. En el periodo analizado, se define que hubo una reducción en las hectáreas de cultivos de coca en el departamento de solo el 6%, del año 2008 al año 2009.
Ahora bien, para la región del Catatumbo los planes de erradicación de cultivos de uso ilícito estuvieron desde el año 2001 acompañados por fuertes campañas de desarrollo alternativo, tendientes a incorporar modelos de desarrollo rural a partir del cultivo a gran escala de la palma de aceite. Estos planes responden desde el año 1996 al denominado Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), que hace parte de las politicas de paz y de lucha contra las drogas en el territorio nacional, cuyo objetivo central era ofrecer garantías de desarrollo económico lícito para campesinos, colonos, indígenas y pequeños cultivadores que venían ejerciendo alguna actividad directa con los cultivos proscritos en el territorio nacional:
Artículo 3. El PLANTE estará orientado a brindar, a partir de la erradicación de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida dentro de la ley. Se dirigirá a los pequeños productores de dichos cultivos en zonas de economía campesina e indígena en las cuales se formularán y ejecutarán, con base en la participación comunitaria, proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, conservación del medio ambiente y fomento de los valores éticos y culturales para la convivencia pacífica (Diario Oficial. Decreto Número 472, 1996, p. 3).
Igualmente, durante el año 1998 se impulsó como parte del Plan de Desarrollo Integral y Paz para la región del Catatumbo un portafolio de proyectos económicos agropecuarios, en donde la palma de aceite, el cacaco, la fruta tropical y la caña de azúcar hicieron parte del renglón de productos incorporados a gran escala para la producción agroindustrial y agropecuaria. Estos proyectos del Plan de Desarrollo nacieron del acuerdo entre el movimiento social del Catatumbo y el gobierno nacional como consecuencia de las marchas campesinas del año 1998, por medio de las cuales los cocaleros de la región exigieron al gobierno regional y nacional garantías para la salida de la crisis social y económica que atravesaba la región. No obstante, al analizar el Plan de Desarrollo Integral para el Catatumbo, se afirma que esta visión agroindustrial, propuesta como salida ante la crisis, hizo parte de las politicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los paises del eje ecuatorial y ejecutado bajo el Plan Colombia (MINGA, 2008, p. 188).
Los planes anteriormente mencionados comenzaron a ejecutarse desde el año 2000, y en el año 2001 se iniciaron proyectos directos de palma de aceite en el municipio de Tibú:
Funcionarios del ámbito nacional del programa para la sustitución de cultivos ilícitos, Plante, recorrieron el corregimiento Campo Dos, en jurisdicción de Tibú, para concretar la firma de los convenios de dos proyectos para siembra de palma de aceite y cacao en 2.500 hectáreas del Catatumbo. El cultivo de palma africana se reforzará con la instalación de una planta extractora de aceite. (“PLANTE insiste en el Catatumbo”, 2001)
Finalmente, uno de los más importantes programas de erradicación de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo en el año 2000, fue el denominado programa Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este fue un proyecto enmarcado en las alianzas estratégicas internacionales entre Colombia y la USAID8 ya que esta última agencia hace parte de la apuesta del gobierno de los Estados Unidos para firmar contratos de consorcios con organizaciones internacionales y países, con el fin de ejecutar programas de asistencia social, económica y humanitaria.
El programa MIDAS fue un proyecto de desarrollo alternativo que buscó brindar fuentes sostenibles de ingresos para las comunidades vulnerables (USAID, 2009) a través de actividades económicas lícitas. Además, fomentó la competitividad económica del sector productivo del país y buscó erradicar los cultivos de uso ilícito. Para el caso colombiano, este programa fue dirigido por la Agencia Presidencial para la Acción Social. Este programa ha motivado y financiado proyectos de cultivos de agroindustrias de palma de aceite, cacao, mango, caucho y frutas tropicales a través de las llamadas “Alianzas Productivas”9 entre pequeños y grandes empresarios, asociados con el gobierno nacional:
El Programa tiene tres componentes de desarrollo de negocios que se apoyan para el logro de sus objetivos y metas: Agronegocios, Forestal Comercial y PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) y un componente de Política que propone reformas dirigidas a fortalecer el crecimiento económico y el mejoramiento de la competitividad. El Componente de Agronegocios estimula la creación de negocios lícitos o ampliación de los existentes en el sector privado que además de tener enfoque de cadena, integren producción primaria, procesamiento y comercialización de productos. (Fedepalma, 2012b)
Para la región del Catatumbo este programa tuvo un gran impacto desde que el gobierno nacional, en cabeza de Andrés Pastrana10 en el año 1998, asignó a Carlos Murgas Guerrero el proyecto de fomento de palma de aceite en la región, siendo socio de la Hacienda Promotora las Flores S.A.11 y más delante de la planta extractora Catatumbo. En ese momento Murgas fue el Ministro de Agricultura y desde el año 1980 hizo parte de la Junta Directiva de Fedepalma (Martínez, 2012). Para el año 2001 se efectuó el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Tibú a cargo de la empresa Hacienda Promotora las Flores, que tenía como objetivo la siembra de 1.000 ha de palma de aceite con pequeños agricultores del municipio.
4. Planes de desarrollo para el establecimiento del cultivo de la Palma de Aceite en el Catatumbo
La historia de la palma de aceite africana en el país es la historia de las empresas y regiones.
Ospina y Jaramillo
También considerada como uno de los fomentos agroindustriales más destacados del siglo XX y XXI, la historia de la palma, a través de la implementación de la Agricultura Comercial,12 se instauró como un enfoque del desarrollo del agro colombiano, donde los productos de las materias primas no fueron considerados en su procesamiento con el objetivo directo de la alimentación doméstica, sino con el objetivo de su comercialización externa, y con una mirada propia del crecimiento y la producción a gran escala de aceites y agrocombustibles. La política nacional determinó que el fomento de la palma de aceite era crucial en el tema de la reforma social agraria (que desde la Ley No. 200 de 1936 hasta la Ley No. 1 de 1968, había enfatizado en el tema de la demanda de una reforma agraria por primera vez en el país), y cómo esto para la década de los sesenta estaría enmarcado por políticas direccionadas al agro colombiano, en donde la palma y la región central serían garantes de las políticas asistidas.13
Por otra parte, este proceso de fomento de la palma incorporó a comienzos de la década de los sesenta nuevos procesos productivos con materias primas poco utilizadas y de poco conocimiento industrial. Además, el INCORA tenía la responsabilidad de llevar a cabo el estudio de los suelos en las diferentes regiones y financiar los terrenos para la siembra de la palma:
El Plan Nacional de Fomento de la Palma de Aceite debía realizarse en cinco regiones: Norte de Santander, entre los ríos Catatumbo, Zulia, Pamplonita y Guaramito; Magdalena, en la zona sur, constituida por aluviones de ríos y quebradas afluentes del río Lebrija; Cauca, en las cuencas de los ríos Micay y Sajia; Nariño, en la zona costera; Caquetá, Fragua y Caguán. En todos estos frentes el IFA se comprometía a asignar personal técnico que se encargara de la ejecución del plan. (Ospina y Jaramillo, 1998, p. 70)
Para la primera década del siglo XXI se dio la implementación del conocido Plan Malayo,14 el cual fue constituido por los palmicultores agremiados colombianos en alianza con el gobierno nacional. Bajo esta alianza publicaron el documento (vigente al día de hoy en su aplicación) Visión y Estrategias de la Palmicultura colombiana: lineamientos para la formulación de un plan indicativo para el desarrollo de la palma de aceite 2000- 2020 (Fedepalma, 2000), bajo la coordinación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), en donde se trazaron las metas nacionales del cultivo bajo los siguientes indicadores:
1. Incrementar la productividad por hectárea de 3,9 toneladas de aceite en 1999 a 5,5 toneladas en el 2020; 2. Multiplicar en siete veces la producción, pasando de 500.000 toneladas en el año 1999 a 3,5 millones en el año 2020; 3. Crecer el área sembrada de 170.000 hectáreas en el año 2000 a 743.000 hectáreas en el año 2020; 4. Crecer el área sembrada de 170.000 hectáreas en el año 2000 a 743.000 en el 2020, con una tasa de crecimiento del 8% anual, teniendo en cuenta que en Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de la palma de aceite; 5. Crecer en exportaciones de aceite de palma pasando del 24% de la producción nacional en 2001 al 78% en el año 2020. (Fedepalma, 2000)
Durante el gobierno de Álvaro Uribe se llevó a cabo el Plan Gaviota I y II que inició en el año 2003. El objetivo central era la reconversión agroambiental de la región de la Orinoquía colombiana y el Magdalena Medio, donde la palma de aceite cumpliría un papel importante en este macroproyecto que se apoyaba en el desarrollado por Japón durante la década de los noventa. La primera fase del proyecto comprendió un periodo de cuatro años, donde se incorporó tecnología y asistencia técnica con aportes internacionales, y cuyo objetivo era sembrar 150.000 ha (Presidencia de la República, 2004). Además, la palma africana (más de 10.000 ha de proyección de siembra) sería uno de los cultivos beneficiados junto a los cultivos de pino tropical, caucho, entre otros.
Uribe, durante sus dos periodos de gobierno, ratificó con gran ímpetu que “la palma de aceite era la redentora social de Colombia” (Cenipalma, 2009) y que además, Colombia debía tener 600.000 ha de palma africana. Esta política fue promovida durante la primera década del siglo XXI y a la fecha sigue vigente con los planes de desarrollo para el campo colombiano. Frente a esto, es necesario analizar otro plan de desarrollo ofrecido en el segundo periodo del gobierno de Uribe denominado El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Estado Comunitario: desarrollo para todos” 2006-2010, donde se planteó que el gobierno promovería la competencia entre los diferentes agrocombustibles con criterios de sostenibilidad financiera y abastecimiento energético. Se identificó a los biocombustibles como uno de los eslabones de mayor importancia del desarrollo agropecuario y se decretó eliminar los aranceles de los productos agroindustriales.
4.1. Departamento del Norte de Santander: cultivos de palma de aceite hasta la década de los noventa
La expansión de la palma de aceite en el departamento del Norte de Santander y en la región del Catatumbo se remonta a la década de los sesenta, cuando el gobierno nacional junto con el Instituto de Fomento Algodonero (IFA), el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y la Caja Agraria, implementaron el Plan Nacional de Fomento de la Palma de Aceite,15 bajo la modalidad de colonización asistida con alianzas productivas empresariales y tecnológicas. En el Norte de Santander el INCORA se asoció rápidamente en el año de 1962 con Palmas Oleaginosas Risaralda para fomentar el cultivo de la palma (y le cedió totalmente el proyecto a esta última entidad). Sin embargo, el programa no dio los resultados óptimos debido al abandono del proyecto a corto plazo por parte del INCORA, y el incumplimiento de la campaña proyectada a nivel nacional, que en el caso del departamento, era constituir 1.200 ha sembradas (Ospina y Jaramillo, 1998, p. 71):
En 1960 se amplían los cultivos de palma africana mediante financiación del IFA y se constituye una sociedad “Palmas Oleaginosas Risaralda Limitada” con un capital de $800.000 pesos. En el año 1962 amplían el cultivo de la palma y se adquiere una planta de transformación y refinamiento; para tal fin la Corporación Colombiana de Desarrollo Industrial (COFIAGRO), aporta capital y se conforma una sociedad anónima. [...] Una vez creado el proyecto Norte de Santander del INCORA, se intenta adquirir estos predios, para programas de reforma agraria a finales de 1962, luego se suspende el procedimiento en marzo de 1963. (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. OEA, 1979, p. 8)
Ahora bien, el desarrollo de la Palma de aceite en el departamento y en la región del Catatumbo en los años posteriores, obedeció a las políticas nacionales implementadas en la zona centro comprendida por los departamentos de Cesar, Bolívar, Santander y Norte de Santander. Su impacto para el establecimiento de la palma comenzó a ser notorio en la década de los ochenta. En el año 1987 en Norte de Santander existían 180 ha de palma de aceite en área cosechada, con una participación en la producción nacional del 0,24% (ver Gráfica 1).
Gráfica 1.: Producción de Palma de aceite en el departamento de Norte de Santander, 1987. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet.
En el año 1990 la siembra de la palma de aceite en área en este departamento había aumentado a 2.045 ha y 4.499 t de producción, con una participación nacional del 1,79%. En el año 1995 el área disminuyó en 1.100 ha cosechadas con palma africana y en su producción alcanzó 4.950 t con una participación nacional del 1,18%, señalando que esta disminución del área sembrada fue general en el territorio nacional, por las políticas aperturistas que tuvo que sortear el gremio palmicultor durante los primeros cinco años de la década. Lo anterior se refleja en la Gráfica 2:
Gráfica 2.: Producción de Palma de aceite en el departamento de Norte de Santander, 1990-1999. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet.
Para el año 1999, en el Norte de Santander el área sembrada fue de 1.600 ha y su producción alcanzó las 6.500 t. Durante los primeros años de consolidación de la palma (desde el año 1987 hasta 1999), el municipio de Zulia ya tenía para el año 1997 un área de siembra y producción, con una finca en proceso de tecnificación y siembra de palma de aceite, apoyado por la Cooperativa Palmas Risaralda Limitada (ver Mapa 2 y Tabla 2).
Mapa 2.: Municipios palmeros en el departamento de Norte de Santander. Tomado de: Fedepalma, Anuario Estadístico (1998).
Tabla 2.: Estadísticos de producción de cultivos de palma de aceite en la Zona Central de Colombia
| Departamento | Municipio | No. de UPAS | No. Fincas | Área Bruta (Ha) | Área Neta (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar San | Pablo 1/* | - | - | - | - |
| Cesar | Aguachica | 1 | 1 | 442 | 408 |
| Cesar | Río de Oro | 2 | 3 | 347 | 341 |
| Cesar | San Alberto | 1 | 2 | 9.305 | 8.193 |
| Cesar | San Martín | 6 | 6 | 2.798 | 2.573 |
| Cesar | Tamalameque | 2 | 2 | 45 | 43 |
| Norte de Santander | Cachirá* | - | - | - | - |
| Norte de Santander | El Zulia | 1 | 1 | 327 | 289 |
| Santander | Barrancabermeja | 3 | 3 | 87 | 76 |
| Santander | Puerto Wilches | 127 | 152 | 19.411 | 18.541 |
| Santander | Río Negro | 1 | 1 | 166 | 133 |
| Santander | Sabana de Torres | 10 | 10 | 358 | 359 |
| Santander | San Vicente de Chucuri | 5 | 6 | 1.259 | 1.176 |
| Total | 159 | 187 | 34.545 | 32.172 |
4.2. Programa regional del cultivo de palma de aceite en la región del Catatumbo
Los planes de desarrollo que enmarcan el fomento de la palma de aceite en la región del Catatumbo se encuentran inscritos en el marco nacional de las propuestas de desarrollo rural, y en los tratados internacionales para la productividad del campo (Ó Loingsigh, 2008) y la erradicación de cultivos de uso ilícito. Todo lo anterior se ve reflejado en las políticas y planes de desarrollo nacionales que son establecidos en regiones con importancia económica, como lo son el Catatumbo y el departamento de Norte de Santander en general. En esta región los planes de fomento de la palma de aceite se ubican principalmente en los municipios de Sardinata, El Tarra, Tibú y Zulia, siendo los dos últimos municipios los más importantes en la ejecución de cultivos y proyectos agroindustriales a partir de la palma de aceite.
Un ejemplo de lo anterior son los Programas de Desarrollo Alternativo efectuados desde el inicio de la primera década del siglo XXI. En el Plan de Desarrollo Alternativo 2003-2006 se estipula que a nivel nacional se gestionan y se apoyan proyectos productivos de mediano y largo plazo (agrícolas y agroforestales), donde el cultivo de la palma de aceite, el cacao, el caucho, el café, las materias forestales (maderables), entre otras, serán los garantes de los desarrollos económicos regionales (CONPES, 2003). Por otra parte, desde el año 2004 en el Municipio de Zulia se ejecutó el Plan de Desarrollo Municipal (“Primero el Zulia y su gente. 2004-2007”) en donde se fomentó el desarrollo de la agroindustria palmera con dos proyectos centrales: (1) la gestión de una planta de producción de alcoholes carburantes y (2) la gestión para la repotenciación de la planta de filtración de aceite de palma africana.
Desde el año 2001, en el municipio de Tibú se adelantó el proyecto de alianzas productivas de MIDAS junto con entidades privadas y gubernamentales. El proyecto en su segunda fase de implementación fue financiado por la USAID y Chemonics. Su principal objetivo buscaba disminuir el área de siembra de coca en la región y ofrecer oportunidades laborales productivas a los agricultores. El proyecto contó con tres fases: la primera fase terminó en el año 2003, cuando se terminaron de sembrar 1.000 ha de palma en el municipio. Luego de esto, se efectuaron las siguientes dos fases:
En su Fase II: Las Flores y Asogpados constituyeron una unión temporal para sembrar 5.500 hectáreas; las asociaciones beneficiarias son Asogpados 2, 3, 4, 5 y 6, Asopalcat y Aspaltibú. La financiación del 25% es de ARD CAPP por U$4 millones de dólares y un crédito complementario para cada proyecto de $4.000 millones de pesos. [...] La Fase III: La Unión Temporal funciona como operador para sembrar, a través de alianzas de cultivadores medianos, (aprox. 800 hectáreas), un total de 4.400 hectáreas. Están en la etapa de formulación del proyecto. El gobierno de los Estados Unidos va a financiar un 12%. (Fedepalma, 2005)
En la fase I de terminación del proyecto, solo se lograron erradicar 300 ha de coca en el municipio de Tibú. La financiación directa del programa pasó a ser no sólo de la USAID (como inversionista directo), sino también de FINAGRO y el Banco Agrario. Para el año 2003, la USAID venía implementando otro tipo de programas para el fomento de la palma de aceite, uno de ellos fue el Seeding Creative, Economic Alternatives to Illicit Crop Production (CAAP, por sus siglas en inglés: Siembra Económica Alternativa a la Producción de Cultivos Ilícitos en Colombia). Este programa también se efectúo en la región del Catatumbo y orientó la siembra de más de 17.000 ha con cultivos de uso lícitos como la palma de aceite, cacao y caucho. Esto, además, se dio bajo la modalidad del sistema de créditos asociativos entre la USAID, el sector privado y el gobierno nacional (USAID, 2005).
Se ha observado en varios análisis que la inserción del campesinado fue mínima en los programas de la USAID para el fomento de la palma de aceite y otros cultivos en el Catatumbo, en tanto el acceso a los créditos asociativos, dados desde el Banco Agrario y Finagro, eran totalmente elevados para el ingreso de campesinos, quienes durante más de cuatro años dejaron de recibir un ingreso óptimo por el tiempo de duración del cultivo de la palma. Este tipo de programas benefició a los grandes empresarios y al sector privado rural de la región, mostrando una clara apropiación de las tierras y recursos del Catatumbo por parte del capital extranjero y los grandes empresarios nacionales:
El préstamo que ofrece USAID paga por los salarios a los campesinos durante esos primeros años y por los insumos. Los campesinos que poseen su tierra deben darla como respaldo para el crédito; los que no tienen tierra deben asociarse en cooperativas gestionadas por empresas privadas, donde no cuentan con prestaciones sociales o seguros de accidentes. Los campesinos deben sacar su cosecha adelante para poder venderla y pagar los préstamos tramitados a través del Banco Agrario y Finagro, con dinero proveniente de Usaid. (Martínez, 2012, p. 134)
Para el año 2005, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definió continuar con el proyecto de palma en la región, queriendo aumentar la cantidad de áreas de cultivo de palma a 6.500 ha para beneficiar a 650 familias. El proyecto contó con doce mil millones de pesos aprobados para créditos de Finagro y el Banco Agrario:
Además de la siembra de las 6.500 hectáreas, el proyecto que se adelanta en la región del Catatumbo incluye la construcción de una planta extractora que cuesta 4.400 millones de pesos. El aporte de los agricultores se contabiliza en 1.800 millones de pesos a través de la mano de obra, y hay otros aportes de los agricultores por 3.800 millones de pesos. (PNUD, Mayo, 2005)
Asimismo, el inicio de la segunda fase del proyecto de palma en Tibú fue apoyado por el gobierno de Norte de Santander ya que este, a juicio de las entidades gubernamentales, permitiría un avance frente a los problemas de desarrollo económico y social en la región, a la vez que se motivaría la inversión de empresas privadas en el departamento:
Uno de los más optimistas es el gobernador de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli. Dijo que el objetivo es que los cultivos sean procesados a partir del 2007 por industriales de la región a través de la Empresa Extractora del Catatumbo S.A., constituida hace una semana por la Cámara de Comercio de Cúcuta y empresarios privados, y que, sin duda, ello ayudará a generar empleo y a combatir la pobreza. (“Con Palma Africana, gobierno sustituye cocales en el Catatumbo”, 2005)
Para el año 2006, en la región del Catatumbo y el departamento del Norte de Santander en general, se definió que los programas de desarrollo alternativo bajo la palma de aceite y otras materias primas serían el sello del mercado regional, para aumentar la producción y comercialización de estos productos en el extranjero. De igual forma, el gobernador de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli, afirmó que este tipo de proyectos posibilitaban el desarrollo de economías lícitas contra los cultivos de coca, a la vez que se motivaba la tradición agropecuaria y el desarrollo agrario en el departamento (“En el Catatumbo nos la jugamos todos”, 2006).
Sin embargo, algunas organizaciones como La Asociación para la Promoción Social y Alternativa (MINGA), manifestaron que ese tipo de proyectos en la región solo volcaban al campesinado a su proletarización, pues estaban obligados a trabajar para el capital extranjero con muy pocas garantías de réditos económicos. Así, al estar inmersos en el sistema de las alianzas productivas, los intermediarios (empresas privadas) terminaban adquiriendo las ganancias reales de los planes de sustitución de coca, vía cultivos de palma de aceite. Los campesinos solo cumplían con formas directas de trabajos asalariados: no entraron en la cadena productiva de las agroindustrias de palma de aceite, y por el contrario, se vieron involucrados en formas de explotación laboral, conflictos sobre la propiedad de las tierras, entre otros inconvenientes (Defensoría del Pueblo, 2006).
Por otra parte, en el año 2008 se precisó el Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2008-2011: “Un Norte para Todos”. En este plan se implementó un plan de desarrollo económico sostenible, que consistió en continuar apoyando los cultivos permanentes que durante los últimos años tuvieron un crecimiento del 11,32%; destacándose el cultivo de palma de aceite, que presentó un incremento del 159,323% equivalente a 5.960 ha, en su mayoría sembradas en la región del Catatumbo (Plan de Desarrollo para Norte de Santander, 2008).
Es importante observar que a partir del año 2008 se incrementó el área de cultivos de palma de aceite en el departamento de Norte de Santander, y en su mayoría en los municipios de la región del Catatumbo, correspondiendo con los planes implementados que tendían a fortalecer la agroindustria de palma bajo la modalidad de alianzas productivas (ver Tabla 3).
Tabla 3.: Producción de Palma de Aceite en el departamento de Norte de Santander, 2000-2010
| Año Palma de Aceite | Área (ha) | Producción | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2.125,0 | 8.814,0 | 4,15 |
| 2001 | 1.885,0 | 7.907,0 | 4,19 |
| 2002 | 2.016,0 | 8.365,2 | 4,15 |
| 2003 | 2.146,0 | 8.833,2 | 4,12 |
| 2004 | 2.503,0 | 10.332,6 | 4,13 |
| 2005 | 3.743,0 | 11.513, 0 | 3,08 |
| 2006 | 5.123,0 | 12.819,0 | 2,50 |
| 2007 | 7.223,0 | 25.261,0 | 3,50 |
| 2008 | 7.570,0 | 26.232,0 | 3,47 |
| 2009 | 8.093,0 | 28.153,0 | 3,48 |
| 2010 | 10.816,0 | 32.833,0 | 3,04 |
Nota. Tomado de: Agronet.
La Tabla 3 muestra cómo aumentaron de forma significativa en el departamento del Norte de Santander las áreas de cultivo de palma para el año 2007, pasando de 5.123 ha a 7.223 ha. Para el año 2010, la cifra del área en hectáreas con palma alcanza 10.816 ha en el departamento, cifra que se eleva casi 4.000 ha más de lo presupuestado en los planes de fomento de palma en el año 2005 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
A su vez, para el año 2010 el gobierno nacional celebraba los proyectos de palma de aceite en varias regiones del país, entre esos el Catatumbo, como vía eficaz contra la erradicación de los cultivos ilícitos:
“Para 2007, Naciones Unidas dijo que había en Colombia 98.899 hectáreas. En referencia a 2008 dijo que había 80.953 y ayer afirmó Naciones Unidas que sus estudios indican que Colombia terminó 2009 con 68.025 hectáreas. En los últimos dos años el hectárea en drogas ilícitas cayó un 31,2 por ciento”, señaló [Álvaro Uribe Vélez]. Sostuvo que estos resultados son una muestra de que el país, si mantiene toda la firmeza, puede derrotar la siembra de cultivos ilícitos. “Yo sí prefiero, por el bienestar de mis compatriotas, ver el Catatumbo inundado de palma africana, de caucho, de madera, de otros cultivos, que no ver el Catatumbo inundado de coca. Invito a mis compatriotas a mantener esta batalla”, indicó. (Presidencia de la Republica, 2010)
Finalmente, para el año 2010 el área de siembra pasó a tener 13.144 ha en siembra, 9.971 ha en cosecha y una producción de 30.333 t en los municipios de La Esperanza, Zulia, Sardinata y Tibú (ver Tabla 4). Lo interesante es que el municipio de Tibú cuenta con el mayor número de hectáreas de siembra: 9.831 ha, además de 6.698 ha en cosecha. Este también ha sido el municipio que año tras año ha ido aumentando su capacidad para la siembra de palma de aceite. En el año 2003, Tibú registró 0 ha de siembra, pero en el año 2004 ya tenía 1.300 ha; en el año 2007 se registraron 5.300 ha en siembra y 4.400 ha en cosecha. Ya para el año 2009 había alcanzado 8.862 ha de siembra y 4.800 ha en cosecha. De igual forma, el municipio de Sardinata inició su producción y siembra de palma de aceite en el año 2007 con 1.000 ha sembradas y 250 ha en cosecha.
Lo anterior permite identificar que durante el año 1999 hasta el año 2010, en los cuatro municipios del Catatumbo (Tibú, Sardinata, La Esperanza y El Zulia) aumentó el cultivo de palma de aceite en 11.544 ha de siembra, uno de los volúmenes de crecimiento de cultivos más rápido y significativo en la región en comparación con otros cultivos permanentes como plátano, yuca, cacao, y transitorios como arroz de riego y frijol tradicional.
Tabla 4.: Cultivo de palma de aceite, Región del Catatumbo, 2010
| Cultivo | Municipio | Periodo | Área Sembrada (ha) | Área Cosechada (ha) | Producción (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma | Tibu | 2010 | 9.831 | 6.698 | 20.000 |
| Palma | La Esperanza | 2010 | 2.883 | 2.883 | 9.253 |
| Palma | Zulia | 2010 | 430 | 390 | 1.080 |
| Total | 13.144 | 9.971 | 30.333 |
Nota. Elaborado a partir de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, División de Planificación (URPA), Consolidado Agrícola por Municipios. Norte de Santander (1999-2013).
Conclusiones
Durante toda la primera década del siglo XXI, El Catatumbo tuvo un importante papel al ser una zona estratégica para la implementación de proyectos agroindustriales, que constituyen un eslabón fundamental en la inserción de economías extractivas al mercado mundial de los agrocombustibles. Lo anterior refleja un nuevo modelo de ordenamiento económico y social, direccionado a los proyectos y alianzas económicas de grandes empresarios con el capital extranjero, en donde Colombia es garante de dicha relación.
Frente a lo anterior, el modelo económico del país ha direccionado la productividad del campo, ya no a la especialización interna en la producción de materias primas, sino a la consolidación de agroindustrias que permitan competir en escenarios internacionales de producción y exportación. Sin embargo, en Colombia aún no se ha logrado una tecnificación del campo ni una investigación adecuada para consolidar agroindustrias, que permitan una inserción real al mercado mundial en condiciones estables de circulación de capitales y tecnologías. Por el contrario, se ha venido especializando un tipo de agricultura comercial, en donde los cultivos de plantación como la palma de aceite son el nuevo enfoque del desarrollo del agro colombiano, el Catatumbo es un fiel reflejo.
Durante la primera década del siglo XXI se lograron materializar políticas claras de fomento del cultivo de la palma de aceite en la región, además de planes de desarrollo nacional, tendientes a fortalecer la consolidación de las agroindustrias palmeras en varias regiones del país. El Catatumbo sin lugar a dudas siempre estuvo en la mirada de las empresas y organizaciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, que buscaron bajo el modelo de las alianzas productivas, vincular los proyectos de palma de aceite a planes nacionales de erradicación de cultivos de uso ilícito, y al desarrollo de economías productivas insertadas en el mercado mundial de los agrocombustibles.
Vale la pena resaltar que el proceso de colonización de los años ochenta y noventa en el Catatumbo, marcó la pauta central para las políticas de fomento del cultivo de la palma de aceite como vía para la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Esto se suma a una serie de estrategias regionales, que buscaron posicionar a la región como una zona estratégica para la comercialización de materias primas, y al posicionamiento de una economía regional orientada a la producción y siembra de palma de aceite como vía para el desarrollo económico y social. Por tanto, al analizar el desarrollo de las políticas departamentales y nacionales en el Catatumbo, se observa que el cultivo de palma de aceite se consolidó para el año 2010 como uno de los cultivos y productos de mayor crecimiento durante la época ya que su producción, área de siembra y cosecha aumentó aceleradamente frente a otros cultivos tradicionales del Catatumbo.
El cultivo de palma de aceite en la región del Catatumbo, como se ha evidenciado a lo largo de todo el análisis, tuvo un proceso de evolución entre el año 1999 y el año 2010, al aumentar su expansión en un 420% del área de siembra en diez años. Esto con relación a otro tipo de cultivos agrícolas que por el contrario disminuyeron o se mantuvieron constantes en su producción y siembra. Lo anterior es evidente al afirmar que el cultivo de palma de aceite aumentó en 10.621 ha de siembra, 8.371 ha en áreas de cosecha y 22.226 t de producción, un acelerado crecimiento para una materia prima que antes del año 1999 no se cultivaba, y de la que no se tenían proyectos agroindustriales tendientes a su producción y comercialización. Además, se destaca este crecimiento frente a la evolución de los cultivos transitorios, que aumentaron en los años de estudio en tan solo 2.777 ha de siembra y de hoja de coca con 6.420 ha de siembra en la región en el mismo periodo.
Lo anterior permite identificar un patrón tendiente a insertar en el Catatumbo un modelo de estructura agroindustrial, basado en la siembra y producción de palma de aceite durante el periodo del año 1999 al año 2010. Esto generó un cambio en la evolución de la estructura agraria al incorporar nuevos modelos económicos, sociales (relaciones laborales) y extractivos en la región. Este resulta un tema que es indispensable comparar con la propia actividad de la economía campesina, además de las repercusiones del conflicto social y armado, y los intereses empresariales que priman sobre el desarrollo regional del Catatumbo, conflictos que están abiertos para el debate académico actual de la región.
Finalmente, del tema del uso del suelo en la región del Catatumbo se desprenden varios interrogantes, esto se debe a que ha sido un histórico que en la región se hayan desarrollado, durante los últimos diez años, actividades tendientes a la producción y siembra de cultivos permanentes como la palma de aceite y el cacao, y se hayan dejado de lado cultivos transitorios que en su gran mayoría comprenden la actividad económica campesina de las zonas rurales.
Reconocimientos
Este artículo es producto del proyecto de investigación en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana: Evolución del cultivo de la palma de aceite en la región del Catatumbo y su impacto en la Estructura Agraria (1999 – 2010). De igual forma, hizo parte del trabajo del grupo de investigación de Estudios Rurales en Colombia de la Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales (2014).
Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro
Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidata a Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del grupo de investigación: Actores armados, conflicto y Derecho Internacional Humanitario en el IEPRI. Actualmente, es becaria asistente docente del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
Referencias
Referencias
Cenipalma, Centro de Investigaciones en Palma de Aceite. (2009). La Palma es redentora social de Colombia.
Con Palma Africana, gobierno sustituye cocales en el Catatumbo. (Mayo, 2005). El Tiempo.
Concha, Á. (1981). La Concesión Barco: síntesis histórica de la explotación petrolífera del Catatumbo. Bogotá: El Áncora Editores.
CONPES, Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica. (Marzo, 2003). Programa de Desarrollo Alternativo 2003 -2006 (No. 3218). Bogotá.
Defensoría del pueblo. (Diciembre, 2006). Resolución Defensoría nº 46, Situación social y ambiental de la región del Catatumbo-Norte de Santander. Bogotá.
Diario Oficial. Decreto Número 472. (1996). Año CXXXI. N. 42746. 18 Marzo, 1996.
En el Catatumbo nos la jugamos todos. (Octubre, 2006). Revista Cambio.
Fajardo, D. (2002a). Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Universidad Nacional de Colombia.
Fajardo, D. (2002b). Tierra, poder políticos y reformas agraria y rural. Bogotá: ILSA.
Fedepalma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. (1998). Anuario Estadístico.
Fedepalma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. (2000). Visión de la Palmicultura Colombiana en el 2020.
Fedepalma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. (2005). Manual de mejores prácticas: Proyecto de sustitución de cultivos ilícitos.
Fedepalma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. (2012a). El modelo de alianzas productivas y sociales, un proyecto hecho realidad. Recuperado de http://portal.fedepalma.org/congreso/2012/memorias/modelo_alianza.pdf
Fedepalma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. (2012b). Informe Final: estudios de alianzas de palma africana a nivel nacional.
Gobernación de Norte de Santander. (2000). Plan de Desarrollo Integral y Paz para la Región del Catatumbo, Cúcuta.
INDEC, Instituto de Desarrollo de la Comunidad. (1971). Estudio Socioeconómico y Plan Integral de Desarrollo de la Colonización del Catatumbo. Bogotá: Corporación Minuto de Dios.
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, OEA. (Diciembre, 1979). La Consolidación de las empresas comunitarias del Risaralda, Norte de Santander. Bogotá.
LeGrand, C. (1988). La Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Centro Editorial de la Universidad Nacional de Colombia.
Martínez, P. (2012). Tendencias de acumulación, violencia y desposesión en la región del Catatumbo. Ciencia Política, 7(12), 113-149.
MINGA. (2008). Memoria Puerta a la Esperanza: Violencia Socio-Política en Tibú y el Tarra, región del Catatumbo, 1998-2005. Bogotá: Asociación para la Promoción Social Alternativa.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (1999-2010). Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 1999 y 2010. Bogotá: Grupo Sistemas de Información.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2009). Memorias 2008 -2009.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, División de Planificación URPA. (1999-2013). Consolidado Agrícola por Municipios. Norte de Santander 1999-2013. Recuperado de http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/jspui/bitstream/11348/6089/1/2009729164537_Memorias_2008_2009.pdf
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (1931). Contrato Chaux-Folsom y documentos relacionados con esta negociación. Bogotá: Archivo General de la Nación.
Ministerio de Justicia y del Derecho. (1998). Plan Nacional de lucha contra las drogas Colombia 1998-2002: Frente a las drogas la solución somos todos. Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes.
Misas, G. (2014). Régimen de acumulación, exclusión y violencia. Colombia 1950-2010. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Moncayo, H. (2008). La Cuestión agraria hoy: Colombia tierra sin campesinos. Bogotá: ILSA.
Mondragón, H. (2007). Caña de Azúcar y Palma Aceitera. Biocombustibles y relaciones de dominación. Recuperado de http://www.pachakuti.org/textos/campanas/agrocarburantes/conf_h-mondragon.html
Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. (2005). Censo de Cultivos de Coca 2004.
Ó Loingsigh, G. (2008). Catatumbo: Un reto por la verdad. Bogotá: CISCA.
ODECOFI, Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional. (2011). Circuitos, centralidades y estándar de vida: ensayos de geografía económica. Bogotá: CINEP.
Ospina, M. y Jaramillo D. (1998). La Palma africana en Colombia: Apuntes y Memorias. Volumen I. Bogotá: Fedepalma.
Pérez, L. (2006). Comunidades del Catatumbo entre el conflicto armado y la imposición de modelos de desarrollo regional. Revista de la defensoría del pueblo sobre derechos humanos y conflicto, (4), 13-26.
Pérez Correa, E. (2006). Agricultura, Cultivos Ilícitos y Desarrollo Rural en Colombia. Debate Agrario, (41).
PLANTE insiste en el Catatumbo. (Octubre, 2001). El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-696176
PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. (Mayo, 2005). Gran proyecto agroindustrial para sembrar 6.500 hectáreas: Palma Africana, cultivo que reivindica al Catatumbo.
Presidencia de la República. (Septiembre, 2004). Comunicado de Prensa: Minagricultura presenta en Tokio Megaproyecto de recuperación de Orinoquía.
Presidencia de la República. (Abril, 2010). Prensa: Presidente Uribe destacó significativa reducción de siembra de cultivos de coca en Colombia.
Rincón, J. J. (2003). El Catatumbo: Múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo: 1980-1990. Bogotá: IEPRI.
Sánchez, F. y Díaz, A. (2004). Geografía de los Cultivos ilícitos y Conflicto Armado en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.
Serrano, M. (2009). Conflicto Armado y cultivos ilícitos: efectos sobre el desarrollo humano en el Catatumbo. Bogotá: CIDER; Universidad de los Andes.
USAID, The Government of Colombia and U.S. Agency for International Development. (2005). Seeding Creative, Economic Alternatives to Illicit Crop Production.
USAID, The Government of Colombia and U.S. Agency for International Development. (2009). Programa MIDAS. La Calidad como generadora de valor para grupos vulnerables.
Vega, R. y Aguilera, M. (1995). Obreros, Colonos y Motilones: Una Historia Social del Concesión Barco (1930-1960). Bogotá: Fedepetrol.
Vega, R., Núñez, L. y Pereira, A. (2009). Petróleo y protesta obrera. La USO y los trabajadores petroleros en Colombia. Bogotá: Corporación Aury Sará Marrugo.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
CrossRef Cited-by
1. Benjamin Lévy. (2025). Cultivating conflict: plantations and violence in the history of northern Colombia. The Journal of Peasant Studies, 52(1), p.21. https://doi.org/10.1080/03066150.2024.2421869.
2. Fernando Chavarro Miranda, Fredy Gonzalo Otálora Rodríguez. (2020). La inestabilidad social en El Catatumbo desde la óptica de la violencia estructural (2010-2018). Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 11(2), p.562. https://doi.org/10.21501/22161201.3217.
Dimensions
PlumX
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2016 Ciencia PolíticaTodos los documentos alojados en esta web están protegidos por la licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
ISSN En línea: 2389-7481
ISSN Impreso: 1909-230X
DOI: https://doi.org/10.15446/cp
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas