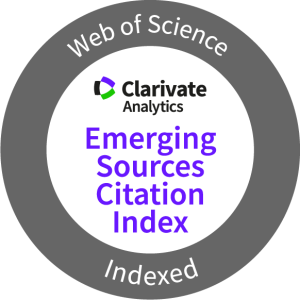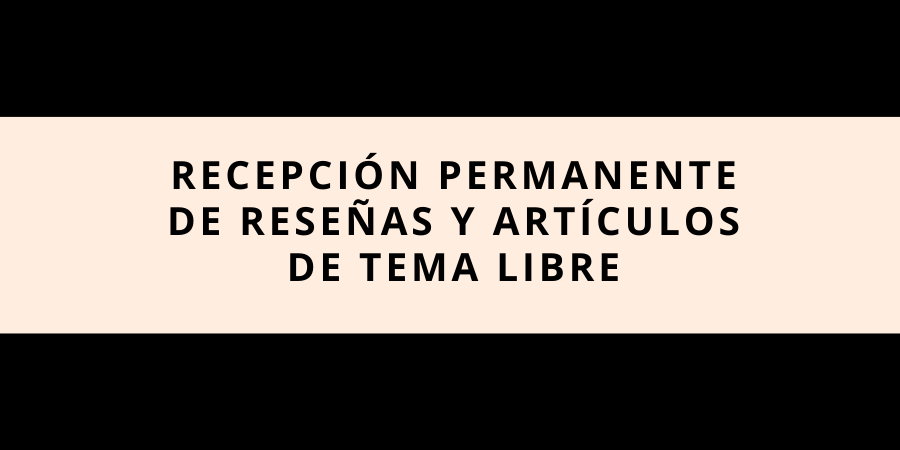El CRIT: el renacer Pijao
The CRIT: The Pijao Reawakening
DOI:
https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.60294Palabras clave:
indígena, movimiento social, organización, política, sur Tolima. (es)indigenous, social movement, organization, policy, Southern Tolima. (en)
El artículo reconstruye el periodo histórico previo a la creación del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), organización que agrupa una gran variedad de cabildos y colectivos principalmente del Sur del Tolima. Así, desde el marco de coyunturas y estructuras se desarrolla un análisis documental y de prensa que evidencian los imaginarios, disputas y enfrentamientos de los indígenas en la región. El periodo se divide en cuatro momentos: (1) las condiciones estructurales, políticas y económicas que atravesaba el país y los indígenas en la época; posteriormente (2), se concentra en quienes le conformaban, sus posibilidades y restricciones de movilización; en tercera medida (3) se exponen los debates, marcos de acción, estructuras de movilización y las conclusiones llegadas en los encuentros del movimiento; por último (4) se recogen los elementos generales que arroja el periodo estudiado junto con elementos de discusión y aportes a la teoría e historia política.
Recibido: 10 de marzo de 2016; Aceptado: 9 de junio de 2016
Resumen
El artículo reconstruye el periodo histórico previo a la creación del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), organización que agrupa una gran variedad de cabildos y colectivos principalmente del Sur del Tolima. Así, desde el marco de coyunturas y estructuras se desarrolla un análisis documental y de prensa que evidencian los imaginarios, disputas y enfrentamientos de los indígenas en la región. El periodo se divide en cuatro momentos: (1) las condiciones estructurales, políticas y económicas que atravesaba el país y los indígenas en la época; posteriormente (2), se concentra en quienes le conformaban, sus posibilidades y restricciones de movilización; en tercera medida (3) se exponen los debates, marcos de acción, estructuras de movilización y las conclusiones llegadas en los encuentros del movimiento; por último (4) se recogen los elementos generales que arroja el periodo estudiado junto con elementos de discusión y aportes a la teoría e historia política.
Palabras clave: indígena , movimiento social , organización , política , sur Tolima .Abstract
This article rebuilds the historic period prior to the creation of the Regional Indigenous Council of Tolima (Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT), organization that gathers a large variety of cabildos and collectives, mainly from the South of Tolima. Thus, from the framework of situations and structures a documentary and press analysis is developed showing the imaginaries, disputes and clashes of indigenous people in the region. The period is divided in four instances: (1) the structural, political and economic conditions the country and the indigenous people of that time were going through; then (2), it concentrated on the constituents, their possibilities and mobilization restrictions; thirdly (3) it exposes the debates, action frameworks, mobilization structures and conclusions drawn at the meetings of the movement; finally (4) it gathers the general elements from the period studied with discussion elements and contributions to political theory and to history.
Palabras clave: indigenous , social movement , organization , policy , Southern Tolima .Introducción
Durante la visita del grupo de investigación Política y Derecho Ambiental (Podea)1 y el Grupo Semillas2 a los territorios del Sur del Tolima, con el propósito de observar su dinámica territorial, surgió una preocupación por parte de algunos de los líderes Pijao de la región además de quienes éramos externos a las comunidades: esta consistía en la pérdida de la memoria histórica del movimiento indígena. En una región donde, en palabras de los mismos habitantes, se ha vivido un conflicto interminable desde la época de la colonización, existe el peligro de que frente a los riesgos externos de desintegración social y cultural, se pierdan las discusiones y avances que se han dado a lo largo del desarrollo histórico del movimiento. El grupo denominado como Pijaos comienza su resistencia desde la época precolombina, cuando eran una serie de tribus que compartían características culturales y lingüísticas similares. Estas experiencias se recogen desde enfoques académicos que permiten entender la importancia e innovación de las comunidades ya que aportan elementos a la teoría de los movimientos sociales y a la política étnica y cultural.
Uno de los periodos recientes en los que se forjó especialmente esta resistencia fue la década de los años setenta del siglo pasado, cuando existió un ascenso de las luchas sociales en la región a través de la constitución del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT). Este representa un punto de quiebre en la medida en que se construye la posibilidad de renovar el movimiento indígena con el legado del pasado, y elementos organizativos y políticos creados en el momento. El CRIT es una organización presente en la región del Sur del Tolima que sigue siendo una de las más representativas para la comunidad, y de donde se desprenden otras expresiones organizativas como la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), la Federación Indígena de Comunidades Ancestrales del Tolima (FICAT) y la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima (ARIT), organizaciones responsables del bienestar y la organización indígena de la región. A pesar de que en la actualidad existen diversas disputas alrededor del liderazgo de las organizaciones regionales, el CRIT constituyó una base para la importante movilización de los años ochenta.
Dada la relevancia del periodo, el artículo reconstruye el momento histórico previo a la creación de esta organización, haciendo énfasis en las condiciones que permitieron su constitución. ¿Cuáles fueron los cambios políticos, económicos y contextuales que tuvieron que darse en la comunidad Pijao entre los años 1971 y 1982, para constituir una organización como el CRIT? La importancia de este momento yace en que se tejieron una serie de condiciones estructurales e internas del movimiento que permitieron la constitución de la organización indígena. El estudio inicia en el año 1971, con el hito de la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Archila y Gonzalez (2010) comentan que fue un acontecimiento clave para la reestructuración del movimiento indígena colombiano. Finalmente, el estudio termina con el Primer congreso del CRIT (1982) donde ya es una organización consolidada con un carácter y pliego de reivindicaciones propias; este el comienzo de un momento de ascenso de las luchas sociales de los indígenas a nivel local y nacional.
Para responder al cuestionamiento central, tres aspectos han sido constantes en las luchas indígenas colombianas por su autonomía e identidad: (1) la defensa de la tierra y del régimen comunal sobre esta; (2) la defensa de la autonomía y el autogobierno; y finalmente (3), el derecho a mantener sus manifestaciones culturales. En este sentido Sanchez y Molina señalarán que “‘Tierra, autonomía y cultura’ será la consigna que sintetice las movilizaciones indígenas contra los regímenes hegemónicos, desde la Colonia y la República en sus diferentes momentos hasta el presente” (Sanchez y Molina, 2010, p. 15). Estos tres elementos se han arraigado fuertemente en una larga memoria que les remonta a tiempos precolombinos, y que hace hincapié en la resistencia de la colonización vivida en tiempos pasados y presentes. Así, memoria e identidad están entrecruzadas y se retroalimentan mutuamente.
Desde lo que se ha escrito sobre el movimiento indígena Pijao, existen visiones económicas y estructuralistas que no permiten entender el desarrollo del sujeto ni sus debates internos. Muchas de las investigaciones realizadas resultan ser discusiones abstractas, que no permiten desglosar o comprender el movimiento en sí mismo, tampoco sus principios ni sus recorridos o procesos de constitución.3 Paralelo a esto, existen algunos trabajos históricos como el de Triana (1992) o Diaz y Morales (1986) que han profundizado el entendimiento sobre cuestiones organizativas, históricas y políticas que entienden a la comunidad Pijao desde una perspectiva de mediana y larga duración. Uno de los vacíos a llenar en esta historiografía es el entendimiento de la política de los indígenas, sus particularidades, formas organizativas, marcos interpretativos y de sentido, sus ideales, entre otros aspectos. Todo esto es aún un espacio inexplorado con un gran potencial explicativo y analítico del movimiento social Pijao.
En el ámbito cultural versan los apuntes teóricos para trabajar la historia del CRIT, pues pueden arrojar luz acerca de las ausencias explicativas frente a aspectos como el de la cohesión política y social del movimiento. La importancia del aspecto cultural permite salir al paso de las interpretaciones funcionalistas o estructuralistas de los movimientos sociales, que no permitirían ver la profundidad que acarrean los conflictos económicos y étnicos en el Sur del Tolima.
Desde el enfoque de la acción racional de los movimientos sociales, cuyo máximo exponente es Olson (1992), se afirma que a medida que cada individuo cuenta con una racionalidad, es posible realizar un cálculo para conseguir más beneficios en la medida en que se organiza colectivamente. Esto presenta varios problemas, uno de ellos es que las organizaciones sociales quedarían siendo meras extensiones de la movilización de recursos que un individuo ejercería para poder cumplir sus objetivos. Además, esto no consigue resolver por qué desde el individuo se da un salto desde la acción individual racional hasta la asociación de una organización (Múnera, 1998). Para resolver este problema, se utilizó la categoría marcos de acción, entendida como:
El conjunto de creencias y significados orientados a la acción que inspiran y legitiman las actividades y campañas de los mismos movimientos sociales, dan sentido al mundo social de los participantes en ellos y les ayudan a conformar sus propias identidades y colectivas. (Rivas, 1998, p. 207)
De esta manera, el movimiento crea unos símbolos y re-significa otros, el marco es la representación específica de ciertos tipos de creencias y valores políticos conocidos como ideología. Otro concepto que nos ayuda a entender este periodo es el de reetnización, que es útil al momento de explicar los horizontes políticos que emprendieron las comunidades para crear el CRIT. Este término hace referencia a “análisis de los procesos endógenos y exógenos de reemergencia y construcción de identidades en poblaciones de ascendencia indígena” (Gros, 2000, p. 8).
Las construcciones políticas de mediana duración se entenderán bajo la categoría de “estructura de movilización” que son “los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (McAdam et al., 1999, p. 24). Como se verá, los indígenas contaban con diferentes redes de asociación que incluyen familias, resguardos, cooperativas, entre otras que permitieron sentar las bases de una organización política.
En este sentido y para el desarrollo de la pregunta principal surgen los siguientes interrogantes: ¿quiénes lo conformaron? ¿Cuáles repertorios de acción usaron? ¿Qué marcos de acción se establecieron? Resolverlos implica metodológicamente entender la comunidad indígena Pijao en dos dimensiones históricas: la estructural y la coyuntural. Estas categorías históricas están dadas por su capacidad de ser más o menos moldeadas por la acción política desplegada en un momento concreto; además, estas categorías se corresponden y afectan mutuamente. Así, por ejemplo, la estructura económica de un país sería un elemento que puede modificarse parcialmente según la correlación de fuerzas productivas y políticas con las que cuente. No obstante, esto sucede en un mediano plazo donde cambie radicalmente dicha estructura. Ahora bien, para que este cambio estructural pueda surgir en un momento dado, debe hacerse en una coyuntura que permita abrir un marco de posibilidades de transformación de la misma estructura (Zemelman, 2011).
A partir de lo anterior se reconstruye el momento histórico de la constitución del CRIT, desde la perspectiva de la historia de los movimientos sociales, mediante cuatro variables: la primera radica en los factores de la estructura económica y del sistema político del país en la segunda mitad del siglo XX, con énfasis en el periodo de los años 1971 y 1982. La segunda variable, refiere a las formas organizativas y políticas que se adoptaron en la época, entendida a partir del concepto de estructuras de movilización. En tercer lugar están los repertorios de acción que adoptó el movimiento; y finalmente una cuarta variable que yace en la relación entre el discurso y la práctica política de la comunidad pijao. Lo anterior explica el universo conceptual que dio paso a la constitución de la organización, de allí la necesidad de entenderlo a partir de la categoría de “marcos de acción” (Melucci, 1999).
Para obtener información concerniente al tema se rastreó historiografía, en su mayoría proveniente de trabajos de grado, que aportaron datos e interpretaciones. En un segundo momento se tomaron los documentos oficiales de instituciones y del CRIT, tales como censos, conclusiones y denuncias. Otra fuente importante fue el periódico Unidad Indígena, cuyas fotos y denuncias representan información de primera mano sobre los conflictos socio-políticos en la región desde la perspectiva indígena. Por último, una entrevista semiestructurada a un líder indígena presente en la constitución y movilización del CRIT, en palabras de Blee y Taylor un “informante clave” (Blee y Taylor, 2002, pp. 105-107).
El texto se estructura en cuatro apartados que cuentan el desarrollo del movimiento Pijao que converge en el CRIT. El primero (1) hace un contexto general tanto político como económico desde lo internacional hasta el Sur del Tolima; el segundo (2) cuenta las influencias cercanas y el primer momento del “despertar” político que existe dentro del movimiento indígena; en tercer lugar (3) se cuentan los primeros encuentros y las formas organizativas que adopta el CRIT como consecuencia de las conclusiones de su congreso; por último (4) se recogen las conclusiones acerca del periodo histórico estudiado.
1. Proceso de la producción, base social y base política de fuerzas en la segunda mitad del siglo XX
La reflexión epistemológica y metodológica que realiza Zemelman (2011) acerca del análisis de coyuntura, permite entender el desenvolvimiento de la realidad como un espacio de posibilidades y potencialidades que pueden transformar o conservar su propio devenir. Este análisis puede utilizarse para el estudio de la Historia social, ya que permite ver el momento estudiado no como consecuencia inevitable de una estructura social ni como un mero resultado de la voluntad de individuos, sino que pretende romper con los moldes teóricos, que en muchas ocasiones predeterminan el análisis de la realidad que se estudia. Asimismo, la estructura categorial debe ser abierta para que no se haga un recorte indiscriminado del tiempo y del espacio, para entender el desenvolvimiento del sujeto y del tiempo escogido. Otra utilidad del marco teórico de Zemelman (que hace parte de los objetivos del estudio) es la de recuperar los espacios sociales en los procesos históricos globales, cuestión que se ha visto desconocida por trabajos anteriores (Gonzales y Herrera, 1978; Rodríguez, 1984).
El espectro estructural de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, se caracteriza a grandes rasgos por procesos de reforma y modernización del Estado; expansión del sistema educativo; transición de un modelo de sustitución de importaciones a uno de apertura; agotamiento de la frontera agrícola; inexistencia en la mayoría de países de una reforma agraria integral; crisis de las estructuras de control social como la hacienda y la iglesia; la nueva búsqueda de una nueva legitimación democrática de los Estados debido a la crisis de los populismos; y la caída de los regímenes militares por la vía de la ampliación de los derechos a poblaciones excluidas. Por consiguiente, fue en este periodo donde se buscó incluir desde el Estado a los pueblos originarios, integrándolos con políticas públicas que tomaban elementos del indigenismo. De esta manera, se abrió un espacio de oportunidad a una serie de debates y análisis desde el Estado sobre los indígenas en las regiones y en el país (Archila y Gonzalez, 2010).
Con respecto al campo, principal interés del presente artículo, en los años cincuenta se da una serie de transformaciones que Ocampo califica como “el despegue del desarrollo capitalista en el campo” (Ocampo et al., 1987, p. 134). Las nuevas condiciones de la economía le proponían como reto al sector agropecuario modernizarse para poder abastecer las demandas de materias primas que la creciente industria de alimentos, la población urbana y las exportaciones requerían. Este proceso de capitalismo en el agro tiene como característica principal su heterogeneidad, esto generó una estructura de producción diferenciada por regiones, en la que el sector moderno logró crecimientos de la productividad por vía de la adopción de paquetes tecnológicos, y la mecanización de procesos productivos. Por el contrario, convivió paralelamente con un sector tradicional, donde su productividad y las técnicas de explotación se conservaron sin transformaciones significativas tales como la hacienda, la aparcería o las pequeñas parcelas campesinas.
En este mismo periodo una acumulación de capital privado (la más importante de la historia del país), se manifestó en la construcción de grandes fábricas modernas y empresas agroindustriales, lo que provocó un desplazamiento de la población rural hacia los núcleos urbanos. Esto hizo que proliferaran las formas de trabajo asalariado típicas del capitalismo moderno, siendo un proceso mucho más claro en las zonas urbanas. Este espacio de transformación estructural de la economía nacional, hizo que derivara un cambio de la economía regional del país. En este contexto, se dieron pasos significativos hacia una constitución de la agricultura moderna en regiones como el Tolima, sobre todo en cultivos comerciales como el arroz y el sorgo.
En cuanto a la propiedad de la tierra, en la Tabla 1 se puede observar que en lo que respecta a la década de los años sesenta prevaleció una tendencia a la concentración; el número de propietarios disminuyó y también la proporción de la superficie en predios pequeños (menos de 20 hectáreas, ha), mientras que se consolidó por otra parte la propiedad mediana y grande. También se puede observar un fortalecimiento de las propiedades medianas (20 ha a 100 ha). Todo esto junto con un mayor poblamiento rural comentado arriba.
Tabla 1.: Concentración de la propiedad de la tierra 1960-1984
| Año | 1960 | 1970 | 1984 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área Predios | % | % | % | % | % | % |
| Hectáreas (ha) | Propietarios | Superficie | Propietarios | Superficie | Propietarios | Superficie |
| 0 a 5 | 67,7 | 6,0 | 64,0 | 5,0 | 62,4 | 5,2 |
| 5 a 20 | 20,4 | 11,9 | 20,7 | 10,6 | 21,3 | 11,5 |
| 20 a 100 | 9,7 | 22,9 | 11,5 | 23,9 | 12,5 | 28,5 |
| 100 a 500 | 2,8 | 30,3 | 3,3 | 31,4 | 3,4 | 31,5 |
| Más de 500 | 0,4 | 29,0 | 0,5 | 29,1 | 0,4 | 23,3 |
Nota. Tomado de Lorente, 1985.
Este proceso de la estructura agraria ha sido acompañado históricamente por un proceso de violencia que, aparte de tener saldos humanos y sociales catastróficos, se suma el despojo de tierras y bienes en el campo. Procesos como el desplazamiento forzado, la apropiación de cosechas, la destrucción de casas, beneficiaderos (estructura para el procesamiento del café), y el enrolamiento de la población activamente trabajadora en grupos armados, hicieron que se cambiara radicalmente las estructuras sociales y relaciones de poder en cada región; entre los departamentos más afectados por la violencia se encuentra el Tolima. Además, se puede establecer la relación diferenciada del desarrollo de agricultura industrial según el mapa de la violencia de la época: las regiones donde se acentuó la violencia no tuvo esa tendencia del desarrollo, como sí se dio en las zonas cercanas a Montería, Villavicencio y el Magdalena medio (Currie, 1984).
1.1 Política agraria y relaciones de fuerza en la década de los años sesenta a los años setenta
La década de los años sesenta corresponde para los indígenas a un periodo donde por primera vez en la historia se da un debate nacional sobre los problemas que aquejaban a las comunidades. Una de las coyunturas que se presentan a nivel nacional, en esta estructura política internacional y económica del país, fue la expedición de la Ley de la Reforma Agraria. Esta ley del año 1961 supuso en un primer momento una posible luz para los pueblos campesinos e indígenas ya que en términos jurídicos expresaba que:
Artículo 29º. [...] no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.
Artículo 94º. […] El Instituto [de la Reforma Agraria] constituirá, previa consulta con el Ministerio de Gobierno, resguardos de tierras en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las posean. (Ley 135 de la Reforma Agraria, 1961)
Estas normas ubicaron a nivel nacional un debate sobre el conflicto por la tierra, especialmente en el Putumayo, puesto que tierras ocupadas por la misión capuchina estaban siendo reclamadas desde tiempos atrás por los indígenas Sibundoy. (Sanchez y Molina, 2010). Otro debate que tenía como centro a las comunidades indígenas, surgió luego de una masacre de dieciocho indígenas en el hato de La Rubiera en Casanare, en diciembre del año 1967; y una segunda en el año 1969, en el enfrentamiento entre indígenas y colonos en Planas (Vichada y Meta) que acabó con la ocupación militar de la región.
Esta coyuntura nacional la aprovecharon las comunidades indígenas del Cauca para recuperar sus territorios como lo hacía en algún momento el programa mínimo del indígena Manuel Quintin Lame.4 A partir de este momento que surge como necesidad, la creación de una organización que será conocida como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Este fue constituido en febrero de 1971 en Toribío y se constituye como un punto de inflexión política-organizativa. Es importante en la medida en que se constituyó como el primer movimiento indígena contemporáneo que sirvió de ejemplo y pilar al movimiento indígena nacional. Surgió como un sector indigenista de la Asociación de Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), pero la politización y pugnas entre los sectores campesinos e indígenas hicieron que durante el tercer congreso de la ANUC (en el año 1974), los indígenas abandonaran este espacio de unidad y decidieran editar un periódico propio (Unidad Indígena) donde lanzarían varias críticas a la Asociación que en su mayoría era campesina, lo que generó un distanciamiento político.
Quintin Lame detenido con algunos de sus compañeros en el Cauca, año 1916. Fotografía tomada de Peuple Nasa, La libération de la Terre Mère. Partie II. Recuperado de https://delautrecoteducharco.wordpress.com/2015/07/03/peuple-nasa-la-liberation-de-la-terre-mere-partie-ii/
En la primera mitad de la década de los años setenta, los conflictos sociales y la resistencia del campesinado siguieron presentes, manifestándose entre otras formas de acción. Unas de estas eran las invasiones de tierras que empezaron a partir de la ANUC, y que había tomado un camino menos reformista y, por el contrario, más radicalizado. Por ejemplo, alrededor de 150.000 ha fueron invadidas en el mes de octubre de 1971 en varios departamentos del país (Gilhodes, 1974). Al final, este activismo decantó en una marcha de 40.000 campesinos en las avenidas de Bogotá durante el tercer congreso de la ANUC en el año 1974 (Ocampo et al., 1987). Como contrarte, en la segunda mitad de la década de los años setenta, sucedió un reflujo de la movilización campesina debido al debilitamiento de la ANUC por motivos de divisiones partidarias (principalmente de izquierda), el rechazo y la satanización por parte del gobierno, y el asesinato sistemático de sus miembros.
Dos hechos de la política nacional enmarcaron las dificultades de la constitución de un movimiento indígena que reclamaba la tierra: primero, el acuerdo del Chicoral realizado en el año 1972, un proyecto que comienza a desmontar la reforma agraria e inicia el diseño de una política nueva para el sector agrario. Esto se expresó en las Leyes cuarta y quinta del año 1973 y sexta del año 1975. Dichas Leyes impusieron barreras de protección a favor de las grandes propiedades y dificultaron el proceso de expropiación. A lo anterior se suma la Ley de Aparcería del año 1975 que “eliminó la ambigüedad que existía en la Ley 135 de 1961 sobre la posibilidad de los aparceros de reclamar los derechos sobre las mejoras en los predios durante los periodos de tenencia” (Ocampo, et al., 1987). El segundo hecho relevante se da en el año 1974, cuando llegado el fin del Frente Nacional se afronta un acumulado de crisis social, una precaria reforma agraria (que no era más que una estrategia preventiva contra las revoluciones), un deterioro de las condiciones sociales de gran parte de la sociedad que se conjugaba con una acumulación de capital para los inversionistas, y un escalamiento del conflicto armado. Todo esto representó un caldo de cultivo para la movilización social campesina e indígena (Archila, 2013).
1.2 El Sur del Tolima
Figura 1.: Localización de las comunidades indígenas Pijao en el dpto. del Tolima. Elaborado a partir de información suministrada en el marco del Plan Salvaguarda Pijao 2014.
El artículo se centra en la región del sur del Tolima (ver Figura 1) y en cuatro municipios que son de importancia para la movilización: Coyaima, Chaparral, Natagaima y Ortega. Casi la totalidad de la población indígena del Tolima se encuentra en esta zona del valle de los ríos Magdalena y Saldaña. La calidad de los suelos es de bosque semihúmedo y seco, y cuenta con dos épocas del año de lluvia que afectan las condiciones de producción y el uso de suelos: lluvia entre marzo-abril y entre octubre-no-viembre. Cuenta con unos ecosistemas de fauna y flora muy frágiles. Estas condiciones, sumadas a prácticas en la zona como tala, quema y ganadería extensiva, han conducido a la región a un grave deterioro del medio ambiente (Oliveros, 2014).
La forma de asentamiento en el periodo estudiado era –y aún hoy día es–, en pequeñas parcialidades que conservan un tipo de asentamiento disperso, tradicional de las comunidades indígenas. Las difíciles condiciones de la violencia, la reducción territorial y el crecimiento poblacional, han hecho que algunas comunidades como las de Rincón de Anchique, Ya-co-Molana, Tinajas en Natagaima, Chenche Amayarco (Coyaima), Guaipa Centro, Vuelta del Río y El Vergel en Ortega, se hayan empezado a agrupar alrededor de sitios de reunión como la casa del cabildo, escuelas o sitios de producción como la huerta comunitaria (Oliveros, 2014).
Las condiciones agroecológicas de la región son difíciles para la producción agrícola ya que los terrenos cuentan con una fuerte propensión a la erosión, terrenos rocosos, salinos y ácidos. Las estaciones climáticas tienden a ser secas y en época de lluvias los aguaceros barren y arrastran las capas del suelo. Todo esto sumado a las prácticas de ganadería extensiva, el desplazamiento de prácticas de rotación de cultivos, la utilización de herbicidas y abonos químicos, entre otros, limitan la economía indígena a la precariedad y dependencia de productos comerciales de consumo básico (Oliveros, 2014).
Frente a la estructura agraria, el latifundio predominaba como forma de organización de la producción ineficiente, además, era excluyente con otras formas económicas y sociales. La clase terrateniente dominante en la región concentraba la tierra así como el poder político regional que ejercía mediante la asociación con la fuerza pública y la institucionalidad. En el aprovechamiento del suelo en la región, según las estimaciones del DANE en el año 1982 expuestas por Diaz y Morales (1986), existía un latifundio improductivo. A pesar de que en el año 1982 la región no se constituía como ganadera, la tierra se ocupaba en su mayoría con pastos y rastrojo aproximado a 119.929 ha, casi la mitad de la extensión del suelo. En comparación al cultivo que en el censo corresponde a 63.153 ha (25,1% de la extensión total), en los cultivos temporales, el que ocupa la mayor extensión cultivada es el sorgo, seguido por el arroz y el algodón. Dos de los cultivos a tener en cuenta son el maíz y el ajonjolí. Las grandes fincas de la época se dedicaban a cultivos temporales y comerciales, mientras que quienes trabajaban pequeñas fincas solo cultivaban pancoger como yuca, plátano y maíz (Diaz y Morales, 1986).
2. Hacia la constitución del CRIT
Si bien las memorias de las comunidades indígenas del Sur del Tolima se han conservado y están imbricadas con el territorio, las comunidades no siempre han sido las gobernadoras. Por este motivo, del intento de conservación de los elementos tierra, autonomía y cultura, se han derivado una serie de resistencias desde la época de la conquista, pasando por las primeras repúblicas e inicios del siglo XX. Pero solo hasta la segunda mitad del Siglo XX cuando se consolidó la visibilidad de los problemas de las comunidades, a través del fortalecimiento del movimiento social. Archila comenta que en definitiva “es la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) cuando el movimiento indígena logra visibilidad pública” (Archila y Gonzalez, 2010, p. 11).
Es en esta década donde se enmarca la construcción política del CRIT, cuando se da lo que Gros (1991) denomina como un “despertar indígena” en América Latina, además, factores “estructurales” y “coyunturales” (Zemelman, 2011) confluyen a la par de una voluntad y organización de los miembros del movimiento. A nivel nacional, en lo indígena esto se expresa en un salto cualitativo en las formas de organización política, ya que adquiere su propia especificidad con respecto a otro tipo de luchas. Esto se debe a que para la época, se muestra una sociedad inmersa en pugnas estudiantiles, campesinas, gremiales y armadas de izquierda, contra las políticas de los gobiernos de Pastrana Borrero, López Michelsen y Turbay Ayala.
2.1 ¿Quiénes lo conformaron?
El CRIT estimaba para la época que en cuatro municipios de la región del sur del Tolima (Coyaima, Natagaima, Chaparral y Ortega), existían cerca de 60.000 habitantes los cuales ocupaban el territorio bajo distintas formas de tenencia. Según el Censo de Población Indígena del Sur del Tolima que realizó el CRIT en el año 1982, dentro de las comunidades indígenas organizadas vivían cerca de 4.077 personas; siendo característico el hecho de que el 89% de la población era menor de 50 años.
Tabla 2.: Grupos de edad por porcentajes
| Grupos de Edad en años | Porcentaje |
|---|---|
| 0-9 (niños) | 31,1 |
| 10-18 (jóvenes) | 24,5 |
| 19-50 (adultos) | 33,5 |
| 51-99 (adultos mayores) | 10,9 |
Nota. Tomado del Censo de Población Indígena del Tolima en el año 1982.
Para el año 1995, el Censo del CRIT anunciaba que existían alrededor de 77 comunidades indígenas y cerca de 5.337 familias reconocidas como grupos étnicos en el sur del Tolima. Pese a que cuenta con problemas de medición de familias en algunos municipios, es el número más aproximado con el que se cuenta (CRIT, 1994). Además, para la época se calculaba que en Coyaima se asentaba el 49%, el 32% en Ortega, el 14% en Natagaima y el 5% distribuido entre los municipios de Chaparral, San Antonio y Saldaña.
La base de la economía de las comunidades del sur del Tolima consistía en las tierras y los ríos, por tal razón los cultivos se ubican cerca de los grandes ríos como el río Saldaña, Magdalena, Ortega y Tetúan. A falta de tierras, el mecanismo de “invasiones” a grandes propiedades resultó ser un paliativo para resolver los problemas económicos; esto a su vez fortaleció a la organización mediante formas comunitarias de agruparse como cooperativas y empresas colectivas. Antes de las recuperaciones, los indígenas eran jornaleros del latifundista y vivían en pequeñas parcelas que les eran arrendadas, y de las que posteriormente pasaron a ser propietarios.
Los cultivos que predominaban para el final de la década de los ochenta en los territorios indígenas eran el maíz, la yuca, el plátano, todos sumaban el 95% de la superficie cultivada y se constituían como la base de la alimentación de las poblaciones. La segunda actividad era la ganadería bovina y de otras especies; esta actividad era primordialmente realizada por los hombres, tanto a nivel familiar como comunitario.
El trabajo de los Pijao, siguiendo a Oliveros (2014) se desenvolvía (y se desenvuelve) en tres frentes: el individual, el tradicional y el comunitario. El primero lo realizan los indígenas que no poseen tierra, y que por tal razón se ven obligados a vender su fuerza productiva como jornaleros en fincas en la región, o donde se solicite mano de obra para tareas agropecuarias. Este también puede ser no remunerado cuando se realiza entre los parientes cercanos o vecinos. También:
[...] cuando un hijo empieza a formar familia, su primera siembra será en un pedacito de su padre o su suegro, donde el joven debe dar parte de la semilla de la siembra y toda la mano de obra, por esto obtiene la mitad de la cosecha. (Faust, 1990, p. 32)
Acerca de las formas tradicionales de trabajo se encuentra que hay una división por sexo que a su vez se divide en familiar y colectiva. La primera división es más relevante para la economía ya que es la familia quien la realiza, las mujeres y los niños realizan labores “caseras” como el cuidado de la huerta familiar, el mantenimiento de animales, el aprovisionamiento de agua y leña, entre otras labores. Por su parte, el hombre realiza actividades comunitarias que además propulsó el CRIT. Otras de las actividades tradicionales que se han mantenido son el convite y la mano devuelta: esta primera invita a vecinos o parientes para jornadas de construcción de la casa; la mano de vuelta consiste en rotación entre parientes y/o vecinos que trabajan en una de las parcelas individuales, frente a los cultivos básicos como el maíz, el cachaco y la yuca. Además, en la región muchas de las formas de cultivo que empezaron a implementarse fueron técnicas modernas de cultivo para productos comerciales como el sorgo, ajonjolí, arroz, algodón y maíz (Rojas, 1986).
El trabajo comunitario se daba (y se sigue dando) en los lotes comunitarios o en el arreglo de carreteras, el mantenimiento de cercas, entre otros. Estos se unificaron en gran parte por la organización indígena del CRIT, se hacen un día por semana y es obligatoria la asistencia, de allí que una de las grandes luchas haya sido la de recuperar tierras de los resguardos para los lotes comunales. También existía una desigualdad sumada a la ya expresada por la concentración de la tierra en relación a las comunidades indígenas, esto debido a que la extensión promedio por finca de la región es de 25,3 ha, mientras que para las comunidades indígenas organizadas alrededor del CRIT el promedio era de 3,2 ha por finca individual, muy por debajo del promedio regional, según la información del Censo de Población Indígena del Tolima en el año 1982 realizado por el DANE. El municipio que contaba con peores condiciones debido a su pequeña extensión era Coyaima, además que presentaba las condiciones más difíciles para el cultivo por la tierra y la escasez de agua (estas tierras son aún en la actualidad, consideradas con las tierras del municipio de Ortega, semidesérticas).
Por otra parte, la ubicación territorial de las comunidades en el periodo de la creación del CRIT se centra en el Valle Alto del Río Magdalena del departamento del Tolima, ubicado entre las Cordilleras Central y Oriental, cuyo valle intermedio es el más extenso del país. La parte alta del valle tiene un clima seco y ha sido objeto de intenso desarrollo agropecuario. El área donde se localizan las comunidades es cálida a menos de mil metros sobre el nivel del mar. Los cuatro municipios que habitaban eran Ortega, Coyaima, Natagaima y Chaparral, que en la actualidad ocupan 4.559 km2, el 19,5% de la superficie total del departamento del Tolima. Las comunidades que en la época crearon el CRIT poseían 12.630 ha aproximadamente, esto es, cerca de una cuarta parte que corresponde, según la comunidad, al Gran Resguardo del Sur del Tolima (45.000 ha).
El mundo para los Pijaos es el punto donde los dioses, espíritus fríos y calientes, humanos, plantas y animales se encuentran creando un estado de armonía, la variedad de seres que se encuentran hace que exista una complementación y armonización. La energía vital la proporciona el padre sol (Ta), con ella se alimentan los seres. Su contraria es la luna (Itaiba) que es asociada a lo femenino, con ella se sabe cuando es prudente sembrar y cuando no, de su ciclo depende la cosecha. Así, la tradición Pijao es muy agradecida con los beneficios que recibe de la tierra y para esta armonía se requiere cada uno de los seres que se entrecruzan. Con el paso de los años y la conquista, muchos de los rituales que se realizaban alrededor de la cosecha y la fertilidad fueron reemplazados por celebraciones católicas como San Pedro, San Juan, San Roque, entre otras. Adicional a esto, existen una serie de creencias populares que se encuentran en la región tales como la Madre Monte, el Hojarasquin del Monte, la Pata sola, entre otras. Estos mitos populares son fundamentales para construir los procesos populares propios del indígena, estos constituyen la manera sobre cómo pueden cambiar sus prácticas, además, les permite pensar sobre el cuidado de las personas frente a las enfermedades, apariciones u otros males (Ministerio del Interior, 2014).
Para los Pijao, lo central de su cultura está relacionado con dos elementos: el territorio y la relación de estos con la lucha de sus antepasados. A esto se suman elementos como la chicha, el uso de plantas medicinales o la celebración de fechas, costumbres y acervos culturales. Asimismo, los discursos del nacimiento del pueblo y su identidad se contradicen con respecto a las narraciones de cronistas españoles. En términos generales, los españoles los caracterizan como salvajes e indestructibles (Triana, 1992), muy al contrario de la tradición oral donde el pueblo construye una identidad y su cosmogonía alrededor de la tierra (Ministerio del Interior, 2014). Esta práctica se desenvuelve a través de las armonizacioes que practican los médicos tradicionales, recordando a los dioses y la importancia que adquiere el equilibrio entre lo frio y lo caliente.
2.2 CRIC y CRIT, Organizaciones hermanas y Primer encuentro Regional
Al comenzar la década de los setenta existían asociaciones municipales de campesinos en el Sur del Tolima y el Cauca; un movimiento llamado Frente Social Agrario y Movimiento de Unidad Popular, viendo la necesidad de llegar a caminos de fortalecimiento se dieron cita el 24 de febrero de 1971 en Toribío, Cauca. A la par, en este mismo año se emprenden, como era casi de costumbre, ocupaciones de las tierras del terrateniente de la zona Uldarico Ruanes. En esta asamblea, se reunieron más de 2.000 indígenas del departamento, allí se adoptó un programa mínimo de diez puntos y se tomó como orientación política la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Las medidas represivas contra el evento se evidenciaron con el encarcelamiento de todo el cabildo de Toribío y del dirigente de Freseagro (Frente Social Agrario) Gustavo Mejía.
Frente a este desmán propiciado por la fuerza pública contra el movimiento, los indígenas plantearon otra reunión el 6 de septiembre del mismo año para definir el encuentro anterior (donde participaron delegados del Tolima), a partir de esto eligieron un comité ejecutivo y concretaron una plataforma de siete puntos:
(1) Recuperar la tierra de los resguardos. (2) Ampliar los resguardos. (3) Fortalecer los cabildos. (4) No pagar terraje. (5) Hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación. (6) Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. (7) Formar profesores para educar según la situación y la lengua de los indígenas.
En el pliego podemos ver que cinco de los siete puntos tienen relación directa o indirecta con el problema de la tierra, algo que constituye el fundamento de las movilizaciones y es pilar de las reivindicaciones sociales. Esta será influencia definitiva para la creación de una organización análoga en el Tolima, además, es un logro considerando la ausencia de una organización indígena de este tipo desde el Consejo Supremo de Indios promovido por José Gonzalo Sánchez en 1916: “Pues nosotros hicimos el CRIT por lo que venía del mismo nombre CRIC, de ahí se tomó de ejemplo para arrancar con esto, gran parte de la dirigencia ha venido de ahí...” (Entrevista a miembro fundador del CRIT, 2015).
Los indígenas y campesinos del Tolima empiezan a renacer organizativamente alrededor del año 1971. En este año existieron cuarenta y tres tomas de tierra entre comunidades caucanas y tolimenses, donde una vez agrupados se acogen a formas de organización como comités veredales y asociaciones municipales como la Asociación nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Mateus, 1987).
2.3 Reagrupamiento y activismo indígena
Con el desprendimiento del movimiento indígena de la ANUC, se cierra un periodo histórico donde existían ciertas expectativas del movimiento indígena, esto logró que desde la institucionalidad se diera un cambio significativo al problema del agro en distintas regiones del país. Pero los avances logrados en términos de debate y discusión vendrán a tomar otro camino, esta vez por fuera de la institucionalidad. Para el movimiento indígena del país, uno de sus principales referentes como organización en la lucha política ha sido el movimiento del Cauca.
A mitad de la década de los setenta, debido a las contradicciones anteriormente mencionadas en la ANUC acerca de los límites institucionales que frenaban la movilización, y con el movimiento indígena que estaba tomando fuerza en el Cauca, surge dentro de las comunidades el objetivo de fortalecer y reagrupar los cabildos indígenas del sur del Tolima, principalmente los de Ortega y Chaparral. Los indígenas establecieron este objetivo para unificar los resguardos que se encontraban dispersos con la escritura número 657 registrada en la notaria cuarta de Bogotá el 4 de julio de 1917.
Fotografía que muestra el movimiendo indígena dentro de las manifestaciones de la ANUC: “Nosotros vemos con profunda preocupación la decadencia de lo que ha sido la mayor organización popular en Colombia”. (Unidad Indígena No. 9, noviembre, 1975)
Amparados en esta escritura, los indígenas Pijao continúan luchando dentro de las formas legales mediante el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), demandando 45.000 ha que corresponden al gran resguardo de Ortega y Chaparral. Pero dentro de sus repertorios de acción y frente a la negativa del Estado de atender a la demanda de tierras, deciden nuevamente entrar a recuperar sus tierras.
En el año 1974 nace el medio de prensa Unidad Indígena, creado como: “respuesta al desarrollo de nuestro movimiento indígena y de acuerdo a la necesidad de tener un periódico propio que nos sirva para presentar de forma justa y correcta nuestras necesidades y las formas en que estamos intentando resolverlas” (“Unidad Indígena”, 1975, p. 2). Este surge como definición del tercer congreso campesino de la ANUC, llevado a cabo en Bogotá del 1 al 4 de septiembre de 1974, en donde hacen explícita la necesidad de trabajar en conjunto con otras comunidades y todos los sectores políticos.
En pleno surgimiento, el periódico, en su seccional del Tolima, habla de un resumen del año 1974 en términos políticos la región y comenta cinco hechos de denuncia: primero, el retroceso que el gobierno representaba al no reconocer el resguardo de Ortega; segundo, la denuncia de los indígenas de Guatavita frente al Procurador General de la Nación por la persecución de latifundistas y la complicidad de las autoridades, que en el momento se encarnaban en Abraham Ramírez; tercero, la persecución de los indígenas de Coyaima por parte del terrateniente Uldarico Ruene con auspicio de las autoridades en el mes de marzo; cuarto, un encuentro previo en Coyaima donde además asistieron indígenas del Cauca; y en último lugar, cómo el alcalde de Ortega y el gobernador del Tolima montan un falso encuentro indigenista con músicos, licor y comedias, sobre el cual comentan que bajo el apoyo de otros indígenas lograron “desbaratar” el programa oficial (“Unidad Indígena”, 1975).
Esta partición entre la ANUC y los indígenas, supuso para el movimiento una transición y un debate de vieja data5 acerca de la diferenciación cultural y étnica existente con los campesinos. Este tránsito siempre ha estado presente en los movimientos rurales. Wade (1997) comenta que los indígenas rechazan de entrada el esencialismo de etnia, pero a su vez son conscientes que, en cierto momento histórico, la identificación con una etnia puede ayudar a construirse política y gremialmente, tomando este aspectos de una manera más pragmática.
En otras palabras, no puede realizarse una mera diferenciación de la transición de identidades de “campesinos a indígenas”, sino “de una díada a otra: de campesinos/indígenas a indígenas/campesinos” (Archila y Gonzalez, 2010, p. 18), puesto que el énfasis de una u otra identidad, en ciertas épocas y por diferentes razones, puede llegar a darse sin que se subsuman las características de la otra. El hecho de que se haya dado un renacer de la cultura Pijao, no niega sus prácticas o el reconocimiento de ciertas identidades campesinas. No obstante, este planteamiento es cuestionado en la actualidad debido a que se disputa por las identidades, por lo menos en lo que respecta a los indígenas del Sur del Tolima, quienes se identifican como “indigeno/campesinos”, o quienes se identifican más con el ser indígenas, difernciandose tajantemente de los campesinos, a quienes les atribuyen otros tipos de fines y comportamientos:
El autoreconocimiento del indígena (frente al ser campesino), viene de la gran diferencia de ser individualistas y ser propietarios de la tierra como el campesino, que mira el que la mira de manera comercial y nosotros la miramos de una manera, por decirlo: nuestra. Nosotros no la ponemos para comercializarla y venderla, aquí está la gran diferencia entre uno y otro. (Entrevista Miembro fundador del CRIT, 2015)
3. Los indígenas se reencuentran: el nacimiento del CRIT (1975-1982)
En este segundo periodo (1975-1982) se empieza a convocar a reuniones y encuentros bajo la necesidad de construir un referente organizativo que agrupe a todos los cabildos y organizaciones indígenas del Sur del Tolima, y una a nivel nacional (hito importante para el movimiento a nivel nacional). Se ve un activismo y diálogo permanente de la comunidad por llenar de contenidos reivindicatorios y direccionar su actividad a un mediano plazo. Es constante además el conflicto con los terratenientes, estos son en múltiples sentidos el imaginario y la representación de sus enemigos sociales, quienes niegan su dignidad y su existencia como indígenas. Agregado a lo anterior, una serie de acciones de ocupación tienen un saldo humanitario y político bastante elevado, que se demuestra en las denuncias constantes de la comunidad. Sin embargo, a todo esto se le suma también un relato de victorias: en este periodo se reconstituyeron dieciocho cabildos ubicados entre Ortega, Coyaima, Natagaima y Chaparral y se recuperaron 18.000 ha de tierra (CRIT, 1984). El relato de un integrante del CRIT enuncia su objetivo en la época:
Uno pensaría en recuperar todo el gran resguardo pero eso era imposible, entonces nosotros recuperábamos la tierra de los terratenientes que habían en el momento con tomas y si era necesario, llevábamos plantaciones de cachacos grandes, y si era necesario toda la familia hacíamos la toma, ya que los indígenas de ese momento no teníamos un pedazo de tierra donde cultivar, entonces surgió la necesidad de recuperar lo nuestro, el estado decía que nosotros éramos invasores pero no señor esa tierra es nuestra eso no es ser invasores. (Entrevista a miembro fundador del CRIT, 2015)
Este relato muestra que una de las estructuras que permitieron la constante movilización fue la familia, y con ella la división del trabajo que suponía: las mujeres y los niños en las labores domésticas; y el hombre en el cultivo, en las movilizaciones que muchas veces implicaban enfrentamientos directos con la fuerza pública. El 28 y 29 de julio de 1975 (ver fotografía de Unidad Indígena, No. 1) se realiza el primer encuentro indígena de los pueblos de Ortega, Chaparral, Coyaima y Natagaima en el resguardo de Chenche-Aguafría, dentro de la fundación del Cabildo Regional Indígena del Tolima se busca coordinar las actividades y agruparse políticamente. Según Mateus (1987) el primer encuentro tuvo tres objetivos: Primero, reorganizar y fortalecer cabildos; segundo, defender, recuperar y ampliar los resguardos; tercero, recuperar la cultura. En este momento se da la orientación de crear una organización paralela al CRIC. Sin embargo, no es hasta el año 1982 que se construye un programa mucho más concreto y lleno de contenidos, el cual se fue construyendo a partir de múltiples encuentros durante estos siete años (CRIT, 1984).
Fotografía del encuentro Realizado en Ortega 28 y 29 de julio. (Unidad Indígena, No. 1, agosto, 1975)
La constante conflictividad de la región y la violencia frente a los indígenas por parte de las autoridades estatales y los terratenientes, empieza a ser denunciada desde Unidad Indígena, haciendo que se sistematicen tanto las acciones emprendidas, como los atropellos a los que se veían sometidos. En el mismo año (1975), los indígenas de los municipios de Coyaima, Natagaima y la Purificación denuncian al terrateniente Fausto Perdomo del municipio de Velú, jurisdicción de Natagaima, quien intenta asesinar a indígenas y campesinos de esta zona (“Unidad Indígena”, 1975, p. 11). Además, hablan de la denuncia del terrateniente Felipe Lozano contra el indígena Misael Bocanegra por abigateo. En el encuentro indígena citado anteriormente se pidió la libertad por medio de un memorando con firmas y fue enviado al juzgado donde se le tenía recluido.
Más allá de lo organizativo, los documentos de la época arrojan también una preocupación constante por diagnosticar la situación concreta de los indígenas en el momento, así como lecturas colectivas de las coyunturas nacionales que les atañían. Adicional a este primer encuentro, se lleva a cabo en el mismo año un encuentro indígena para “estudiar sus problemas” como comunidad, esto ocurrió el 12 de octubre en la localidad indígena de Cucharo, San Antonio, donde se reunieron alrededor de 528 indígenas del gran resguardo de Ortega, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Purificación, Ataco y demás organizaciones indígenas y campesinas. El encuentro tuvo por objetivo “reunirnos entre todos los sectores populares que estamos siendo golpeados por los terratenientes, gamonales, politiqueros, clero y gobierno en general” (“Se reúnen las comunidades indígenas del Tolima”, 1976, p. 10). Este encuentro tuvo un carácter más cultural de reafirmación de la identidad frente a sí mismos y otros sectores de la región, además, se optó por la reestructuración del cabildo y la organización de comités locales (“Se reúnen las comunidades indígenas del Tolima”, 1976).
Fotografía tomada de Unidad Indígena. “Los indígenas del Tolima luchamos por la reconstrucción de nuestros resguardos” Unidad Indígena, Año 2 No.10, enero, 1976.
En el año 1976 se realizó el segundo encuentro de Comunidades indígenas en Velú, municipio de Natagaima. Políticamente se dio un golpe a los terratenientes, el día 20 de enero de 1976 se emprendió la recuperación de 1.800 ha en poder de los terratenientes Bernardo Lozano Bahamón y Lucía Sarmiento de Angulo, por parte de las comunidades indígenas de San Antonio, Cajón, Nicurso y Boca de Ortega en la Vereda de Guatavita, además de 1.100 ha del terrateniente Faustino Perdomo. También se denunciaron las alianzas con el alcalde de Ortega Alfonso Oviedo y su secretario Jaime Patiño, de la Policía. A su vez, informaron que alrededor de 850 indígenas realizaron la ocupación, construyendo ranchos en la hacienda. El día 22 de febrero, los terratenientes en asocio con la policía procedieron a desalojar el predio; veinte indígenas fueron detenidos y enviados a la cárcel, pero tuvieron que ser posteriormente liberados por falta de pruebas.
Las conclusiones del encuentro hablan acerca de la necesidad de centralizar las luchas a través de una Organización Nacional Indígena,6 y defenderse aún con la Ley 89 de 1.8907 de sus enemigos políticos (terratenientes y autoridades). Concluyeron además que entidades supuestamente al servicio de los indígenas, se ponían al servicio de los campesinos ricos y terratenientes: La Caja Agraria, Indema, Incora, Inderena y Obras Públicas. Este encuentro además buscaba dar aportes para el IV Congreso de la ANUC (“Segundo Encuentro Indígena del Sur del Tolima”, 1977).
Otra acción emprendida este año por los indígenas fue una huelga algodonera en el Rincón de Velú que exigía el pago de quince pesos por cada arroba recolectada, rechazando el anterior pago de siete pesos. Esta acción fue reprimida cuando los terratenientes y la policía fueron al caserío del Rincón de Velú, expulsando a dos indígenas que señalaban como dirigentes de la huelga. A esto se suma la denuncia de los indígenas por la represión y los intentos de asesinato de dirigentes a manos de los pájaros,8 contratados por los terratenientes (“El cabildo Indígena del Sur del Tolima dirige la lucha por la recuperación de la Tierra”, 1976. Ver fotografía de Unidad Indígena, Año 2 No. 12).
Fotografía tomada de Unidad Indígena, Año 2 No. 12 abril de 1976.
Una de las tensiones presentes en las organizaciones se daba entre los municipios centrales donde se efectuaban los encuentros, y las regiones cercanas a Ortega y Coyaima. Muestra de ello es la carta enviada por los pobladores de Guatavita al periódico Unidad Indígena, en donde se denuncia la represión de las fuerzas estatales y la monopolización de la dirección del cabildo ya que según los afectados, convocaron a un encuentro y elección del cabildo el 16, 17 y 18 de diciembre, avisando a esta comunidad tan solo unos días antes. Según se insinúa, la dirección del cabildo prefabricó el encuentro excluyéndolos del mismo; y a su vez aceptando a campesinos acaudalados. También advierten que algunos “compañeros de Natagaima y Coyaima están desarrollando enfrentamientos entre nuestras comunidades de Cuchara, San Antonio y Globo común de nicurgo; este enfrentamiento no está sirviendo sino para hacerle el juego a los enemigos comunes” (“Carta de la Comunidad Indígena de Guatavita”, 1977).
Otra de las constantes denuncias presentadas fue la violación de una indígena por parte de un trabajador de una hacienda el 27 de septiembre. Al increparse al trabajador por este delito, este afirmó que fue decisión del patrono gamonal conservador Faustino Perdomo. Agregado a esto, otro hecho denunciado fue la orden del mismo patrono para el bloqueo de dos caminos en la Isla Yutera Marquetalia, hecho que dejó incomunicados a los comuneros con la región.
En el año 1977 se reúne el cabildo indígena del Tolima en su tercer encuentro, en el territorio de Guatavita Tua. El 28 de febrero de 1978 las comunidades entran a recuperar la finca de Chicuambe de manos del terrateniente Bernardo Lozano Bahamón, estas constantes luchas a lo largo de los años por la recuperación de la tierra, desatan una ola de represión violenta.
En 1978 se realiza el cuarto encuentro de las organizaciones del sur del Tolima en Coyaima. A la par, se emprendían acciones de ocupación en el municipio de Tinajas. En estos momentos denunciaban que 45 familias estaban siendo reprimidas en la recuperación de 1.700 ha en terreno plano y 3.000 ha en loma aptos para la ganadería. La toma había empezado desde el año 1977, periodo en el que se construyeron viviendas de bahareque, sembraron cultivos de pancoger y llevaron animales de carga además de aves. Según expresaban en su denuncia: “Nuestro gran deseo era poner a producir esa tierra que estuvo enmontada por años mientras nosotros no teníamos ni un pedazo ni para sembrar el pancoger” (“Represión Militar Contra Indígenas de Tinajas”, 1978, p. 5).
Luego de un encuentro celebrado por una organización que peleaba por los derechos de los indígenas (“Firmes” en Natagaima, llegaron según comenta el alcalde Hernando Molina, 125 soldados al frente de este pie de fuerza y desalojaron una protesta en forma de ocupación. El desalojo se llevó en nombre del orden y el respeto por la ley, idea que se vio contrariada por el violento desalojo en el que concluyó: desalojaron por la fuerza familias enteras, quemaron casas, sacrificaron animales, entre otros actos violentos. Además, apresaron algunos indígenas y los llevaron a los calabozos de la Brigada 3 en Ibagué (“Represión Militar Contra Indígenas de Tinajas”, 1978).
En abril de 1980 se lleva a cabo el cuarto encuentro del Cabildo regional indígena del Sur del Tolima. Llegaron representantes de los distintos cabildos y simpatizantes del sindicalismo así como del CRIC. Los informes sobre el estado de las organizaciones versaron sobre los distintos peligros que representaban los pajaros ya que constantemente estaban amenazando a los líderes indígenas. En estos encuentros reafirmaron las directrices emitidas desde el primer encuentro y realizaron una evaluación de los cabildos conformados (Mateus, 1987). Además de esto quedaron como políticas a futuro el sostenimiento de las recuperaciones de tierra acompañadas con la acción legal llamada “libertad de tierras”, y la promoción del primer encuentro de comunidades indígenas del país que se realizaría en el mes de octubre de ese año (“Cuarto Encuentro del cabildo regional indígena del sur del Tolima”, 1980).
En el gobierno de Julio César Turbay, se realizó un proyecto de ley para reformar y legislar sobre los asuntos competentes a las comunidades. Las organizaciones indígenas que ya habían empezado a tomar un vuelo organizativo, emprendieron una campaña nacional contra dicho proyecto de ley. Para esto realizaron un encuentro preparatorio a un congreso indígena. La reunión se hizo en Lomas de Hilarco, en Coyaima en octubre de 1980 lugar en el que se nombró una coordinadora nacional indígena. Este evento sería el inicio de lo que actualmente se conoce como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) cuyo primer congreso se realizó en 1982 en Bosa, Cundinamarca (Sanchez y Molina, 2010).
Este encuentro significó para la región del Sur del Tolima, un evento de especial relevancia ya que era una ganancia y un orgullo para la organización que una reunión a nivel nacional se llevara en la región. Aunque en esta confluyeron principalmente el CRIT y el CRIC con una representación de muchas comunidades indígenas del país, este era el segundo encuentro para la época de esta categoría (el primero fue en el año de 1974 en Bogotá en el marco del congreso de la ANUC), pero el primero propiciado desde las etnias y culturas indígenas solamente. El objetivo del encuentro nacional era examinar las conclusiones del anterior encuentro para ver cuánto se había avanzado en seis años y promover las reivindicaciones próximas de manera más eficaz. Hubo dos puntos neurálgicos que pretendían orientar el encuentro: el primero fue la amenaza que veían en la elaboración por parte del gobierno de un estatuto indígena sobre el cual no había sido consultado ni participado. La posición crítica frente al hecho fue proponer nuevamente que la Ley 89 de 1890 tiene suficientes elementos para defender los derechos, pero que según el movimiento no había sido puesta en práctica. El segundo punto es “la guerra” que ha emprendido el gobierno contra las principales comunidades indígenas a lo largo del país (ver Fotografía de Unidad Indígena, año 6, No. 44). Señalan por ejemplo que para la fecha, desde su constitución, el CRIC tenía 40 dirigentes asesinados, todo esto enmarcado en el gobierno de Turbay.
Fotografía del Cauca: “Militarización de las zonas indígenas”. (Unidad Indígena, año 6, No. 44, octubre de 1980)
3.1 Conclusiones del Primer Congreso del CRIT
El momento definitivo de la consolidación de la organización es el año 1982, cuando se realiza su primer congreso en el municipio de Guatavita Túa, que por cierto, es un lugar simbólico muy importante para los indígenas, ya que es una de las primeras comunidades que logra reconstruirse y consolidar un resguardo por la vía de la ocupación de tierras. (Bienestar Familiar, 2010). Aquí se puede observar que luego de cantidades de encuentros existe un programa mucho más definido, orientaciones políticas concretas y una estructura organizativa coherente y clara, bastante parecida a la del CRIC. Su programa se basaba en diez puntos: (1) La Reconstitución y unificación de los Cabildos indígenas del Tolima. (2) La Recuperación de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. (3) La Recuperación de la cultura por la unidad, organización, tierra y autonomía. (4) El Estudio de la legislación para exigir su aplicación y la titulación colectiva en vez de familias, haciendo válidas las adjudicaciones a los cabildos. (5) Impulsar el trabajo comunitario en las tierras recuperadas e implementar las organizaciones económicas comunitarias. (6) Ejercer control sobre los recursos naturales de las comunidades indígenas. (7) Desarrollar un propio programa de salud y exigir la aplicación de la resolución 10013 de 1.981.9 (8) Desarrollar un programa propio de educación y exigir la aplicación del Decreto 1142 de 1.978.10 (9) Ejercer autonomía ante las entidades oficiales. (10) Fortalecer el movimiento indígena nacional con su propio trabajo.
Estos diez puntos reflejan tres necesidades: la tierra, la organización o autogobierno y la cultura. Comenzando por lo “urgente” se produce un tránsito hacia otras reivindicaciones: “con la organización se comenzó primero reivindicar la tierra porque es la primera necesidad, luego ya fueron surgiendo las demás...” (Entrevista a Miembro fundador del CRIT, 2015). La comunidad reconoce en este aspecto que su base es un territorio legalmente constituido con el nombre de Resguardo Indígena, el cual elige una dirección democráticamente y recibe el nombre de Cabildo. Además, este documento define los diferentes tipos de niveles organizativos, la Junta Directiva Regional que está compuesta por cinco cabildantes de distintas regiones se encargan de nombrar de su seno los miembros del Comité Ejecutivo Regional, compuesto por ocho miembros a quienes les corresponde los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal, Vocales y Secretario de Relaciones con otras comunidades y organizaciones populares.
Además, existe al frente de cada uno de los puntos del programa al menos un responsable del Comité Ejecutivo. Cada uno de los puntos del programa debe estar llevado por el comité correspondiente, el cual está conformado por un equipo de personas, en su mayoría indígenas y algunos asesores no indígenas. Esta estructura no es tan flexible y es notoria la influencia que relegaron organizaciones de izquierda como la ANUC o los partidos de izquierda, donde prima la democracia con una estructura de representación y delegación de miembros de la comunidad.
Volviendo a las conclusiones del congreso, estas definían la estructura organizativa como “resultado de los cambios que ha tenido su estructura social y política a través de su historia” (CRIT, 1984). En tal sentido se remontan a su historia colonial para proyectarse en el ahora, hablando acerca de la organización que los españoles impusieron comentan que:
A partir de ahí que el indígena enfrentó en el Tolima una estructura dual de poderes, una, la que rige su comunidad o resguardo y, otra, la que se le impone desde el sistema imperante y que opera como mecanismo de opresión y explotación. (CRIT, 1984)
Sus instancias de autoridad eran esbozadas como: (a) el congreso que se reúne cada dos o tres años como máximo, lo conforman indígenas que discuten para la deliberación que se eligen de la siguiente manera: cinco delegados de cada comunidad cuentan con voz y voto. A su vez (b) el congreso es presidido por la Junta Directiva, quien es la que vela por el funcionamiento del movimiento indígena regional. Luego de que el congreso deja de sesionar, esta queda como máxima autoridad; se compone por noventa delegados oficiales, de los cuales cinco cuentan con voz y voto, todos se reúnen cada seis meses. La Junta Directiva tiene la responsabilidad de elegir y ser elegida para el Nuevo Comité Ejecutivo (que posteriormente se llamaría “Consejeros Mayores”). A esto le sigue (c) el Comité Ejecutivo, conformado por ocho miembros permanentes elegidos por la Junta Directiva. El organigrama de la organización era el siguiente (ver Figura 2):
Figura 2.: Mapa conceptual orgánico del CRIT (Tomado de Diaz y Morales, 1986, p. 81).
3.2 Organización Política
La organización política Pijao no comienza con el CRIT sino que es un punto de llegada. Anterior a esto suceden una cantidad de cambios desde la colonia, como el sistema de alianzas clanes por la vía del matrimonio hasta los cabildos. Lo que hace innovador al CRIT es la construcción de una organización de los cabildos reunidos a lo largo del territorio Pijao. Los cabildos se conforman cuando una familia extensa se agrupa alrededor de uno; por un año los miembros de la familia dividen funciones como las de gobernador, secretario o alguacil. La acción del cabildo se fortalece a medida que políticamente se logran tener metas políticas y acciones para conseguirlo; actividades como las asambleas de cabildo o los días de trabajo comunitario fortalecen esta organización. Asimismo, las mujeres de los cabildos no contaban con participación, a excepción de unas comunidades como El Tambo y Amayarco en Coyaima, Chiquinima y Guaipa Centro en Ortega donde ya desde los años ochenta empezaron a tener responsabilidades y un alto estatus (Oliveros, 2014).
Diaz y Morales (1986) observan que los indígenas están en un proceso de simbiosis entre el comunitarismo y la gestión individual. También existe una mezcla en su comportamiento y formación sociocultural de elementos tradicionales y occidentales, de carácter capitalista e individual que se tornan contradictorios, y que lleva en ocasiones a la desintegración identitaria. Este planteamiento puede ser cuestionable en la medida en que, como vimos arriba, los elementos campesinos/indígenas conviven, pero en ciertos momentos bajo ciertas condiciones se resalta más un elemento que otro. Muestra de esto es el censo del año 1984 realizado por la organización, que presentó que la mitad de la población dice sentirse campesino en vez de indígena. Esta es una delgada línea por la cual el CRIT mostró preocupación y a partir de la cual buscaba reconstituir nuevamente su identidad étnica.
La visión que tenían en la época sobre la institucionalidad es bastante antagónica a su política. Por ejemplo, veían en el INCORA la representación de los intereses de las clases dominantes en la zona, negándoles los derechos y la autonomía. Frente a los programas oficiales afirmaban que para la época les inducían a la individualidad, y alejaban a los indígenas de la posibilidad de reconstruirse como comunidad. Sus vías de lucha para lograr los diez puntos se presentan tanto en las vías de hecho como de derecho; a medida que el movimiento avanzaba, incorporó las ideas de autogestión y autonomía a su lenguaje y reivindicaciones. Esto se observa en la economía de la comunidad: su esquema planteaba que las utilidades comunitarias, que se dan en parte de las parcelas de la tierra recuperada o asociada al CRIT, iban a ser repartidas entre quienes aportaron al trabajo comunitario, o por otro lado, aseguradas en el fondo de la comunidad para pagar deudas, solidaridad o acumulación de los fondos. El trabajo comunitario se realizaría por parte de cada miembro una vez a la semana, cuando se recogieran los beneficios comunitarios se harían reconocimientos de beneficios individuales. Cuando no se requiriera más trabajo en la cosecha, se podía dedicar a aportar otras actividades como el arreglo de vías, cercas, entre otras.
Frente a las nuevas tierras que se anexaron a la organización con cada “invasión”, se repartieron tanto al fondo común del cabildo de la comunidad como individualmente a quienes realizaron la recuperación o “invasión” de la finca terrateniente. Los derechos a los terrenos que se ganaron individualmente se mantenían adjudicados por la asistencia al trabajo comunitario y a las reuniones del cabildo. Las comunidades que apenas se encontraban en proceso de reconstrucción mantenían su cohesión mediante reuniones periódicas desde el cabildo. Los cabildantes en este caso, podían permanecer en una misma parcialidad o relacionarse con ella, además, podían poseer parcelas para la subsistencia o trabajar como jornaleros en las haciendas y zonas agrícolas de la región.
4. Conclusiones
En el marco del mantenimiento de los elementos Tierra, autonomía y cultura, de las comunidades Pijao, el CRIT surge como condensación de los esfuerzos por renovar la estructura organizativa del movimiento indígena. Esto se realiza en medio de un contexto de represión nacional, donde la doctrina militar se ensañaba de especial manera contra las comunidades indígenas y campesinas, y donde existía presencia subversiva como es el caso el Sur del Tolima. En el contexto de un gobierno represivo cuya política agraria representaba el desmonte de la reforma agraria, a pesar de la desfavorabilidad del régimen político, existieron coyunturas políticas para que se abriera campo a un debate nacional sobre las poblaciones excluidas, que le permitieron al movimiento indígena aprovecharlo para su reestructuración a nivel nacional.
El periodo estudiado muestra el profundo conflicto de las comunidades con los terratenientes de la región, quienes por el bien de su propiedad sometían a los indígenas a una segregación espacial y económica. Para mantener el control de la región, este grupo social terrateniente ejercía su dominio mediante los denominados pájaros y el Ejército Nacional, saboteando las acciones políticas emprendidas por los indígenas para “recuperar” lo que les había sido arrebatado desde tiempos coloniales. Esto permitió que surgiera una identidad en una relación antagónica contra la clase terrateniente, expresada en denuncias constantes, conflictos, movilizaciones e imaginarios alrededor de este enemigo común. La estructuralidad y constancia de los conflictos sociales y económicos fueron registrados en la historia reciente desde los esfuerzos comunicativos de la prensa indígena, que muestran una cantidad de asesinatos, represiones, detenciones y torturas que han frenado y dificultado el movimiento.11
A pesar de que las continuas luchas territoriales no son novedosas en la región, estas han dejado huellas en las estructuras sociales y culturales de las comunidades Pijao. Las grandes pérdidas de territorio de sus resguardos supusieron un desequilibrio de la cohesión social y el abandono de prácticas lingüísticas, productivas, culturales, entre otras que han entorpecido la cohesión cultural indígena. Por el contrario, elementos como la permanencia del territorio, la conservación de una estructura familiar extensa y la organización política y social alrededor de los cabildos, han permitido la sobrevivencia cultural y la cohesión del movimiento Pijao.
Los marcos de acción del movimiento eran de choque y confrontación contra un enemigo que negaba su constitución como sujeto. Las acciones emprendidas para constituir estas identidades sociales consistieron en el discurso y la praxis de la recuperación de la cultura y la “tradición” Pijao. Esto presentaba (y presenta) unos retos políticos y culturales por el “olvido” de la mayoría de sus tradiciones, su lengua originaria (pero no de su metalenguaje que es su marco de sentido para pensar) y el modelo de desarrollo que promueve las relaciones monetarias y productivas en la tierra, los cultivos y su relación con los otros. El discurso identitario que asumen es el de una larga memoria y tradición, que se remontan a la colonia y cuyo renacer lo identifican en el líder Manuel Quintin Lame, cuyo mérito fue dotar de contenidos y repertorios de acción los movimientos “modernos” indígenas.
Uno de los hechos de especial significación para el movimiento fue la constitución de su organización hermana, el CRIC, sin la cual no se hubiera podido construir ni desenvolver un proceso como el descrito. Sus influencias inspiraron la construcción organizativa regional y de unidad del movimiento indígena. Esta simbiosis e intercambio entre comunidades del Cauca y el Tolima no es novedosa, sino que se remonta a los tiempos de Quintin Lame y José Gonzalo Sanchez, quienes caminaron y organizaron a los indígenas en ambos territorios. Esta relación interétnica es importante entenderla en clave de una posterior coordinación nacional con otras comunidades en lo que hoy conocemos como la ONIC. Esta herencia a su vez, estuvo ligada del movimiento campesino de la ANUC, con el cual planteaban sus diferencias políticas pero que marcaría definitivamente el rumbo de sus repertorios de acción y estructuras organizativas.
El “reencuentro” de la comunidad fue un elemento interno fundamental para el desarrollo del movimiento, esto se expresó especialmente en dos elementos de su accionar: primero, espacios de diálogo constante y permanente sobre las problemáticas de la región (encuentros regionales y congresos), y segundo, un activismo permanente expresado en repertorios heredados de la tradición de Quintin Lame, la denuncia legal por medio de titulaciones y de la Ley 89 de 1890 y las “invasiones” a los predios de los latifundistas (que entre otras cosas trajeron múltiples costos humanitarios y políticos a las diferentes poblaciones del Sur del Tolima). Los objetivos y marcos de la movilización tuvieron su centro, en un comienzo, en la lucha alrededor de la recuperación de los cabildos y resguardos, y poco a poco fueron ampliando sus demandas y objetivos políticos, que culminarían en su segundo congreso donde su programa abarcaría gran cantidad de aspectos con respecto a la problemática indígena.
Reconocimientos
Agradezco por los comentarios, críticas y sugerencias a los miembros del grupo de investigación: Camilo Salcedo, Juan García, Camila Moncada, Esteban Rojas, Laura Mateus y la profesora Catalina Toro, así como a las valiosas correcciones de Daniela Marcucci.
Daniel Santiago Roldán Zarazo
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente estudiante de Análisis de Políticas Públicas de la misma universidad. Sus áreas de interés son la historia política y los movimientos sociales, así como el desarrollo rural y agrario. Este artículo se realizó en el marco de la investigación del grupo de Política y Derecho Ambiental (Podea) de la Unidad de Investigaciónes Jurídico-sociales “Gerardo Molina” (UNIJUS).
Referencias
Referencias
Archila, M. (agosto, 2013). Notas biográficas sobre José Gonzalo Sánchez. Palabras Al Margen, (16). Recuperado de http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/jose-gonzalo
Archila, M. y Gonzalez, N. (2010). Movimiento Indígena Caucano: Historia y Política. Tunja: Universidad Santo Tomás.
Bienestar Familiar, Regional Tolima. (2010). Diagnóstico situacional de la etnia Pijao de Coyaima, Ortega y Natagaima. Recuperado de http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/descarga/INFORME%20FINAL_PIJAOS.pdf
Blee, K. y Taylor V. (2002). Semi-Structured Interviewing in Social Movement Research. En B. Klandermans y S. Staggenborg (Eds.), Methods of social movement research (pp. 92-117). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Carta de la Comunidad Indígena de Guatavita, Ortgea-Tolima. (febrero, 1977). Unidad Indígena, p. 9.
CRIT, Consejo Regional Indígena del Tolima. (1984). Ponencias y Conclsuiones del Segundo Congreso. Ponencias y Conclsuiones del Segundo Congreso. Ortega: Escripión Editores.
CRIT, Consejo Regional Indígena del Tolima. (1994). Censo correspondiente al año 1994. Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.
Currie, L. (1984). The Role of Economic Advisers in Developing Countries. Westport: Greenwood Press.
Cuarto Encuentro del cabildo regional indígena del sur del Tolima. (mayo, 1980). Unidad indígena, p. 11.
Diaz, J. y Morales, F. (1986). EL CRIT: Los pijao se reencuentran (Tesis de grado). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Economía, Bogotá.
El cabildo Indígena del Sur del Tolima dirige la lucha por la recuperación de la Tierra. (abril, 1976). Unidad Indígena, p. 5.
Entrevista a miembro fundador del CRIT. (4 de octubre, 2015). Entrevista por Roldán, D. [Archivo privado]
Faust, F. (1990). Supervivencia de conceptos y prácticas médicas tradicionales entre los indígenas del sur del Tolima. Revista del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, (1), 5-105.
Gilhodes, P. (1974). Las luchas agrarias en Colombia. Bogotá: La Carreta.
Gonzales, E. y Herrera, J. (1978). La problemática agraria en el sur del Tolima: algunos aspectos de la penetración de capital (Tesis de grado). Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.
Gros, C. (2000). Políticas de la Etnicidad. Identidad, Estado y Modernidad. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Lorente, L, (1985). Distribución de la propiedad rural en Colombia, 1960-1984. Bogotá: Ministerio de Agricultura.
Ley 135 de la Reforma Agraria (13 de diciembre de 1961).
Mateus, A. (1987). La economía en las comunidades indígenas del sur del Tolima: un modelo asociativo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; Departamento de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas.
McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. (1999). Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades. En D. McAdam (Ed.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas (pp. 205-220). Madrid: Itsmo.
Melucci, A. (1999). Acción Colectiva, vida y democracia. México D.F.: El Colegio de México.
Ministerio del Interior. (2014). Diagnóstico Participativo del Estado de los Derechos Fundamentales del Pueblo Pijao y Líneas de Acción para la Construcción de su Plan de Salvaguarda Étnica. Recuperado de http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/diagnostico_participativo_pueblo_pijao.pdf
Múnera, L. (1998). Rupturas y Continuidades: Poder y Movimiento Popular en Colombia 1968-1988. Bogotá: CEREC Universidad Nacional de Colombia; IEPRI, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales.
Ocampo, J. A., Bernal, J., Avella , M. y Errázuris, M. (1987). La Consolidación del Capitalismo Moderno (1945-1986). En J. Ocampo (Ed.), Historia Económica de Colombia (pp. 271-335). Bogotá: Planeta.
Oliveros, D. (2014). Coyaimas y Natagaimas. En F. Corma (Coord.), Geografía Humana de Colombia. Región Andina Central (Tomo 4, Vol. 2). Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/coyaima1.htm
Olson, M. (1992). La lógica de la acción colectiva. En A. Batlle (Ed.), Diez textos básicos de ciencia política (pp. 203-220). Barcelona: Ariel.
Represión Militar Contra Indígenas de Tinajas. (octubre, 1978). Unidad Indígena, p. 5.
Resolución 10013 de 1981.
Rivas, A. (1998). El análisis de los marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales. En P. Ibarra y B. Tejerina (Eds.), Los Movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural (pp. 181-215). Madrid: Trotta.
Rodríguez, C. (1984). Desintegración del resguardo y consolidación de la propiedad privada en Natagaima: siglo XIX (Tesis de grado). Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá.
Rojas, E. P. (1986). Cuestion agraria y conflicto social en Natagaima, 1945-1965 (Tesis de grado). Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá.
Sanchez, E. y Molina, H. (2010). Documentos Para la Historia del Movimiento Indígena Colombiano. Bogotá: Ministerio de Cultura.
Se reunen las comunidades indígenas del Tolima para estudiar sus problemas. (enero, 1976). Unidad Indígena, p. 11.
Segundo Encuentro Indígena del Sur del Tolima. (febrero, 1977). Unidad Indígena, pp. 8-9.
Triana, A. (1992). La colonización Española en el Tolima- Siglos XVI y XVII. Bogotá: FUNCOL; Cuadernos del Jaguar.
Unidad Indígena. (enero, 1975). Unidad Indígena, p. 2.
Wade, P. (1997). Gente negra, nación mestiza, dinámicas de las identidades racionles en Colombia. Bogotá: Uniandes; Universidad de Antioquia; Siglo del Hombre.
Zemelman, H. (2011). Los Horizontes de la Razón: Uso crítico de la razón (Vol. 3). Barcelona: Anthropos Editorial.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2016 Ciencia PolíticaTodos los documentos alojados en esta web están protegidos por la licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
ISSN En línea: 2389-7481
ISSN Impreso: 1909-230X
DOI: https://doi.org/10.15446/cp
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas