El derecho a subsistir y la justicia global
Palabras clave:
deber de asistencia, deberes negativos, derecho a subsistir, justicia global (es)EL DERECHO A SUBSISTIR Y LA JUSTICIA GLOBAL*
The Right to Survival and Global Justice
ÁNGEL PUYOL
Universitat Autònoma de Barcelona - España
Angel.puyol@uab.cat
Artículo recibido: 22 de enero de 2011; aceptado: 14 de junio de 2011.
RESUMEN
La pobreza extrema y la enorme desigualdad global son un mal de nuestro tiempo, pero ¿son una injusticia? Se indican diferentes tipos de obligaciones morales globales y se critican los enfoques que 1) niegan las obligaciones de justicia en un contexto global, 2) priorizan sistemáticamente las obligaciones especiales y 3) reducen las principales obligaciones de la justicia global a deberes negativos. Sin necesidad de defender un igualitarismo global, se puede justificar una redistribución mundial de la riqueza a partir de una interpretación amplia del deber de asistencia y el derecho a subsistir.
Palabras clave: deber de asistencia, deberes negativos, derecho a subsistir, justicia global.
Extreme poverty and tremendous inequality are an evil of our times, but do they constitute injustice? The article discusses different types of global moral obligations and criticizes those that 1) reject obligations of justice in a global context, 2) systematically prioritize special obligations, and 3) reduce the main obligations of global justice to negative duties. Without necessarily defending global egalitarianism, it is possible to justify the redistribution of wealth in the world on the basis of a wide interpretation of the duty to help and the right to survival.
Keywords: duty to help, negative duties, right to survival, global justice.
Introducción
Uno de los grandes males de nuestro tiempo es la pobreza extrema y la enorme desigualdad que inunda todos los rincones del globo. Ambas no paran de crecer pese a que, paradójicamente, el mundo es cada vez más rico en términos absolutos. Los datos son escalofriantes: 826 millones de personas padecen desnutrición, aunque sabemos que hay suficiente alimento para toda la humanidad; 2.400 millones de individuos no tienen acceso a servicios sanitarios básicos (Pogge 2005a 130), y la esperanza de vida al nacer en países pobres como Swazilandia o Angola está por debajo de los 50 años, mientras que en Japón o Suecia sobrepasa los 80 años. Esa desigualdad afecta especialmente a las mujeres y a los niños. Así, una mujer que da a luz en el África subsahariana tiene 100 veces más probabilidades de morir en el parto que si diese a luz en un país industrializado, y un niño que nace en Angola tiene una probabilidad de morir antes de los cinco años 73 veces mayor que si naciese en Noruega (OMS 2010). 2.800 millones de personas viven con menos de dos dólares al día, que equivalen al 1,2% de la renta global agregada (son los pobres globales), mientras que 908 millones de personas poseen el 79,7% de la riqueza mundial (son los ricos globales). Cada año, la pobreza causa directa o indirectamente 18 millones de muertes prematuras, casi un tercio de todas las muertes humanas (Pogge 2005a 14). Con estos datos en la mano, ¿quién puede dudar de que tales desigualdades sean injustas? Y si lo son ¿qué tipo de obligaciones morales tienen los ricos globales para evitarlas o reducirlas?
Llama la atención que la cuestión de la justicia global no haya entrado de lleno en las preocupaciones de la filosofía social y política hasta hace muy poco. Una de las razones que explica esta falta de interés es probablemente la enorme influencia que la obra de John Rawls ha ejercido sobre toda una generación de filósofos de la política. En el año 1971, Rawls publica Teoría de la justicia, una obra de enorme impacto en el pensamiento político y social, que tuvo la virtud de colocar en el primer plano de la reflexión filosófica el tema de la justicia. Sin embargo, dicha obra sitúa la preocupación por la justicia en el ámbito estrictamente doméstico o estatal. El libro expone los tres principios de justicia que deben regular una sociedad o Estado justo: el respeto a las libertades individuales, la igualdad de oportunidades y el principio de diferencia; este último es un principio de justicia distributiva según el cual nadie puede obtener mayores ingresos sin que los más pobres se beneficien de ello. No fue sino hasta la década de los años noventa que Rawls aplicó sus reflexiones sobre la justicia a la ética internacional, con la publicación de El derecho de gentes. A raíz de la aparición de esta obra, que decepcionó a muchos filósofos que seguían la estela rawlsiana porque para el ámbito internacional rebajaba ostensiblemente las exigencias de justicia que había planteado para el ámbito local o estatal (niega, por ejemplo, que tanto la igualdad de oportunidades como el principio de diferencia se puedan aplicar globalmente), el interés por la justicia global se disparó en toda la comunidad filosófica, con lo que se demostró, una vez más, la incesante capacidad de influencia del filósofo liberal de Harvard.
Pero la historia interna de la disciplina no es la única razón que explica por qué se ha producido el práctico abandono de la cuestión de la justicia global hasta años recientes. Existen dos razones históricas de peso. Una de ellas es el hecho de que hasta hoy no hemos sido afectados plenamente y no hemos tomado conciencia clara del enorme impacto de la globalización. Muchos de los problemas políticos, económicos, sociales y morales que tenemos en la actualidad no se pueden pensar ni abordar en la práctica si no es en términos de globalidad, ya se trate del orden internacional y la prevención de conflictos, del control del mercado y los flujos migratorios o del efecto de la contaminación medioambiental. El mundo actual está cada vez más globalizado, lo que obliga a adaptar las categorías filosóficas y políticas a este nuevo tiempo. Nunca como ahora hemos tenido tan presente que hay una sola humanidad y que muchos de sus problemas, aunque afecten localmente, tienen a menudo un origen y una solución global. Los actuales movimientos sociales contra la cara amarga de la globalización se encargan de hacernos visible esta nueva realidad. No sólo hemos globalizado la economía: también anhelamos globalizar los derechos humanos y, por supuesto, la justicia, que hasta ahora pensábamos básicamente como una categoría estatal. Hoy más que nunca se vuelve necesario pensar una ética global para un mundo también global.
La segunda razón histórica tiene que ver con la tradición política moderna de situar al Estado en el centro de la reflexión política, incluida la reflexión normativa sobre la política. En el año 1648 se firma la Paz de Westfalia, que puso punto final a la Guerra de los Treinta Años y fundó lo que hoy conocemos como el derecho internacional moderno, un derecho que gira alrededor de los Estados como los principales, si no los únicos, actores legítimos de la política internacional. Desde entonces, la filosofía política ha dado por supuesto el marco de la reflexión política: el Estado territorial moderno, consagrándolo como el depositario de la soberanía política en una relación de igualdad sólo entre los Estados nacionales existentes (pero no entre los individuos de un Estado con otro o entre los pueblos sin Estado). A ese primer hito del derecho internacional moderno se han sumado otros, incluida la creación de las Naciones Unidas en 1948, pero desde aquel momento fundacional el contexto que ha dominado el pensamiento político está indiscutiblemente marcado por tener al Estado como su eje absoluto. Las grandes cuestiones de la política, desde la soberanía hasta las relaciones internacionales, pasando por la redistribución económica y, por tanto, por la necesidad de una mayor justicia social, se han planteado siempre dentro del marco del Estado moderno. Como recuerda Nancy Fraser, "asumido este supuesto westfaliano, seguía otro como consecuencia: los sujetos vinculados por obligaciones de justicia eran, por definición, los conciudadanos de un Estado territorial" (65). La única concesión jurídica a un principio de humanidad y de moral universal se manifiesta en el deber de asistencia internacional a todos los seres humanos contra determinados abusos graves, pero esa concesión no apareció sino hasta el Congreso de Viena en 1814, una fecha que no por casualidad está muy próxima a la de la publicación, en 1795, de La paz perpetua, de Kant; una obra fundamental en la evolución del derecho y la filosofía política cosmopolitas.
Ni que decir tiene que la reflexión política tradicional, incluso antes de la entrada del Estado territorial moderno en la escena histórica, está dominada por la idea de que la justicia es un asunto completamente vinculado a la soberanía, y esta coincide también completamente con los límites de una comunidad política particular, sea esta la polis, la patria romana, las ciudades renacentistas o el Estado postwestfaliano. Los individuos tienen el derecho de exigir justicia a sus gobernantes, a su ciudad, imperio o Estado, pero no al mundo en general, al menos no el tipo de justicia social del que estamos hablando. Seguramente, en la historia de la filosofía política es Hobbes el mejor representante de esa idea. Según relata en Leviatán, que se publicó significativamente sólo tres años después de la Paz de Westfalia, no hay justicia sin un gobernante o una institución a quien reclamarla y que, a su vez, pueda imponerla, y eso sólo es posible en el marco de un Estado soberano: debe ser soberano, porque debe tener la autoridad suficiente para que no se discuta su legitimidad, y debe funcionar como un Estado, porque debe poseer y ejercer el monopolio de la fuerza. Y esto es independiente de que el razonamiento moral, e incluso la motivación moral, lleve a los ciudadanos de ese Estado a descubrir por sí mismos los principios de la justicia. Una cosa es elaborar una teoría moral de la justicia y otra muy distinta llevarla a la práctica. Esto último sólo es posible, políticamente hablando, gracias a un Estado: "Donde no hay un poder común, no hay ley; y donde no hay ley, no hay injusticia" (Hobbes 109). La razón es que, como es bien sabido, para Hobbes, en ausencia de un poder soberano, los individuos acaban dependiendo únicamente de sus propios recursos y, dominados por la principal motivación de sus vidas, que no es otra que la preservación de uno mismo, entran en una guerra defensiva y de mutua desconfianza. Así pues, si no existe un Estado mundial, tampoco existe la posibilidad política de una justicia mundial.
Sin embargo, a pesar del alarde de realismo político de Hobbes y del enorme peso histórico de la tradición política de occidente, la historia del pensamiento político nos ha dejado, a cuentagotas, unos cuantos antecedentes del enfoque globalista. Probablemente podemos rastrear su origen en la primera reflexión cosmopolita de la antigua Grecia. Es sabido que la cultura política griega no era cosmopolita, que los individuos se identificaban sobre todo por su vinculación como ciudadanos a una ciudad o polis y que el peor castigo que las leyes de la ciudad les podían infligir, incluso peor que la muerte, era el destierro. Sin embargo, cuando Diógenes el Cínico, en el siglo IV a. C., es preguntado por su procedencia, responde que él es un kosmopolitês o ciudadano del mundo, según relata Diógenes Laercio (VI 63). Es posible que con esta respuesta Diógenes no quisiese expresar otra cosa sino que no sentía que tuviese que rendir cuentas de su conducta a la ciudad de Sinope, el lugar que le vio nacer, y que él sólo se sentía obligado a responder de sí mismo ante el mundo. Pero lo cierto es que su expresión acabó cuajando en la historia del pensamiento. En el siglo III d. C. los estoicos se sienten cosmopolitas, porque consideran que su verdadera ciudad no es la polis, sino el cosmos; porque sólo en este podían encontrar un verdadero orden legal y racional. No obstante, los estoicos griegos no creyeron que vivir siguiendo las pautas racionales del cosmos les ahorrase tener que obedecer las leyes locales de sus respectivas comunidades políticas. Lo mismo piensa un estoico romano como Cicerón, quien, pese a estar convencido de que la ciudadanía debería extenderse a todos los seres humanos en virtud de su igual participación en la racionalidad, reconoce explícitamente su obediencia política a Roma.
El primer cosmopolitismo político lo encontramos en la tradición moderna del derecho natural. Primero, cuando afirma que la naturaleza humana no tiene únicamente una propensión al egoísmo, sino que, además, existe un sentimiento natural de sociabilidad que nos impele a considerar a todos los seres humanos como miembros de una sola comunidad humana. Segundo, y más importante para nosotros, la teoría del derecho natural permite pensar un derecho internacional basado en las leyes de la naturaleza, que por definición tienen que ser igualmente válidas para todos los seres humanos, al margen de los convencionalismos locales de cada Estado o cultura política. Si existe una justicia humana, dicha justicia debe ser global, porque globales son la humanidad y las leyes naturales que la gobiernan. Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, esgrimen esa humanidad común como fuente del derecho natural y como razón jurídica y moral para defender la causa de los indios de América contra los abusos de la colonización. Un siglo después, Hugo Grocio y Samuel Pufendorf profundizan en la idea de crear un sistema jurídico basado en la ley natural de aplicación universal. Según Grocio, pese a que a nivel internacional no existe un único soberano, puesto que no hay nada parecido a un Estado mundial, sí existen unas leyes naturales de obligado cumplimiento por parte de los Estados, que protegen a todos los seres humanos de cualquier abuso. La justicia, por tanto, es universal. Si una sociedad particular cumple con los derechos naturales universales, cumple también con las condiciones mínimas de la justicia. Contra los argumentos realistas de autores como Hobbes, Grocio sostiene que la conducta política a nivel global no se debe basar únicamente en el beneficio interesado de las naciones. La justicia no emana de las costumbres o de la cultura política local de la ciudad o el Estado, sino de un derecho natural que es común y global a toda la humanidad.
Pero no es sino hasta Kant, a finales del siglo XVIII, que la justicia global, en términos de justicia social global, adquiere cierta relevancia en el debate político. Kant no defendió una justicia distributiva global. De hecho, hasta esa fecha, ni siquiera se había pensado la posibilidad de una justicia distributiva como tal. Esta, en su sentido moderno de garantizar políticamente a todos los individuos un cierto nivel de recursos materiales, de que el Estado ponga los medios para eliminar la pobreza, no aparece sino hasta la Modernidad. Para Aristóteles, el acuñador del término justicia distributiva, la justicia distribuye cargos públicos, no la propiedad. Para el cosmopolitismo de los estoicos romanos y, sobre todo, del cristianismo antiguo y medieval, la ayuda a los pobres es un asunto privado, de cada conciencia moral, pero no público o político (más allá de la prudencia política que aconseja evitar conflictos sociales relacionados con la pobreza). Hay que esperar a filósofos como Rousseau, Hume y Kant para ver cómo se comienza a aplicar la justicia al problema de la pobreza y la desigualdad socioeconómica; son los primeros que sustituyen la caridad por la justicia tal como hoy la concebimos. En La paz perpetua, Kant sienta las bases de su particular e influyente cosmopolitismo. Se trata, fundamentalmente, de un cosmopolitismo jurídico basado en la creación de un orden legal internacional, una liga de naciones cuyo objetivo no es una justicia social global, sino asegurar la paz entre los Estados. El derecho de no interferencia o el respeto a una hospitalidad universal deben entenderse también en relación a ese objetivo primordial.
Nulla obligatio, nulla justitia
El pensamiento kantiano está muy presente en la obra de Rawls, como él mismo reconoce, tanto en su concepción de la justicia, como en su rechazo a aplicarla globalmente. En El derecho de gentes, Rawls se plantea las condiciones de una ética internacional y, al igual que Kant casi dos siglos antes, parte de los pueblos o Estados como los actores principales de esa ética y, para desconsuelo de tantos rawlsianos, rechaza toda posibilidad de una justicia global. Rawls escoge a los pueblos (people) como los actores de la política global por puro realismo político, como Kant, pero también porque su compromiso con el liberalismo le obliga a buscar la manera en que los pueblos o Estados iliberales pero decentes -aquellos que no respetan las libertades individuales de sus ciudadanos, pero que poseen un orden político estable- puedan aceptar unos principios morales comunes para las relaciones internacionales. Rawls está pensando en países que, aunque no compartan el individualismo liberal de occidente, vivan coherentemente conforme a otras creencias políticas libremente aceptadaspor sus ciudadanos. Únicamente excluye de la necesidad de integrarse a ese gran pacto internacional a los países iliberales que además son indecentes, o sea, a aquellos que ni siquiera esperan que sus miembros acepten la autoridad política interna. Con estas premisas, su derecho de gentes se basa en unos principios muy similares a los que ya había propuesto Kant (Rawls 50).
Conviene remarcar que el objetivo rawlsiano de tolerar a los países decentes, que no obstante no toleran la libertad individual de sus ciudadanos, no deja de ser una contradicción en términos liberales. Pero dicha contradicción no parece perturbar a Rawls, interesado, como Kant, sobre todo en sumar la mayor cantidad de Estados posible en el respeto a una ética internacional que, si bien no aspira a una utópica paz perpetua, sí pretende minimizar los conflictos internacionales, tal y como también soñaba el filósofo de Königsberg. Pero Rawls tampoco puede evitar una segunda y más grave contradicción en su respeto a los países iliberales, aunque decentes, y es que da por supuesto que los ciudadanos de esos Estados aceptan, aunque sea tácitamente, la política iliberal de sus países. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero su comprobación es imposible, puesto que la política iliberal se basa precisamente en censurar la autonomía de los individuos. El resultado es que la ética internacional que Rawls propone abandona el objetivo de extender la igualdad y la libertad individuales que fundamentan los derechos humanos. Los derechos humanos no son derechos de los pueblos, sino derechos de los individuos. La única intromisión en la soberanía de los Estados que Rawls permite es para prevenir abusos tan flagrantes de los derechos humanos como los genocidios y la ausencia de ayuda humanitaria en caso de catástrofes. Pero, como el mismo Rawls sentencia en relación a la justicia global, "una vez que se satisface el deber de asistencia y todos los pueblos tienen un gobierno liberal o decente, no existe razón para cerrar la brecha entre los promedios de riqueza de diferentes pueblos." (133). La desigualdad social y material, por muy grande que sea a nivel internacional, no es un asunto de la justicia, como sí lo es a nivel nacional. Pero, ¿por qué? Kant anteponía los derechos de propiedad a la redistribución económica, pero Rawls insiste, en su teoría de la justicia doméstica o nacional, que ese argumento es inapropiado. El rechazo a una justicia social global tiene ahora dos nuevas razones.
La primera razón es que Rawls parece convencido de que las desigualdades materiales entre los países tienen causas locales, que tienen que ver fundamentalmente con la cultura política y económica que cada pueblo elige libremente, y no con circunstancias internacionales ligadas a la globalización o al abuso de poder de los Estados más fuertes. Es decir, la causa de las desigualdades globales es interna a cada país, de modo que no hay que buscar responsabilidades externas (Rawls 127-128). Por esa razón, la pretendida justicia global es, en realidad, una injusticia, porque quita a unos lo que legítimamente se han ganado para dárselo a otros que no se lo merecen (id. 136). La segunda razón para rechazar el igualitarismo global afecta los sentimientos de reconocimiento de las personas. Según Rawls, la justicia distributiva debe existir allí donde unas personas se sienten discriminadas y hasta estigmatizadas por la desigualdad. Pero este, según él, no es el caso de las relaciones internacionales, ya que si los pueblos eligen libremente la importancia que dan a su nivel de riqueza (si, por ejemplo, prefieren trabajar y ahorrar menos), entonces no hay nada injusto en los resultados desiguales de esas elecciones libres.
El problema de los argumentos de Rawls es doble: por un lado, no está nada claro que todos los Estados escojan libremente su situación económica, puesto que a menudo los países más ricos imponen su voluntad económica al resto; y, por otro, tampoco está claro que las diferencias culturales o de nacimiento deban comportar obligaciones y responsabilidades tan severas para los individuos. Si las personas no son responsables de nacer en una familia rica o pobre, como Rawls afirma (por eso los niños pobres de un Estado merecen una educación y una sanidad públicas, costeadas por todos los ciudadanos de ese Estado) ¿por qué tienen que asumir, en cambio, todas las consecuencias de nacer en un país rico o pobre?
Otros autores dentro de la órbita rawlsiana ofrecen argumentos alternativos para denunciar la idea de justicia global. Probablemente, el más destacado de ellos es Thomas Nagel. Nagel sostiene que tenemos derecho a un trato igualitario solamente dentro de un régimen político que nos exige obediencia. Es cierto que muchas desigualdades internacionales son tan arbitrarias, desde un punto de vista moral, como las que se producen en el interior de los Estados, comenzando por el simple hecho de haber nacido en un lugar u otro, en una familia u otra. Pero, para Nagel, lo que convierte a esas desigualdades en injustas no es su arbitrariedad, sino el haberse producido dentro de un marco político no elegido, el Estado al que uno pertenece, que obliga a respetar unas normas comunes. No importa si las leyes del Estado no son deseadas o consentidas por los gobernados. Aun en ese caso, continúa siendo verdad que tenemos de facto la obligación de acatar las normas del Estado. Es la pertenencia a una voluntad general en el sentido más político de Rousseau lo que, según Nagel, faculta a los individuos para exigir una consideración igual en el modo como los demás nos tratan. Y, obviamente, solamente dentro de un Estado se produce esta posibilidad de voluntad general: que todos sus miembros se doten de las leyes que también todos están obligados a obedecer. Sólo puedo exigir un trato plenamente igualitario -lo que incluye justicia distributiva- a quien coarta mi voluntad -o sea, gobierna- en mi propio nombre. Por otra parte, la ausencia de justicia global no significa que no tengamos ningún tipo de responsabilidad u obligaciones con la humanidad (unos deberes humanitarios básicos), pero no implica en ningún caso el igualitarismo exigido por la justicia global. "Es verdad que mantener esta visión de las cosas resulta muy cómodo para los que viven en sociedades ricas. Pero eso por sí sólo no lo convierte en falso" (Nagel 125-126).
Obsérvese que el argumento de Nagel intenta superar el problema de la arbitrariedad que antes señalaba en el antiglobalismo de Rawls, pero no dice nada acerca de la constatación histórica de que unos países imponen su voluntad a otros por medio de la economía. De este segundo ovillo tiran Joshua Cohen y Charles Sabel para impugnar el estatalismo compartido de Nagel y Rawls. Según argumentan los críticos de Nagel, los hechos muestran que el Estado no es la única institución que coarta la voluntad de los individuos en su propio nombre. Instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial imponen sus reglas a todos los países sin darles opción, al modo de "o lo tomas o lo dejas"; de manera que si lo que justifica el amparo de la justicia distributiva es el hecho de estar bajo la influencia de un orden o sistema que elabora leyes coercitivas, que nos obliga a cumplir en nuestro propio nombre, entonces no hay duda de que la existencia de esos organismos internacionales y su conducta justificarían también la exigencia de una justicia global. Estos organismos y agencias internacionales no son sino la expresión institucional de la globalización, que, entre otras cosas, consiste en imponer globalmente reglas y condiciones, sobre todo económicas, cuyos receptores no pueden rechazar en la práctica. El fenómeno parece, por tanto, idéntico al que Nagel describe como requisito para la exigencia legítima de justicia distributiva. Posiblemente Hobbes podía defender su tesis que vinculaba justicia y soberanía en un mundo en el que la soberanía tenía un territorio perfectamente delimitado, tanto jurídica como políticamente, lo que excluía la posibilidad de una justicia global. Pero hoy día, las fronteras de la soberanía son mucho más difusas, y no es inhabitual que las reglas que se elaboran en una parte del mundo, en el despacho de una institución internacional, deban cumplirse en cualquier otra, con independencia del país al que pertenezca.
No obstante, las cosas no son tan sencillas. Es cierto que la globalización económica impone reglas internacionales y coercitivas a terceros países, pero la tesis del estatalismo parece indicar algo más que la coerción ejercida en nombre de los coartados como base de la justicia distributiva. La condición de ciudadanía supone, además de coerción, la existencia, al menos tácita, de iguales derechos y obligaciones, de una igual reciprocidad en términos políticos. La exigencia de igualdad no se basa únicamente en la involuntariedad de obedecer un mismo sistema de leyes, sino en la mutua e igual correspondencia que sólo tiene cabida en las relaciones de los ciudadanos dentro de un Estado (Sangiovanni 19-20). Fuera del Estado, se dan diferentes formas de reciprocidad, pero siempre acaban dependiendo del poder de los Estados para garantizarla. Sin los Estados, el orden global perdería su capacidad para gobernar y regular las áreas de jurisdicción delegadas por los propios Estados. En ausencia de un Estado global, no hay una verdadera reciprocidad global.
Hay, sin embargo, un problema normativo de fondo en la tesis de la reciprocidad que defiende el estatalismo, y es que hace depender la justicia social de la reciprocidad que se origina en el Estado, sin cuestionar si el Estado es el lugar donde debería producirse esa reciprocidad. Una cosa es rechazar normativamente la bondad de un Estado mundial, por los peligros de despotismo desmesurado que eso implicaría, y otra rechazar cualquier posibilidad de reciprocidad fuerte fuera del Estado. Las agencias e instituciones internacionales podrían generar la reciprocidad que el estatalismo pone como condición para la exigencia de justicia social, aunque es verdad que en la actualidad dichos organismos dependen en un sentido jurídico y político del poder soberano de los Estados. El Estado es, en el mundo actual, de una manera fáctica, el único garante de la reciprocidad fuerte. Pero, ¿debería ser así? ¿Podemos imaginar la existencia de agencias o instituciones políticas independientes de los Estados, con unos encargos políticos específicos y unos dirigentes votados democráticamente por todos los habitantes del planeta, o de reformas institucionales que dispersen verticalmente la soberanía, como propone Pogge (2005a, 227-241), de modo que se redefina el papel tradicional del Estado? Probablemente sea muy difícil, aunque no imposible. También podemos preguntarnos qué sucedería si todos, o la gran mayoría de los ciudadanos de un Estado, movidos por sentimientos cosmopolitas, considerasen que la desigualdad global es una injusticia. ¿Deberíamos pensar, como sugiere el estatalismo, que esos individuos se equivocan en masa, que no han entendido el poder normativo y excluyente de la reciprocidad dentro del Estado?
El problema general del estatalismo, a mi entender, es que, en ausencia de un Estado global, niega que se produzcan injusticias sociales a nivel global. Niega, por ejemplo, que sea injusto que los niños de un país pobre como Angola tengan una probabilidad de morir antes de los cinco años 73 veces mayor que los niños nacidos en Noruega. Naturalmente, el estatalismo con rostro humano sostiene que es injusto que el Estado angoleño descuide la salud de esos niños o que no los trate con equidad respecto al resto de los niños de su mismo país, y aplaude que los individuos ricos de las sociedades ricas ayuden de algún modo, a título individual o a través de organizaciones sociales no gubernamentales, a paliar esa desgraciada situación; pero rechaza que los ciudadanos de terceros países tengan que responsabilizarse moralmente de esa ayuda, o que la desigualdad global de salud, que hace que los niños mueran antes de lo que deberían por enfermedades fácilmente evitables, sea, por sí misma, una injusticia que el mundo tenga que resolver. Como sentencia Nagel, "a nivel internacional, bien puede haber criterios morales, pero no merecen el nombre de justicia" (122).
La tesis contraria al estatalismo está bien representada por la obra reciente de Nancy Fraser. La filósofa neoyorkina advierte que la actual discusión sobre la justicia global debe hacer frente a un dogma del igualitarismo actual: la asunción de que el marco de la justicia es el Estado nacional westfaliano y que los sujetos de la justicia no pueden ser otros, en consecuencia, que los conciudadanos de un Estado territorial. Hoy día, los debates sobre la justicia global están rompiendo esa asunción. Empiezan a cuestionar "el punto de vista según el cual la justicia debe ser únicamente una relación interna entre conciudadanos y articulan nuevas concepciones postwestfalianas acerca de quién cuenta" (Fraser 66). El fenómeno de la globalización económica, pero también las luchas políticas que trascienden el marco westfaliano, la constatación de que las economías nacionales no determinan ya el bienestar de los ciudadanos, que los flujos culturales traspasan las fronteras nacionales y que cada vez más las decisiones que afectan a muchos individuos se toman fuera de las fronteras de sus respectivos Estados, aunado a la proliferación de movimientos sociales transnacionales a favor de los derechos humanos, el feminismo internacional o el medio ambiente, todo ello junto contribuye a debilitar el dogma del estatalismo y la versión de que el quién de la justicia es el ciudadano de un Estado-nación.
La prioridad de las obligaciones especiales
Otra objeción a la justicia global proviene de la defensa de los llamados deberes especiales que las persones tienen entre sí. La justicia global parece priorizar las obligaciones morales abstractas e imparciales hacia personas con las que se mantienen vínculos personales y culturales muy débiles, o incluso inexistentes, por encima de las filiaciones y lealtades más concretas, parciales e intensas, como las que se derivan de la familia, los amigos, los vecinos y los compatriotas. Esta priorización pasa por alto que los seres humanos tenemos más obligaciones morales con la familia que con los vecinos, y más con los compatriotas que con los extranjeros, porque los vínculos morales que nos unen a los primeros en ambos casos son más fuertes y legítimos. La justicia global parece ser el resultado de una falacia: de la idea de que todos los seres humanos somos moralmente iguales se deduce que debe existir una justicia social global. Sin embargo, en buena lógica se puede aceptar la primera parte de esa deducción sin necesidad de asumir la segunda. Con un ejemplo lo veremos mejor. Supongamos que un español y un sudanés malviven por igual en medio de la pobreza en sus respectivos países. Puesto que el valor moral de todos los seres humanos es el mismo, tenemos que pensar que esa situación es igualmente mala. Sin embargo, de ese igual diagnóstico moral no se deduce que nuestras obligaciones morales sean las mismas con un individuo que con otro. No hay nada moralmente perverso en pensar que las obligaciones hacia los conciudadanos son prioritarias a las obligaciones hacia los extranjeros. Al contrario, generalmente asumimos que si tenemos que elegir entre ayudar a un conciudadano o a un extranjero, y si el mal que deseamos evitar es el mismo en ambos casos, tenemos una prioridad moral de ayudar al primero. Lo mismo sucede con los miembros de la familia y el resto de las personas. David Miller (2002) nos sugiere que imaginemos a una niña que se ha perdido. La policía tiene que poner idénticos medios para buscarla con independencia de quién sea esa niña. Sin embargo, si se trata de nuestra hija, tendremos más razones para involucrarnos en la búsqueda; si la niña es nuestra vecina, tendremos más razones que si pertenece a otra comunidad vecinal; y así sucesivamente. Naturalmente, en todos los casos hemos de colaborar para ayudar a encontrar a la niña desaparecida, al margen de los vínculos particulares que nos unen a ella, pero las razones para hacerlo dependen de nuestra relación con ella, y esa distinción es moralmente aceptable. Seguimos teniendo una responsabilidad moral por ayudar a cualquier ser humano que lo necesita, pero no es la misma en todos los casos. Por tanto, del hecho de considerar a todos los individuos como moralmente iguales, y al mal que sufren por igual como igualmente malo, no se deriva que haya que tratar a todo el mundo con estricta igualdad. Las lealtades morales cuentan en una teoría de la moralidad, y el cosmopolitismo y la propuesta de una justicia global parecen ignorar ese importante hecho.
La objeción parece plausible, pero presupone que la justicia global implica un conflicto excluyente entre las lealtades hacia los allegados y las lealtades hacia la humanidad en su conjunto. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Podemos reconocer que existen obligaciones morales especiales hacia los familiares y los compatriotas sin negar la ayuda a cualquier otro ser humano. Las lealtades morales hacia los allegados nos obligan a cuidarlos de manera especial, pero no justifican que debamos dejar de ayudar (o que lo hagamos con menor intensidad de la requerida) a los demás. En palabras de Pogge, "para decirlo con claridad: las relaciones especiales pueden incrementar lo que debemos a nuestros asociados, pero no pueden disminuir lo que debemos a los demás." (2002 90-91). Aplicado al caso nacional, podemos decir que tenemos deberes especiales hacia los compatriotas, pero que esos deberes no pueden ni anular ni disminuir los deberes (cuyo cumplimiento podría ser, dadas las circunstancias, urgente) que también tenemos hacia el resto de la humanidad. Así, por ejemplo, cumplir con la obligación de dar una buena educación superior a nuestros hijos no debería impedir que corrijamos el analfabetismo crónico de muchos países pobres. Se puede objetar que si los recursos son escasos, los allegados tienen prioridad sobre ellos. Sin embargo, como recuerda Pogge, se necesita solamente el 1% de la riqueza de los ricos globales para erradicar la pobreza mundial extrema (2005a 14), demasiado poco como para suponer que estamos en un contexto de recursos escasos por los que compiten razonablemente los hijos de los ricos globales con los hijos de los pobres globales.
Por otra parte, ya tenemos la experiencia de que en el interior de los Estados surge el mismo conflicto de lealtades, entre las filiaciones familiares y las patrióticas, y, entonces, si están en juego los recursos considerados básicos y públicos, resolvemos el conflicto a favor del bien de todos y no sólo de la propia familia o los amigos. Anteponer los intereses familiares a los públicos en el reparto de bienes sociales públicos es moralmente reprobable en las sociedades democráticas, pese al reconocimiento de que existen deberes morales especiales hacia la familia. Así pues, la objeción señalada por Miller no busca tanto favorecer las lealtades más cercanas, en el debate sobre la justicia global, cuanto las estrictamente nacionales. Su crítica no se basa, en realidad, en la defensa moral de las lealtades más próximas, sino en la prioridad de las lealtades nacionales. La cuestión a debatir, por tanto, es si las lealtades nacionales son moralmente prioritarias a las cosmopolitas, y ya hemos visto que esa prioridad es relativa.
Algunos nacionalistas, sin embargo, replican que no se trata solamente de un conflicto de lealtades entre individuos. Esgrimen que la nación tiene unos intereses morales propios que difícilmente pueden reducirse a intereses individuales, y esos intereses morales nacionales no son irrelevantes en el debate sobre la justicia global (Vergés). La nacionalidad puede ser un hecho casual o accidental, e incluso podemos admitir que las fronteras políticas son un capricho de la historia, pero, a diferencia de otros hechos casuales que no deberían otorgar derechos sociales preferentes (como el color de los ojos o el sexo), las naciones formadas generan unos intereses propios que merecen una consideración moral especial y prioritaria. En este sentido, el conflicto se establecería entonces entre los intereses morales de la nación y los intereses morales de los individuos que no pertenecen a esa nación (además de los intereses morales de otras naciones). Cualquier consideración sobre una justicia global debería supeditarse a ese conflicto moral y dar prioridad a los intereses morales de la nación.
No voy a discutir aquí si es cierto que existen intereses morales nacionales no reducibles a los intereses de los individuos, pero sí algunas consecuencias para la justicia global. En primer lugar, de la supuesta existencia de tales intereses morales de las naciones no se deriva que estos tengan prioridad sobre los intereses morales de los individuos. Hace falta algún argumento más que justifique esa prioridad. El hecho de que "la gente continua identificándose fuertemente con su comunidad nacional" (Miller 2005 70) no es una justificación suficiente de esa prioridad, ya que también es cierto, por ejemplo, que mucha gente se identifica con ideales cosmopolitas o ligados a la solidaridad internacional. En segundo lugar, ¿cuáles son los intereses morales de la nación? Miller nos dice que el principal interés de una nación es el valor de la autodeterminación. Así pues, si la justicia global implica la obligación de que unas naciones ayuden a otras naciones (o a individuos extraños a la nación donante), se estaría violando "el valor universal de la autodeterminación nacional" (id. 74).1 Pues bien, primero habría que justificar por qué la autodeterminación nacional es un valor universal y, en cambio, el valor (o el derecho) de los pobres globales a subsistir supuestamente no lo es. Y, segundo, creo que lo que hacen Miller y los nacionalistas que, como él, defienden la prioridad moral de la autodeterminación nacional es interpretar libertariamente ese valor. Trasladan el argumento libertario del valor absoluto de la autodeterminación individual a la autodeterminación nacional. El resultado es igualmente decepcionante para la justicia global. Simplemente, está limitada por el valor de la autodeterminación. Más adelante me referiré de nuevo al argumento libertario.
¿Deberes negativos o deberes positivos?
Una forma de enfrentarse a los envites libertarios contra la justicia global es a través de la defensa de los deberes morales negativos. Thomas Pogge sigue ese camino. Pero, para entender la naturaleza de los deberes negativos, hay que empezar hablando de los deberes morales positivos, que son los que tradicionalmente se invocan a favor de la justicia global. El argumento cosmopolita de Peter Singer es una excelente muestra de la defensa de la justicia global a partir de los deberes positivos. En un texto pionero, y ya famoso, escrito poco tiempo después de la publicación de Teoría de la justicia, Singer expone con claridad la exigencia ética del cosmopolitismo: "si está en nuestro poder evitar un mal sin tener que sacrificar nada de importancia moral comparable, entonces lo debemos hacer... y no hay diferencia moral si la persona que puedo ayudar es el hijo de un vecino que vive a diez yardas de mí o un bengalí cuyo nombre no conoceré nunca, que vive diez mil millas más lejos" (231-232). En otras palabras, si el coste de ayudar a los que no son nacionales es bajo y el beneficio (entendido como la disminución de un mal o injusticia) es alto, no parecen haber excusas morales para insistir en la prioridad de los intereses nacionales. No es necesario que hayamos causado el mal evitable que surge en cualquier parte del mundo; su misma existencia y nuestra capacidad para paliarlo son razones suficientes para justificar el deber de ayudar a quien sufre. Podríamos afirmar que si no aliviamos el mal existente, teniendo la capacidad para ello, allí donde se produce, de algún modo nos convertimos en cómplices de que ese mal continúe existiendo: el daño que toleramos por omisión es tan malo como el daño que infligimos por acción.
Singer propone una concepción utilitarista del cosmopolitismo, según la cual la pertenencia a un Estado o cualquier otra relación particular entre las personas es irrelevante para determinar las obligaciones de los individuos: los individuos no tienen diferentes deberes con la humanidad en función de si son ciudadanos o no; todos los agentes morales tienen idénticas obligaciones con todos los seres humanos (y posiblemente con cualquier otra criatura viva, añadiría Singer). Tenemos el deber de minimizar el sufrimiento allí donde se produce con el límite de la propia capacidad. La pertenencia a un or-den político es relevante únicamente si ello supone un instrumento de eficiencia y eficacia para cumplir con ese objetivo moral superior.
Sin embargo, la propuesta de Singer tiene serias limitaciones desde el punto de vista de la justicia global. En primer lugar, el deber de ayudar a cualquier persona necesitada en cualquier parte del planeta conlleva una sobrecarga de obligaciones imposible de afrontar para cualquier individuo. En segundo lugar, reducir el deber de ayudar a los más necesitados a la ayuda individual, a la acción personal, es a todas luces irrealista, porque, además de que no es razonable esperar que los individuos dediquen toda su vida a ayudar a los demás,2 es también ineficaz, porque deja sin cuestionar y sin afrontar las causas de las injusticias en el mundo; y es injusto con los verdaderos causantes de los males planetarios, cuya responsabilidad moral parece equipararse a la de los que se limitan a tolerar el mal por omisión. Finalmente, el argumento de Singer tiene el problema de que invoca deberes morales positivos para afrontar la justicia global, es decir, deberes que sólo obligan en conciencia y que fácilmente se confunden con deberes de beneficencia o caridad, muy alejados de los deberes de justicia que debería proponer la justicia global. Más adelante insistiré en la distinción entre deberes de beneficencia y deberes de justicia.
Thomas Pogge intenta eludir esa última dificultad introduciendo en el debate de la justicia global una idea de obligación moral mucho más fuerte que la de Singer. Si el filósofo australiano asocia los deberes de justicia con los deberes positivos de ayudar a quien lo necesita, con independencia de si somos los causantes de su mal o no, Pogge considera que es posible fundamentar la ayuda a los más pobres del planeta en la idea de deberes negativos, es decir, en el deber de no dañar a otros. Según el filósofo norteamericano de origen alemán, no hay duda de que si dañamos a alguien tenemos la obligación moral de reparar ese daño (no hay libertad sin responsabilidad), y eso es cierto con independencia de si la persona dañada es extranjera o nacional, o de si causamos el daño en nuestro país o en otro. Si, por ejemplo, atropellamos a un ciclista mientras conducimos por una carretera en el extranjero, el hecho de estar fuera de nuestro país y sujetos a leyes foráneas no nos exime de responsabilidad moral, aunque en ese territorio ninguna ley nos condene por nuestra infracción. Pues bien, Pogge sostiene con razón que muchas de las calamidades y precariedades que sufren los habitantes de los países más pobres del mundo han sido provocadas, directa o indirectamente, en el presente o en el pasado, por la intervención de los países más ricos y poderosos, de manera que ahora estos no pueden eludir su responsabilidad de repararlas. Según Pogge, el ciudadano de los países ricos debe asumir la responsabilidad por los actos de explotación, expoliación y otras barbaridades cometidas contra las personas que habitan en los lugares generalmente más pobres de la tierra. Todos los que contribuyen a la imposición de un orden global injusto que crea las condiciones de pobreza y miseria mundial, como también todos los que sacan provecho de esa injusticia, tienen la obligación de reparar ese daño. El deber de ayudar a los más necesitados deja de ser un simple deber positivo que prescribe que hay que ayudar al necesitado porque lo necesita, y se convierte así en un deber negativo y, por tanto, moralmente mucho más fuerte, ya que se deriva de la obligación de no hacer el mal, y no simplemente de la de hacer el bien. Además, Pogge cree que de ese modo la justicia global se muestra más atractiva y fácil de asumir para los libertarios,3 reacios a considerar que el Estado tiene derecho a imponer a sus ciudadanos reglas de conducta solidaria, con lo que su argumento a favor de la justicia global generaría mucho más consenso que el de Singer, o al menos eso esperaría Pogge (2005b, 36).
Sin embargo, creo que el argumento de Pogge tiene serios problemas. En primer lugar, no se puede demostrar que el orden global sea la causa de toda la pobreza y la desigualdad extrema que recorre el mundo. Es cierto que la globalización impone unas relaciones de mercado asimétricas que contribuyen a mantener la pobreza global, pero es difícil sostener que toda la pobreza se derive de esa imposición injusta. Si Pogge quiere tener éxito con su argumento, tiene que demostrar que no existen causas endógenas de la pobreza extrema global, causas que no son reducibles al impacto del sistema económico internacional que imponen los países ricos. Pogge acierta cuando afirma, contrariamente a lo que pensaba Rawls, que los pobres del planeta no tienen por definición la culpa de su situación. Aunque la corrupción de las elites gobernantes está ampliamente extendida en los países menos desarrollados y el nivel tecnológico de estos países es por lo general deficiente, las principales causas de la pobreza global son probablemente exógenas, incluyendo los grandes incentivos de los países ricos para que se perpetúe la corrupción política en los países pobres. Pero de ahí no se deriva que los ricos del planeta sean completamente responsables de la miseria que azota el mundo. Pogge excluye de su argumento todas las desigualdades globales que no se pueda demostrar que han sido creadas o instigadas por los países ricos o sus ciudadanos, como, por ejemplo, las que son el resultado del azar natural (accidentes, catástrofes, enfermedades genéticas, etc.) o de guerras locales (con orígenes a veces ancestrales, no achacables a terceros países), las que están vinculadas a costumbres y prácticas culturales locales (como el caso de las enfermedades que se contraen o transmiten por estilos de vida arraigados por la tradición local) o las que dependen de políticas sociales escogidas soberanamente por cada país. Sobre este último punto, imaginemos que un determinado país no invierte lo suficiente en sanidad y buenas condiciones de vida de su población porque prefiere destinar la inversión a producir otros bienes. ¿Podemos entonces afirmar que la desigualdad de salud entre ese país y el resto es injusta? Los casos de Cuba y el Estado indio de Kerala, con unos índices de salud de la población muy buenos a pesar de ser países pobres, demuestran que existe una gran responsabilidad endógena en la desigualdad de salud de la población. Así pues, aunque podemos pensar que dicha desigualdad es una injusticia, ¿por qué deberíamos ayudar a los países que tienen una renta similar a la de Cuba y Kerala pero que no invierten tanto como ellos en disminuir las desigualdades de salud? Podemos pensar que muchos de esos países pobres no son democráticos y que, por tanto, la voluntad de su población está abiertamente secuestrada, pero entonces tal vez los deberes que impone la justicia global deben comenzar por ayudar a democratizar a esos países y, sólo secundariamente, ayudarlos sanitariamente.
El segundo problema es que en el argumento de Pogge la justicia se deriva principalmente del principio de responsabilidad4, y no directamente del principio de igualdad. De ese modo, se logra evitar la principal objeción del estatalismo a la justicia global, es decir, la difícil extensión de la igualdad distributiva a los ciudadanos de otros Estados, puesto que no hay una vinculación política igualitaria (con los mismos derechos y deberes sociales y políticos) que una a todos los habitantes del planeta. Pero el precio de su argumento es la reducción de la fuerza moral de su cosmopolitismo. Puede que los deberes negativos (no dañar, reparar el daño causado) que Pogge propone posean más fuerza motivacional que los deberes positivos de los que habla Singer (por ejemplo, contribuir a eliminar la miseria allí donde se produce, como parte de lo que significa ser una buena persona). Y puede que volver conscientes a los ciudadanos de los países ricos de que sus acciones y elecciones cotidianas contribuyen a reproducir y perpetuar las injusticias globales tenga mayor fuerza motivacional que las simples proclamas a favor de la solidaridad internacional. Pero también puede ser cierto que si fundamentamos los deberes de justicia en el principio de responsabilidad antes que en el de ayuda a los necesitados porque lo necesitan, perdemos de vista los vínculos morales más profundos que nos unen a los demás y que tienen que ver con la idea cosmopolita general de que formamos una comunidad global de individuos moralmente iguales, con necesidades básicas muy parecidas, con una igual predisposición a la vulnerabilidad y al sufrimiento y con la necesidad de compartir y cuidar un solo mundo del que todos y cada uno de nosotros formamos parte por igual.
En resumen, la idea de responsabilidad enfatiza el deseo de libertad individual, pero margina la convicción moral de que formamos parte de una comunidad global de iguales. En cambio, los principios de igualdad y de fraternidad5 nos recuerdan que las víctimas de la injusticia son nuestros iguales, no sólo los damnificados potenciales de nuestra libertad desbocada, y aquí reside la principal fuerza categórica del cosmopolitismo. Además, el principio de responsabilidad parece invitar a cada uno de los ricos globales a que se replanteen, en cada ocasión, si efectivamente son responsables, y en qué grado, de la injusticia que hay en el mundo. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Estado islandés en las hambrunas que padece regularmente Somalia? ¿Qué grado de responsabilidad tiene una joven estudiante andorranaen las guerras intestinas y periódicas entre hutus y tutsis en África? No niego que no se pueda inducir algún tipo de responsabilidad remota e indirecta en ambos casos, pero desde luego hay caminos menos empedrados para llegar a justificar la necesaria solidaridad internacional que debe paliar los peores efectos de esas crisis.6 Pero ello pasa por reintroducir los derechos positivos en la justificación de la justicia global.
Recordemos que una de las ventajas de los derechos negativos en una teoría de la justicia global es el supuesto poder ecuménico que Pogge le otorga, puesto que, según él, pueden integrar al pensamiento libertario en la exigencia de una teoría de la justicia global. Sin embargo, no está claro que el argumento de los deberes negativos logre esa integración. Pogge presupone que los países pobres están peor de lo que deberían estar sin la intervención abusiva de lo países ricos en el orden global. Pero esa suposición no tiene por qué ser compartida por un libertario de derechas, que puede pensar que si bien uno debe hacerse cargo del mal infligido a los demás, no debe hacerlo hasta el punto de dejar a la víctima mucho mejor de lo que estaba, o de lo que hubiera estado de no haber mediado el abuso. Con la propuesta de Pogge de erradicar la pobreza extrema se puede camuflar, después de todo, un derecho positivo que el libertario de derechas rechazaría como base de una obligación social.7 Probablemente, una teoría de la justicia global debería prescindir del beneplácito de los libertarios de derechas para poder prosperar.8
En cualquier caso, hemos visto que los derechos negativos no son suficientes para denunciar aquellas injusticias globales que no podemos atribuir completamente a los ricos globales. Con los deberes negativos en la mano, consagrados a la obligación de no dañar a otros y de abstenerse de sacar provecho de las injusticias perpetradas contra ellos, no podemos aplicar la justicia social a los casos en que no resulta fácil determinar la responsabilidad de los países ricos, como sucede con buena parte de la desigualdad de salud que se deriva de la desigualdad social en el interior de los países pobres9 o con la mortalidad y la morbilidad infantil de origen congénito. Mucho más gráficamente, imaginemos que, en un país pobre, un niño con una discapacidad genética no recibe el tratamiento médico que sí pueden obtener los niños europeos en sus respectivos países. Aunque nadie sea el responsable de esa enfermedad, ¿no existe igualmente el deber de justicia de ayudarle desde terceros países? Si ese deber existe, no tiene la forma de un deber negativo, sino de uno positivo. Necesitamos de los deberes positivos para completar una teoría de la justicia global.
A decir verdad, Pogge no afirma que no existan deberes positivos o que estos sean demasiado débiles. Lo que afirma es que los deberes negativos tienen un papel fundamental en una teoría de la justicia global, y eso es muy ventajoso para dicha teoría, porque "los deberes negativos tienen mayor fuerza moral que los deberes positivos, cuando todo lo demás que está en juego permanece constante" (2005b 34). Mi objeción es que, en ocasiones, la justicia global requiere también de deberes positivos y no sólo de negativos (algo que a Pogge parece pasarle desapercibido, o al menos no le da la importancia que debería tener en una teoría de la justicia global) y, por tanto, los ricos globales no tienen la obligación de paliar la pobreza global sólo si han contribuido a crearla.10
El problema de los deberes positivos es que no resulta tan fácil convertirlos en deberes de justicia como cuando nos referimos a los deberes negativos. Así, la mayoría de personas pensamos que tenemos el deber o la obligación de no agredir a los otros, pero ¿tenemos idéntica obligación de ayudarles en caso de necesidad, sobre todo si se trata de personas muy distantes11 a nosotros, a las que no les hemos hecho ningún daño, por muy deseable que nos parezca ese deber? Puede que tengamos la obligación de ayudar a los demás en caso de necesidad, pero ¿se trata de una obligación forzosa, como la que tenemos para cumplir una ley, o tan sólo es un acto opcional, cuyo incumplimiento no acarrea ningún tipo de sanción seria? En lenguaje kantiano, la obligación de no matar a los otros suele denominarse perfecta, porque es una obligación estricta que me dice que debo (o que no debo) hacer algo porque esa es la voluntad de todos. En cambio, la obligación de auxiliar a una persona que se encuentra en peligro es imperfecta o, lo que es lo mismo, la ley que me obliga a ello pertenece únicamente a mi propia voluntad. La obligación imperfecta es también un deber moral, pero, si no quiero, no tengo que dar cuenta a los demás de su cumplimiento o incumplimiento, ni los demás tienen que exigirme cuentas a mí: "Los deberes imperfectos son sólo deberes de virtud. Cumplirlos es un mérito, pero transgredirlos no es un demérito." (Kant 390). En un lenguaje más popular y en relación a la justicia global, la cuestión es si los ricos y los poderosos globales tienen el deber de justicia de asistir a los pobres y a los vulnerables globales aun sin haber causado o contribuido a causar su situación de precariedad, o si dicha asistencia es una cuestión de beneficencia o caridad y, por tanto, moralmente opcional.
La distinción entre deberes de justicia y deberes de beneficencia es muy pertinente en el ámbito de la legalidad, en el que hay que determinar con precisión el nivel de responsabilidad que tienen los individuos en las acciones punitivas. Pero no está tan claro que en el ámbito de la moralidad deban regir los mismos parámetros. No es que esa distinción sea moralmente irrelevante, pero los razonamientos morales de la justicia no tienen que coincidir con los razonamientos legales.12 Por ejemplo ¿merece la misma sanción moral enviar leche envenenada a un niño hambriento del tercer mundo que dejar de enviar una leche en buen estado que podría salvarle la vida? Dejar de enviar comida al niño implica normalmente inmunidad legal, pero esa inmunidad es más difícil de justificar en términos éticos.13 Por otra parte, cuando media un contrato o una relación paternalista reconocida, la distinción, incluso legal, entre matar y dejar morir se desvanece. Por ejemplo, un padre que deja de alimentar a su hijo o una enfermera que, custodiando a un diabético, no le proporciona la insulina que necesita para seguir vivo, incumplen una obligación de justicia y no sólo de beneficencia. Pero ¿es también este el caso de la ayuda internacional a los más necesitados? En ausencia de algún tipo de contrato o acuerdo global entre las partes (porque no existen las instituciones globales que lo pueden permitir y garantizar) que obligue quasi-jurídicamente a cumplir una norma como la de asistencia al necesitado, ¿existe la obligación estricta o de justicia de realizar esa ayuda?
El deber de asistencia
Aun si dejamos a un lado la cuestión del igualitarismo global, podemos justificar la ayuda a los pobres globales con el deber de asistencia, un deber que incluso aquellos que niegan la existencia de una justicia global, como Rawls o Nagel, consideran que debe presidir las relaciones internacionales.14 En palabras de Rawls, el deber de asistencia consiste en "ayudar a las sociedades menos favorecidas" a que "se incorporen a la sociedad de los pueblos bien ordenados" (125) o, lo que es lo mismo, hasta que esas sociedades se doten de instituciones básicas justas (liberales o decentes)15. Una vez que ese objetivo se ha alcanzado, la ayuda debe cesar. Ahora bien, el deber de asistencia ¿es un deber de justicia? Es decir ¿se trata de una obligación que las víctimas potenciales pueden exigir y que los donantes potenciales deben forzosamente cumplir? La posición de Rawls es ambigua.
Él parece estar convencido de que toda sociedad bien ordenada es capaz, sin ayuda externa, de satisfacer las necesidades básicas de su población. Dicho de otro modo, si una sociedad no consigue satisfacer las necesidades básicas de su población, aún no se ha convertido en una sociedad bien ordenada. Es cierto que una sociedad bien ordenada "puede ser todavía relativamente pobre" (130), pero no demasiado pobre. De otro modo, no podría satisfacer las necesidades básicas de su población. Visto así, el deber de asistencia va más allá de proporcionar ayuda humanitaria en caso de catástrofe (sequía, inundaciones, terremotos, guerra, etc.) o de garantizar puntualmente la simple subsistencia. Este debe continuar hasta que los pueblos ayudados sean capaces de satisfacer por ellos mismos las necesidades básicas de su población. Esta interpretación viene sugerida por las palabras del mismo Rawls cuando afirma, en otro lugar, que el objetivo del deber de asistencia es "satisfacer las necesidades básicas del pueblo en todas las sociedades liberales razonables" (id. 51),16 y cuando sostiene que una sociedad decente "garantiza a todos los miembros del pueblo los llamados derechos humanos...entre los que se encuentra el derecho a la vida (a los medios de subsistencia y a la seguridad)" (id. 79).
Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades básicas de las personas que debe proteger el derecho de subsistencia y garantizar el deber de asistencia? ¿Incluyen la reducción de las altas tasas de mortalidad infantil de casi todos los países pobres? ¿Incluyen la atención sanitaria que necesitan los niños pobres con discapacidad genética? Rawls interpreta el derecho a la subsistencia como un "derecho a la seguridad económica mínima en el concepto de subsistencia como derecho fundamental. Comparto esta opinión, puesto que el ejercicio sensible y racional de todas las libertades, al igual que el uso inteligente de la propiedad, implica siempre la disponibilidad de medios universales de carácter económico".17 Se suele pensar que dicho derecho es demasiado restrictivo desde el punto de vista de la justicia global, que supone una ayuda demasiado escasa para afrontar los grandes retos de la pobreza extrema (Armstrong; Pogge 2004). Sin embargo, creo que esa crítica, probablemente en sintonía con las intenciones de Rawls18 (y la mayoría de quienes reducen la justicia global a la simple ayuda humanitaria), descuida los verdaderos procesos por los que se crean y se deben afrontar las emergencias humanitarias.
¿Qué significa subsistir? Los millares de niños que mueren prematuramente cada día por falta de alimento, ropa y una atención sanitaria suficiente ¿han sido desprotegidos de su derecho básico de subsistencia y, consecuentemente, se ha incumplido con ellos el deber internacional de asistencia del que habla Rawls? La manera más eficaz y menos costosa a largo plazo de reducir la alta tasa de mortalidad infantil no es a través del envío masivo de ayuda alimentaria y sanitaria,19 sino con políticas rigurosas, mantenidas en el tiempo, de reducción de la pobreza extrema y las desigualdades socioeconómicas.20 En otras palabras, el objetivo de la mera subsistencia es inalcanzable sin una profunda reforma de las estructuras de poder y económicas mundiales, a fin de reducir las enormes desigualdades sociales y económicas que hay entre países y dentro de los países.21 La simple ayuda humanitaria tras las catástrofes naturales o sociales no garantiza el respeto al derecho de subsistencia de los millones de niños que mueren prematuramente todos los años por causas evitables, ni cumple con el deber de asistencia mantenido en el tiempo que incluso los más reacios a reconocer la existencia de una justicia global dicen que hay que cumplir.
Es cierto que existe un tipo de emergencia humanitaria que requiere de una ayuda inmediata, una acción de rescate, una primera ayuda imprescindible para recuperar el status quo perdido en caso, por ejemplo, de un terremoto, un tsunami o una guerra. Para realizar este tipo de ayuda no es necesario cambiar el estilo de vida de los países ricos ni las estructuras sociales y económicas globales que lo sustentan. Basta con una generosidad puntual a la altura de la magnitud de la tragedia. Pero existen otro tipo de emergencias que también suponen un claro peligro o amenaza para las personas más vulnerables del planeta (aunque no necesariamente un peligro inminente), y que no se dan en circunstancias excepcionales, sino, tristemente, en la más habitual de las cotidianidades (Meith 19). Son emergencias que no se pueden afrontar sin una transformación social profunda en el modo de vida de los países ricos y en sus relaciones con los países pobres. Me refiero a la pobreza extrema y a todas las miserias que la acompañan: muerte prematura evitable, analfabetismo generalizado, desnutrición crónica, inseguridad física y violencia enquistada, humillación social permanente, etcétera. La ayuda a las personas que padecen la pobreza extrema no se puede desvincular, si se quiere tener éxito en la empresa, de un cambio radical en el orden global. No se trata solamente de una ayuda puntual de los ricos globales a los pobres globales, sino de un cambio permanente de las condiciones que llevan a los peligros de la pobreza extrema. No se puede pensar que este segundo tipo de emergencia lo es menos porque normalmente carezca de peligros inminentes. ¿Cuál es la diferencia, desde el punto de vista del derecho de subsistencia y del deber de asistencia, entre morir de diarrea a causa de una inundación monzónica que ha contaminado las aguas potables y morir de diarrea porque el agua que se bebe nunca se ha potabilizado? Son dos tipos diferentes de emergencias humanitarias que requieren de políticas distintas, pero el deber de asistencia debería tratarlas como iguales desde un punto de vista moral. La diferencia es que, en el segundo caso, hay que hacer algo más que distribuir ayuda humanitaria, porque las causas que la producen son más profundas y exigen cambios también más profundos.
Pues bien, si el deber de asistencia es un deber de justicia y, al menos en Rawls, hay indicios, aunque no certezas, de que puede ser así, dicho deber tiene más implicaciones distributivas de las que puede parecer a simple vista. En todo caso, aquellos que niegan la existencia de la obligación de trasladar al ámbito global la justicia distributiva igualitaria, pero aceptan el deber de asistir a cualquier sociedad del mundo que se encuentre en emergencia humanitaria, tienen que reconocer que este segundo caso contiene necesariamente implicaciones distributivas amplias.22
Conclusión
La cuestión de la justicia global ha entrado de lleno en los últimos años en el debate académico de la ética y la filosofía política. Sin duda, la influencia de la obra de Rawls ha contribuido decididamente a ello, pero también el aumento imparable de la globalización, incluida la voluntad de globalizar los derechos humanos. El resultado es que los argumentos cosmopolitas se están dejando oír de un modo que no ha conocido la historia del pensamiento político. Si bien en el pasado filosófico siempre han resonado ecos aislados de un universalismo moral que llamaba a la puerta de los localismos políticos, el realismo político se impuso la mayor parte de las veces. Los nacimientos de los Estados modernos en el siglo diecisiete no hicieron sino consolidar esa tendencia histórica. Sin embargo, en la actualidad el cosmopolitismo está agitando de nuevo sus viejas alas, desempolvando viejos ideales alrededor de una humanidad común y combatiendo con fuerza renovada los argumentos modernos pero sólidos del estatalismo y el nacionalismo, que se están erigiendo como los principales obstáculos normativos de la globalización de la justicia. El vínculo entre justicia y soberanía que preside el pensamiento hobbesiano comienza a cuestionarse cada vez más y, aunque casi nadie cree conveniente aspirar a la creación de un Estado mundial, se van sumando las voces que reclaman la existencia de instituciones internacionales que sean capaces de poner en marcha acuerdos globales a favor de una mayor justicia social también global. Siguen abiertas, en cambio, cuestiones importantes como saber qué tipo de acuerdos deben ser esos, qué alcance debe tener la justicia global, a quién o a quiénes hay que responsabilizar de las injusticias globales, cuáles deben ser las instituciones globales adecuadas y quién debe crearlas, cómo se lleva a cabo la aplicación de la justicia global, y muchas otras más.
En este artículo me he centrado en una de ellas, la que pregunta por el tipo de obligaciones o deberes que implica la justicia global. En primer lugar, he discutido los argumentos del estatalismo, que niegan la posibilidad de la justicia global escudándose en el vínculo aparentemente inquebrantable entre soberanía y justicia. El estatalismo sostiene que, puesto que no existe una soberanía mundial, tampoco puede existir una justicia global. Creo que ese argumento tiene dos problemas fundamentales. El primero es que cae en una petición de principio al presuponer la existencia del Estado moderno como condición de posibilidad de la justicia social, cuando lo que está en cuestión es, precisamente, si los límites que impone el Estado son adecuados para dar sentido a la justicia. El segundo es que el estatalismo no consigue conjugar la intuición moral de que la muerte prematura y evitable de un niño pobre del tercer mundo es moralmente reprobable, con una teoría de la justicia que exija responsabilidades a quienes, pudiendo salvar la vida de ese niño a un coste muy bajo, no lo hacen.
En segundo lugar, he abordado los envites de quienes, sin negar que existan obligaciones morales hacia los más necesitados del planeta, advierten que tales obligaciones están supeditadas a los deberes especiales que todos tenemos hacia los más allegados, como la familia, los amigos, los vecinos y los compatriotas. He puesto en duda que el deber de atender a los nuestros sea siempre prioritario con respecto al deber de atender a los otros, sobre todo si se trata de elegir entre las necesidades vitales de los otros y los deseos superfluos de los nuestros. Por otra parte, cuando se trata de elegir entre los intereses morales de la nación y los intereses morales de los distantes, he mostrado que los argumentos nacionalistas derivan en argumentos libertarios.
En tercer lugar, he atendido la propuesta de Pogge de basar la justicia global en los deberes negativos. La fuerza normativa de su principal argumento reside en el hecho de que podemos demostrar que buena parte de la pobreza global existente es causada, directa o indirectamente, por los ricos globales, lo que supone que estos son los responsables de dicha pobreza y, por tanto, están obligados moralmente a poner las bases de su erradicación. Mi objeción tiene tres partes. Primero, no podemos demostrar que toda la pobreza global sea causada por los ricos globales, de modo que una parte de la pobreza global parece quedar al margen de lo que, en términos generales, los ricos globales deben a los pobres globales. Segundo, creo que ese problema muestra que el principio de responsabilidad no debería anteponerse a los principios de igualdad y fraternidad como base normativa de la justicia global. Hacer descansar las obligaciones de la justicia global en el principio de responsabilidad por los daños causados aleja las exigencias de la justicia de los valores que unen a la humanidad. Y tercero, aunque con el principio de no dañar se gana en fuerza motivacional para cumplir con el deber de justicia global en algunos casos, también se pierde en otros. Si, por ejemplo, nadie es el responsable del sufrimiento de un niño pobre con una enfermedad congénita que no recibe el tratamiento adecuado en su país de origen, un tratamiento poco costoso que podría salvarle la vida o impedir que padezca una discapacidad grave, los deberes negativos que Pogge asocia a la justicia global no proporcionan motivos suficientes para ayudarle. En casos como este, tenemos que invocar los deberes positivos.
El problema de los deberes positivos es que, por regla general, no implican una obligación moral tan fuerte como la que hay detrás de los deberes negativos. Creo que podemos encontrar en el deber de asistencia una salida a ese problema normativo. La mayoría de la gente cree que existe un deber moral fuerte de ayudar a cualquier persona que tiene una emergencia vital (lo que contrasta con el hecho de que hay muchas menos personas que creen que existe una obligación de distribuir globalmente la riqueza). Muchos piensan que se trata de un simple deber de beneficencia o caridad, pero algunas leyes internacionales y, en general, la ética internacional incluye el deber de asistencia entre las obligaciones de justicia. Rawls, por ejemplo, lo incluye en su derecho de gentes como uno de los principios que los pueblos bien ordenados tienen que cumplir en relación a los pueblos que aún no han alcanzado ese estatus. Pues bien, creo que una interpretación correcta del deber de asistencia le dota de más implicaciones distributivas de las que pueda parecer tras un análisis apresurado. Lo que hay que hacer es darse cuenta de que el derecho de subsistencia, que va asociado al deber de asistencia, exige algo más que intervenir únicamente ante catástrofes humanitarias. Las condiciones básicas de la subsistencia no siempre se pueden garantizar con meras intervenciones puntuales. Hay un tipo de emergencias, menos inmediatas pero más mortíferas, que exige un cambio profundo en las relaciones globales entre ricos y pobres, una transformación del orden económico global que tenga como prioridad la erradicación de la pobreza absoluta y la disminución de las desigualdades extremas entre ricos y pobres globales. De otro modo, ni siquiera se puede respetar el derecho de subsistencia.
Pero ¿por qué los más escépticos respecto a la justicia global deberían tener la obligación de ayudar a subsistir a los pobres globales?Ésta es la cuestión que quiere resolver finalmente el discurso sobre la naturaleza de los deberes y las obligaciones morales que he estado tratando aquí. Sin embargo, creo que hay un límite. Tras un determinado punto, no veo cómo se puede obligar moralmente a ayudar a los otros a quien está convencido de que su conciencia no le dicta tal obligación. Si aceptamos que cualquier persona tiene derecho a subsistir y a vivir de un modo digno, ese reconocimiento debería servir como una poderosa razón prima facie para obligarnos a ayudar a quien no puede hacerlo por sí mismo debido a la falta de recursos, sin necesidad de añadir razones complementarias, aunque no banales, como determinar el tipo de reciprocidad que hay entre los nuestros y los otros o el grado exacto de responsabilidad de los ricos globales en la creación y perpetuación de la pobreza global. Como afirma Singer, si una persona está en condiciones de evitar un mal ajeno a un coste bajo, tiene el deber moral de hacerlo. ¿Qué otra razón necesita? Sin embargo, como recuerda Sen, "el movimiento desde una razón para la acción (para ayudar a otra persona) [...] hasta un deber de acometer esa acción no es simple, ni está recogido de manera sensata en una sola fórmula" (Sen 404).
Llegados a este punto, creo que la cuestión de la obligación tie-ne que complementarse con la de la motivación, y no sólo para lograr motivar a los escépticos (a falta de que reconozcan razones que justifiquen la obligación de ayudar a los otros), sino a todos los que, a pesar de haber aceptado ciertas obligaciones morales, no tienen la fuerza de voluntad suficiente para cumplirlas. Podemos tener buenas razones para asistir a los pobres globales, sobre todo si padecen una pobreza extrema, pero a menudo nos falta la voluntad de hacer lo que debemos hacer. Incluso las personas que ayudarían a los demás en caso de necesidad, aunque se trate de otros distantes, pueden ven mermada su motivación por culpa del lenguaje de los deberes y las obligaciones ("creo que hay que ayudar a los que lo necesitan, pero como no tengo la obligación estricta,..."). La necesidad de ayuda internacional es tan urgente y requiere de tantos esfuerzos unidos, que esperar a que una teoría moral logre el consenso suficiente para que respondamos sin dudas a la cuestión de la obligación puede parecer una tarea inútil. Como filósofo estoy convencido de que no lo es, pero como individuo afectado moralmente por las injusticias globales creo que, además de seguir buscando esos consensos, también hay que esforzarse por vencer los obstáculos que impiden que la gente haga lo que sabe que debe hacer.
* Este artículo se ha beneficiado de los recursos del proyecto de investigación Batista i Roca PBR2009-0006 Justícia, Igualtat i Globalització de la Generalitat de Catalunya (España).
1 Miller añade: "las comunidades nacionales han de tener la oportunidad de establecer su propias prioridades en términos de política económica, medioambiental, poblacional, etcétera, incluso si tales elecciones colectivas generan inevitablemente desigualdad."
2 La ética no puede exigirnos que nos convirtamos en Teresa de Calcuta o en Vicenç Ferrer. Una ética para santos o héroes sólo puede conducirnos al fracaso moral. La ética tiene que estar hecha a la medida de los seres humanos (Camps).
3 El principio liberal defendido por lo libertarios de responsabilizarse por los actos cometidos libremente obliga a aceptar moralmente la necesidad de reparar el daño cometido allí donde se haya producido. En cambio, el simple deber positivo de ayudar a los demás solamente porque lo necesitan no se deriva de ningún principio moral que los libertarios estén dispuestos a reconocer. Para comprobar la posición libertaria en relación con la justicia global, cf. Narveson.
4 Hay que admitir que no se trata de una concepción de la responsabilidad basada en la relación causa-agente, reducida a saber quién es el responsable legal, la causa necesaria de una consecuencia, sino de una concepción de la responsabilidad más amplia, que incluye a todos los implicados en el proceso de una acción. Según la primera concepción, el responsable de la explotación de los trabajadores de una fábrica es el propietario de esa fábrica. De acuerdo con la segunda, son responsables (con grados diferentes) todos los que voluntariamente participan del proceso que permite y contribuye a perpetuar la existencia de esa explotación. Para una descripción detallada de este segundo tipo de responsabilidad social y su relación con la justicia global, cf. Young.
5 He tratado la relación entre fraternidad y justicia global en Puyol (2010).
6 Por otra parte, no debe pasarnos por alto que, en el mundo real, aquellos que conscientemente dañan a los demás son precisamente los que menos interés suelen mostrar en asumir sus responsabilidades. Por este motivo, antes que esperar que los causantes de la pobreza global respondan por sus ignominias, es más realista pensar que los que tienen menos responsabilidad por el daño infligido, pero más conciencia moral de lo que ese daño significa, sean los promotores de la justicia global, a falta de instituciones sólidas que obliguen a los verdaderos infractores a pagar por sus fechorías. Pero esos promotores del bien ajeno necesitan una teoría de la justicia que, al tiempo que denuncia a los culpables y les exige la debida responsabilidad, recuerda a todos que la principal razón por la que hay que ayudar a las víctimas de la pobreza global es la igualdad y la fraternidad que une a todos los seres humanos.
7 Para esta crítica, cf. Gilabert, (2007 212). Por otra parte, la propuesta de Pogge tiene la ambición no sólo de compensar a los pobres de todo el mundo por su pobreza injustamente inducida, sino también de transformar el orden global establecido, lo que tampoco cuadra con la perspectiva moral de un libertario de derechas (Meith 23).
8 Siendo realistas, creo que si alguien está dispuesto a asumir la responsabilidad derivada de un deber negativo, tiene cierta predisposición a asumir también la que se deriva de un deber positivo bien fundamentado. En cambio, alguien que no está dispuesto a asumir las obligaciones derivadas de un deber positivo no tiene tampoco mucha predisposición a asumir las que provienen de un deber negativo. Naturalmente, hay un fondo empírico en esta observación que habría que probar. Pero dicha observación no me parece irrealista. A veces, las distinciones filosóficas presuponen una idea equivocada de la experiencia moral de las personas. Si tengo razón, entonces la insistencia en basar los deberes de justicia exclusivamente en los deberes negativos no tiene las ventajas prácticas o ecuménicas que Pogge espera de ello.
9 Existe una probada correlación entre la desigualdad en salud y la desigualdad socioeconómica, tanto en países ricos como pobres (Marmot y Wilkinson). Un país puede ser pobre debido a su involuntaria situación en el orden global injusto, pero de ahí no se deriva que la desigualdad social que haya en su interior tenga causas solamente exógenas. Un país pobre con poca desigualdad interna como Cuba tiene un índice de mortalidad infantil antes de los cinco años menor que Estados Unidos, que es inmensamente más rico pero tiene mayor desigualdad social en su interior (OMS 2010).
10 Para un argumento similar en este punto, cf. Gilabert.
11 Distantes tanto en el caso de que vivan en terceros países, como en el caso de que simplemente no pertenezcan a lo que consideramos nuestra comunidad más cercana. La pregunta la planteo en términos éticos, no legales. En este último caso, puede ocurrir que tengamos la obligación legal de ayudar a una persona distante que vive en nuestro país, pero no tengamos la obligación legal de ayudar a una persona cercana que vive en otro país. Estoy preguntando por las obligaciones morales de ayuda a las personas distantes, no por las obligaciones legales, que vienen marcadas, lógicamente, por la legalidad vigente, y que no tienen por qué coincidir con aquéllas.
12 El derecho tiene como objetivo fijar responsabilidades a partir del cumplimiento de la ley. En cambio, la ética tiene además una finalidad más ambiciosa, pero también más ambigua, de la que carece el derecho: determinar qué es una vida buena y cuál es el bien común.
13 Hay quien justifica, dentro de la teoría del derecho, que no evitar las muertes prematuras de personas inocentes allí donde se produzcan, pudiéndolo hacer a un coste bajo, podría ser considerado un genocidio en términos de derecho internacional (Valerio y otros).
14 Según relata Rawls, el deber de asistencia tiene tres ventajas respecto a la justicia distributiva global: 1) posee "un objetivo definido más allá del cual la ayuda puede concluir"; 2) es compatible con mantener a los pueblos responsables de sus decisiones para que puedan así "determinar su futuro"; y 3) "resulta funcional y se ajusta a los arreglos políticos y a las relaciones de cooperación que existen entre los pueblos".
15 Una sociedad es decente, pero no liberal, si al menos tiene "instituciones básicas que cumplen ciertas condiciones específicas de equidad y justicia" (Rawls 77-84).
16 En una nota seguida a pie de página, Rawls señala que "por necesidades básicas entiendo aquellas que se deben satisfacer si los ciudadanos han de disfrutar de los derechos, las libertades y las oportunidades de sus sociedades. Estas necesidades incluyen los medios económicos y los derechos y las libertades institucionales" (nota 8, 51).
17 Rawls se refiere a la opinión que tiene Henry Shue sobre lo que implica el derecho de subsistencia, que incluye la ausencia de contaminación del agua y del aire, vestido, calzado, ropa adecuada y una atención sanitaria básica (Shue 23). La referencia a Shue es del propio Rawls (79).
18 Tasioulas sugiere que si el deber de asistencia tiene un alcance limitado en la obra de Rawls, se debe al hecho de que este autor teme que una interpretación menos restrictiva de los derechos humanos acabaría legitimando un intervencionismo excesivo en terceros países con el fin de hacer cumplir los derechos humanos, con la consiguiente violación de la soberanía de tales países. A Rawls le pasaría por alto que ese temor es absurdo, porque el deber de asistencia no se realiza a espaldas de los países receptores, sino generalmente con su consentimiento.
19 Tales envíos son eficaces, en cambio, en situaciones puntuales de crisis humanitaria, como ocurre tras una inundación o un terremoto devastadores. Pero esas crisis son responsables tan sólo de una pequeñísima parte de las muertes evitables en el mundo.
20 Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha hecho públicas sus conclusiones sobre los determinantes sociales de la salud (2008). En dichas conclusiones, se insta a los países ricos a reducir las desigualdades globales de salud a través de dos políticas fundamentales: la mejoría de las condiciones de vida de los más pobres y una redistribución más igualitaria del poder, el dinero y los recursos entre el mundo rico y el mundo pobre.
21 Pogge (2004) critica el deber de asistencia rawlsiano porque considera que no cuestiona el orden global que produce las injusticias globales. Con el argumento que estoy exponiendo, creo que esa crítica se vuelve incorrecta, ya que el cumplimiento del deber de asistencia requiere necesariamente el cuestionamiento y la transformación del orden global que crea y perpetúa la pobreza y las desigualdades globales de salud.
22 Tales implicaciones se miden mejor con un principio distributivo como el "suficientismo" que con el igualitarismo estricto. La ambición distributiva del suficientismo será tanta como alto coloquemos el umbral de lo que consideramos como moralmente suficiente para garantizar la subsistencia o las satisfacción de las necesidades básicas. Creo haber mostrado que el nivel de suficiencia que requiere el deber de asitencia es mucho más alto de lo que se suele pensar. He defendido el suficientismo aplicado a la justicia global en materia de salud en Puyol (2011). Para una defensa del suficientismo en la justicia distributiva, cf. Frankfurt (1987).
Bibliografía
Armstrong, C. "Defending the Duty of Assistence?", Social Theory and Practice 35/3 (2009): 461- 482.
Camps, V. La imaginación ética. Barcelona: Ariel, 1990.
C. Cohen, J. y Sabel, C. "Extra Rempublicam Nulla Justitia?", Philosophy and Public Affairs 34/2 (2006): 147-175.
Laercio, D. Vida de filósofos. Barcelona: Iberia, 1962.
Frankfurt, H. "Equality as a Moral Idea", Ethics 98/1 (1987): 21-43.
Fraser, N. Escalas de justicia. Barcelona: Herder, 2008.
Gilabert, P. "The Duty to Eradicate Global Poverty: Positive or Negative?", Ethical Theory and Moral Practice 7/5 (2004): 537-550.
Gilabert, P. "Comentarios sobre la concepción de la justicia global de Pogge", Revista Latinoamericana de Filosofía, XXXIII/2 (2007): 205 - 222.
Hobbes, T. Leviatán. Madrid: Alianza, 1989.
Kant, I. La Metafísica de las Costumbres, Madrid: Tecnos, 1999.
Marmot, M. y Wilkinson, R. (eds.). Social Determinants of Health. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Meith, C. "World Poverty as a Problem of Justice? A Critical Comparison of Three Approaches", Ethical Theory and Moral Practice 11/1 (2008): 15-36.
Miller, D."Cosmopolitanism: a critique", Critical Review of International Social and Political Philosophy 5/3 (2002): 80-85.
Miller, D. "Against Global Egalitarianism", The Journal of Ethics 9 (2005): 55-79.
Nagel, T. "The Problem of Global Justice", Philosophy and Public Affairs 33/2 (2005): 113-147.
Narveson, J. "We Don't Owe Them a Thing! A Though-Minded but Soft-Hearted View of Aid to the Faraway Needy", The Monist 86/3 (2003): 419-433.
Organización Mundial de la Salud [OMS]. Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Ediciones de la OMS, 2008.
Organización Mundial de la Salud [OMS]. World Health Statistics. Ediciones de la OMS, 2010.
Pogge, T. "Cosmopolitanism: a defense", Critical Review of International Social and Political Philosophy 5/3 (2002): 92-97.
Pogge, T. Assisting the global poor". The Ethics of Assistance, Chatterjee, D. K. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Pogge, T. La pobreza en el mundo y los derechos humanos. Barcelona: Paidós, 2005a.
Pogge, T. "Real World Justice", The Journal of Ethics 9 (2005b): 29-53.
Puyol, Á. "Los deberes del ciudadano con la humanidad". Democracia sin ciudadanos, Camps, V. (ed.). Madrid: Trotta, 2010.
Puyol, Á. "Salud y justicia global", Isegoría, 43 (2011): 479-502.
Rawls, J. El derecho de gentes. Barcelona; Paidós, 2001.
Sangiovanni, A. Sangiovanni, A. "Global Justice, Reciprocity, and the State", Philosophy and Public Affairs 35/1 (2007): 3-39.
Sen, A. La idea de justicia. Madrid: Taurus, 2010.
Shue, H. Basic Rights: Substance, Affluence, and U.S. Foreign Policy. Princeton, New York: Princeton University Press, 1980.
Singer, P. "Famine, Affluence, and Morality", Philosophy and Public Affairs 1/3 (1972): 229-243.
Tasioulas, J. "Global Justice Without End?". Global Institutions and Responsibilities, Barry, C. y Pogge, T. (eds.). Oxford: Blackwell, 2005.
Valerio, M. y otros. "¿Las enfermedades mortales evitables son una manifestación actual del genocidio?", Jueces para democracia. Información y debate 69 (2010): 15-19.
Vergés Gifra, J. "Ciudadanía global y menosprecio de la nación". Democracia sin ciudadanos, Camps, V. (ed.). Madrid: Trotta, 2010.
Young, I. M. "Responsibility and global justice: a social connection model". Justice and Global Politics, Paul, E. F., Miller, F. D. y Paul, J. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Referencias
Armstrong, C. "Defending the Duty of Assistence?", Social Theory and Practice 35/3 (2009): 461- 482.
Camps, V. La imaginación ética. Barcelona: Ariel, 1990.
C. Cohen, J. y Sabel, C. "Extra Rempublicam Nulla Justitia?", Philosophy and Public Affairs 34/2 (2006): 147-175.
Laercio, D. Vida de filósofos. Barcelona: Iberia, 1962.
Frankfurt, H. "Equality as a Moral Idea", Ethics 98/1 (1987): 21-43.
Fraser, N. Escalas de justicia. Barcelona: Herder, 2008.
Gilabert, P. "The Duty to Eradicate Global Poverty: Positive or Negative?", Ethical Theory and Moral Practice 7/5 (2004): 537-550.
Gilabert, P. "Comentarios sobre la concepción de la justicia global de Pogge", Revista Latinoamericana de Filosofía, XXXIII/2 (2007): 205 - 222.
Hobbes, T. Leviatán. Madrid: Alianza, 1989.
Kant, I. La Metafísica de las Costumbres, Madrid: Tecnos, 1999.
Marmot, M. y Wilkinson, R. (eds.). Social Determinants of Health. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Meith, C. "World Poverty as a Problem of Justice? A Critical Comparison of Three Approaches", Ethical Theory and Moral Practice 11/1 (2008): 15-36.
Miller, D."Cosmopolitanism: a critique", Critical Review of International Social and Political Philosophy 5/3 (2002): 80-85.
Miller, D. "Against Global Egalitarianism", The Journal of Ethics 9 (2005): 55-79.
Nagel, T. "The Problem of Global Justice", Philosophy and Public Affairs 33/2 (2005): 113-147.
Narveson, J. "We Don't Owe Them a Thing! A Though-Minded but Soft-Hearted View of Aid to the Faraway Needy", The Monist 86/3 (2003): 419-433.
Organización Mundial de la Salud [OMS]. Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Ediciones de la OMS, 2008.
Organización Mundial de la Salud [OMS]. World Health Statistics. Ediciones de la OMS, 2010.
Pogge, T. "Cosmopolitanism: a defense", Critical Review of International Social and Political Philosophy 5/3 (2002): 92-97.
Pogge, T. Assisting the global poor". The Ethics of Assistance, Chatterjee, D. K. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Pogge, T. La pobreza en el mundo y los derechos humanos. Barcelona: Paidós, 2005a.
Pogge, T. "Real World Justice", The Journal of Ethics 9 (2005b): 29-53.
Puyol, Á. "Los deberes del ciudadano con la humanidad". Democracia sin ciudadanos, Camps, V. (ed.). Madrid: Trotta, 2010.
Puyol, Á. "Salud y justicia global", Isegoría, 43 (2011): 479-502.
Rawls, J. El derecho de gentes. Barcelona; Paidós, 2001.
Sangiovanni, A. Sangiovanni, A. "Global Justice, Reciprocity, and the State", Philosophy and Public Affairs 35/1 (2007): 3-39.
Sen, A. La idea de justicia. Madrid: Taurus, 2010.
Shue, H. Basic Rights: Substance, Affluence, and U.S. Foreign Policy. Princeton, New York: Princeton University Press, 1980.
Singer, P. "Famine, Affluence, and Morality", Philosophy and Public Affairs 1/3 (1972): 229-243.
Tasioulas, J. "Global Justice Without End?". Global Institutions and Responsibilities, Barry, C. y Pogge, T. (eds.). Oxford: Blackwell, 2005.
Valerio, M. y otros. "¿Las enfermedades mortales evitables son una manifestación actual del genocidio?", Jueces para democracia. Información y debate 69 (2010): 15-19.
Vergés Gifra, J. "Ciudadanía global y menosprecio de la nación". Democracia sin ciudadanos, Camps, V. (ed.). Madrid: Trotta, 2010.
Young, I. M. "Responsibility and global justice: a social connection model". Justice and Global Politics, Paul, E. F., Miller, F. D. y Paul, J. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Cómo citar
MODERN-LANGUAGE-ASSOCIATION
ACM
ACS
APA
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2016 Universidad Nacional de Colombia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
De acuerdo con la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Se autoriza copiar, redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando se conceda el crédito a los autores de los textos y a Ideas y Valores como fuente de publicación original. No se permite el uso comercial de copia o distribución de contenidos, así como tampoco la adaptación, derivación o transformación alguna de estos sin la autorización previa de los autores y de la dirección de Ideas y Valores. Para mayor información sobre los términos de esta licencia puede consultar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.








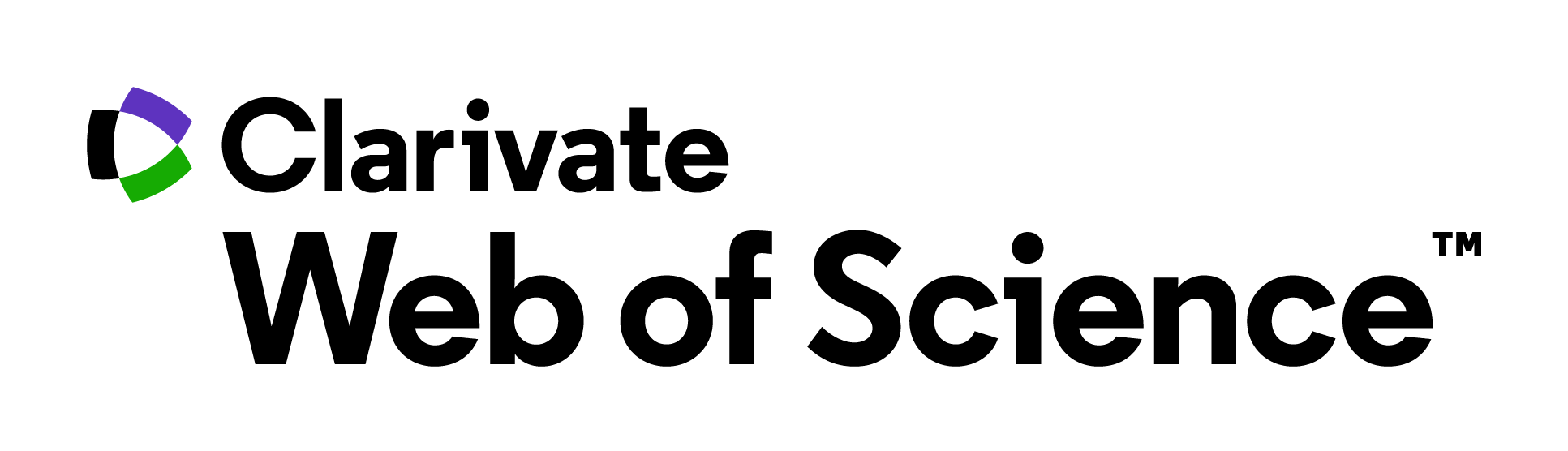






.jpg)











