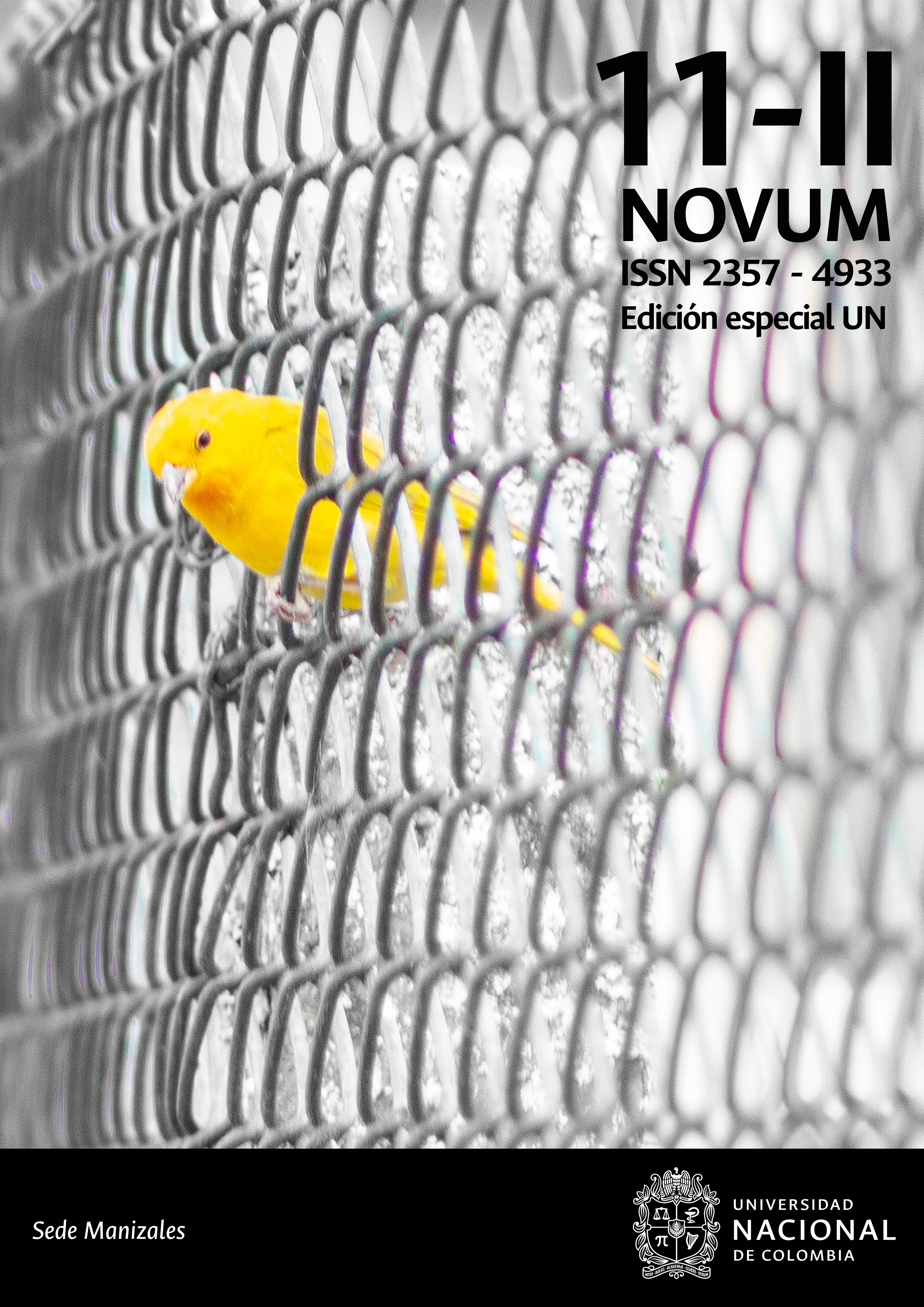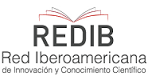Políticas públicas - Poéticas públicas: antropocentrías descentradas y derivas del extractivismo con respecto a la acción humana
Public policies - Public poetics: decentered anthropocentries and extractivism drifts with respect to human action
Palabras clave:
Pensamiento Ambiental, Diseño de Transición, Territorios de paz, Participación, Planes de desarrollo, Crisis ambiental (es)Environmental Thinking, Transition Design, Peace Territories, Participation, Development Plans, Environmental Crisis (en)
Objetivo: El presente artículo establece relaciones entre Políticas públicas en la forma de formulaciones de la planeación del estado nación moderno, y la posibilidad de ser transformadas en poéticas, a la luz del diseño de transición y las diversas tensiones de tipo óntico-epistémico-ético que se han ido tejiendo en la comprensión del fenómeno de lo ambiental, en el marco de referencia de las densas relaciones entre Ecosistemas y Culturas. Metodología: Este acercamiento integra preguntas insolubles aún por la Administración Pública Territorial y experiencias extractadas del trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo Académico (GTA) en Pensamiento Ambiental Sur (PAS) de la Universidad Nacional sede Manizales. Hallazgo: Es fundamental evidenciar el problema de la instrumentalización de la naturaleza y del diseño por medio del desarrollo y la planeación del desarrollo, conceptos validados actualmente bajo la síntesis semántica Desarrollo Sostenible, donde los sustantivos planeación y desarrollo son también coligaciones y ejes axiales de una racionalidad institucional de mentalidad extractivista y devastadora. Conclusión: El diseño es un aspecto crucial a la hora de causar la realidad material pues es pensamiento que antecede a la forma y a la función respectivas. Es el medio por el cual la mente puede cambiar, mejorar e intercambiar los modos de habitar del ser humano, o por el contrario dejarse optimizar a favor de explotar las redes vitales-naturales establecidas históricamente entre ecosistemas y culturas. En los resultados de la toma de decisiones en lo público se evidencia la degradación de un sistema sempiterno y la necesidad emergente de cambio de perspectiva en el pensamiento que ejecuta la planeación tradicional como modelo ordenado pero sobrexplotado, al que le han sido inconvenientes las acciones populares emancipatorias hacia la participación constitucional efectiva.
Objective: This article establishes relations between public policies in the form of planning formulations of the modern nation-state, and the possibility of being transformed into poetics, in the light of the transition design and the various ontic-epistemic-ethical tensions that have been woven into the understanding of the environmental phenomenon, in the frame of reference of the dense relations between Ecosystems and Cultures. Methodology: This approach integrates questions still unsolved by the Territorial Public Administration and experiences extracted from the joint work with the Academic Work Group (GTA) in Southern Environmental Thinking (PAS) of the National University of Colombia, Manizales. Finding: It is fundamental to evidence the problem of the instrumentalization of nature and design through development and development planning, concepts currently validated under the semantic synthesis Sustainable Development, where the nouns planning and development are also colligations and axial axes of an institutional rationality of extractivist and devastating mentality. Conclusion: Design is a crucial aspect at the time of causing the material reality because it is thought that precedes the respective form and function. It is the means by which the mind can change, improve and exchange human ways of living, or on the contrary let itself be optimized in favor of exploiting the vital-natural networks historically established between ecosystems and cultures. In the results of public decision-making, the degradation of a sempiternal system and the emerging need for a change of perspective in the thinking that executes traditional planning as an orderly but overexploited model, to which popular emancipatory actions towards effective constitutional participation have been inconvenient.
Políticas públicas - Poéticas públicas: antropocentrías descentradas y derivas del extractivismo con respecto a la acción humana
Public policies - Public poetics: decentered anthropocentries and extractivism drifts with respect to human action
Fecha de recibido: 02 / 08 / 2021
Fecha de aceptación: 20 / 12 / 2021
Julián Andrés Cardona Romero. Diseñador Visual de la Universidad de Caldas, Administrador Público de la ESAP. Integrante del Grupo de Pensamiento Ambiental y contratista como investigador externo de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Colombia. Correo electrónico: julian.cardona.romero@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9620-9663
Este artículo recoge reflexiones realizadas dentro de la investigación Pensamiento ambiental y paz eco-socio-cultural. Diseño transicional de territorios de paz en clave de la ambientalización de la educación y la gesta geo-cultural en Manizales rur-urbano, Río Blanco, Gallinazo, Trinidad y Tolda Fría, financiada por la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, bajo la dirección de la profesora Ana Patricia Noguera de Echeverri, PhD, coordinadora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Ambiental. En esta investigación, el autor del artículo fue profesional contratista, para apoyar la investigación en los campos de las políticas ambientales y diseño de territorios.
Cómo citar este artículo
Cardona Romero, J.A. (2021). Políticas públicas - Poéticas públicas: antropocentrías descentradas y derivas del extractivismo con respecto a la acción humana. NOVUM, 2(11), pp. 60 - 74.
Resumen
Objetivo: El presente artículo establece relaciones entre Políticas públicas en la forma de formulaciones de la planeación del estado nación moderno, y la posibilidad de ser transformadas en poéticas, a la luz del diseño de transición y las diversas tensiones de tipo óntico-epistémico-ético que se han ido tejiendo en la comprensión del fenómeno de lo ambiental, en el marco de referencia de las densas relaciones entre Ecosistemas y Culturas. Metodología: Este acercamiento integra preguntas insolubles aún por la Administración Pública Territorial y experiencias extractadas del trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo Académico (GTA) en Pensamiento Ambiental Sur (PAS) de la Universidad Nacional sede Manizales. Hallazgo: Es fundamental evidenciar el problema de la instrumentalización de la naturaleza y del diseño por medio del desarrollo y la planeación del desarrollo, conceptos validados actualmente bajo la síntesis semántica Desarrollo Sostenible, donde los sustantivos planeación y desarrollo son también coligaciones y ejes axiales de una racionalidad institucional de mentalidad extractivista y devastadora. Conclusión: El diseño es un aspecto crucial a la hora de causar la realidad material pues es pensamiento que antecede a la forma y a la función respectivas. Es el medio por el cual la mente puede cambiar, mejorar e intercambiar los modos de habitar del ser humano, o por el contrario dejarse optimizar a favor de explotar las redes vitales-naturales establecidas históricamente entre ecosistemas y culturas. En los resultados de la toma de decisiones en lo público se evidencia la degradación de un sistema sempiterno y la necesidad emergente de cambio de perspectiva en el pensamiento que ejecuta la planeación tradicional como modelo ordenado pero sobrexplotado, al que le han sido inconvenientes las acciones populares emancipatorias hacia la participación constitucional efectiva. Palabras clave: Pensamiento Ambiental; Diseño de Transición; Territorios de paz; Participación; Planes de desarrollo; Crisis ambiental.
Abstract
Objective: This article establishes relations between public policies in the form of planning formulations of the modern nation-state, and the possibility of being transformed into poetics, in the light of the transition design and the various ontic-epistemic-ethical tensions that have been woven into the understanding of the environmental phenomenon, in the frame of reference of the dense relations between Ecosystems and Cultures. Methodology: This approach integrates questions still unsolved by the Territorial Public Administration and experiences extracted from the joint work with the Academic Work Group (GTA) in Southern Environmental Thinking (PAS) of the National University of Colombia, Manizales. Finding: It is fundamental to evidence the problem of the instrumentalization of nature and design through development and development planning, concepts currently validated under the semantic synthesis Sustainable Development, where the nouns planning and development are also colligations and axial axes of an institutional rationality of extractivist and devastating mentality. Conclusion: Design is a crucial aspect at the time of causing the material reality because it is thought that precedes the respective form and function. It is the means by which the mind can change, improve and exchange human ways of living, or on the contrary let itself be optimized in favor of exploiting the vital-natural networks historically established between ecosystems and cultures. In the results of public decision-making, the degradation of a sempiternal system and the emerging need for a change of perspective in the thinking that executes traditional planning as an orderly but overexploited model, to which popular emancipatory actions towards effective constitutional participation have been inconvenient. Keywords: Environmental Thinking; Transition Design; Peace Territories; Participation; Development Plans; Environmental Crisis.
Obertura: al afuera, en el otro
Desde una actitud reflexiva, contribuir a la ruptura de lugares hegemónicos en los que se acentúa hoy la praxis social de la academia, significa pensar lo sustancial para crear una suerte de rupturas de origen óntico-epistémico-ético, como fisuras sobre la estructura tradicionalista que representan líneas de crítica, generalmente tensionantes en relación a los lineamientos de lo denominado correcto en cuanto validación social. Con sentido colectivo-creativo y antes de ir hacia afuera, de salir, es decir, de llegar al alcance de la órbita del otro, pensamos y sentimos al otro y a lo otro, implicando en ello el sentido de homenaje. Esto involucra revisar aquello que queremos ofrecer, los puntos de partida de lo que interpretamos como su entorno habitual y las múltiples interpretaciones que puedan surgir intercaladas, como ondas que hacen eco en otras ondas, representación del otro, del otro en lo otro, de uno en el otro y en los otros, y de la multiplicidad de estas realidades que, al ser combinadas, se materializan.
Así pues, como grupo expedicionario, como grupo de trabajo académico y resistencia, en el sentido de un ‘salir al encuentro del otro’ como verdadera hospitalidad sin tiempo, proyectamos, imaginamos y sentimos, ciertos criterios generales que nos permitiesen interpretar las nociones de pensamiento ambiental y la paz eco-socio-cultural, que también vinculan a pensar lo otro y al otro, a los otros, para establecer estos territorios de tránsito y transición, relacionando posibles imaginarios sociales con profundos conceptos hacia una ambientalización de la educación como cuidado de la naturaleza y ampliación del imaginario de la vida.
Son estas conexiones de sentido, nociones a tener en cuenta previo hacer frente al articulado del imaginario del estado-nación y su presencia que pareciera estar en todos los sitios simultáneamente, por su influencia en lo social, por su forma de política electoral o como política pública de estado desbordado, que fluctúa entre techné y póiesis, que se precipita en prometéico descenso, la cultura que condiciona ecosistemas y el flujo en el que discurre la vida para especular a escala productiva con el bienestar colectivo, con el patrimonio público, con el interés general, con los procesos de la vida, con los procesos de la academia y con el discurrir de la investigación social, en particular en estos tiempos.
Habitamos estas realidades, experiencias, como conciencia colectiva y como función poética que contrarresta la realidad creada por la institucionalidad, como compensación consciente del inconsciente colectivo manifestada en la conciencia de la resistencia propia que está afuera, la del otro, la de los otros, la de la comunidad que, a través de sus ‘escuchas’, en sus gestas, en sus luchas y en sus logros jurídicos-administrativos, logra lo improbable: defender, defenderse y, cuando permite que nos integremos con ella, nos defiende y nos defendemos todos. Y lo defendido en todos es la vida, frente a una visión productivista por parte del estado-nación moderno, que en sí mismo pareciera amplificar lo contrario con ejercicios autocráticos, y ambientando trampas que provocan la desesperación, el grito, la separación, lo ignominioso.
Desde algún ‘allí’, se expresa este instaurado imaginario, que se empeña en tener control sobre todo y, para eso, quiere saberlo todo, validarlo todo, el que quiere uniformarlo todo a través de mediciones de cantidades, de permisos, de validaciones contradictorias. Son criterios erráticos repletos de cifras y datos sin sentido otro que equiparar liquidez de capital con el significado del ser humano, de la naturaleza y de la vida, incluso en detrimento del mismo ejercicio del mercado al reconocer la ‘anti-materia’ económica que se describe en nuestros días con títulos de deuda pública de rendimiento negativo. Es aquí, en el horizonte de eventos de la actual, histórica y enorme crisis ética, ambiental, social y económica mundial cuando decidimos, para reencantar el nuestro mundo y de quienes ayudan a co-crear comunidad, poder conmemorar encuentros que ayudaran a revivir el imaginario de la profunda belleza de la tierra manifestada en el poder de lo común y sus representantes naturales, sus líderes, artistas de convivir con la naturaleza, que es la esperanza en el corazón, la que se da, la que te das, la que das al otro, la que el otro te da, a través del contacto siempre iniciático, de la palabra y del lenguaje.
La crítica, la evidencia y la metáfora son parte estructural metodoestésica, con la que reencantamos el mundo, del uno en el otro y del otro en uno, función simultánea una vez más como ofrenda nuestra hacia afuera, relación ceremonial de devolución de amor, de amor por lo profundo, por el sentido tremendamente relacional que trata de integrar lo que ha sido marginalizado, escindido por la racionalidad, deformado por la institucionalidad, todo aquello que es políticamente incorrecto en sentido tradicional y también es esa nuestra propuesta en el sentido de unir, de juntar, de re-localizar el estar juntos de nuevo.
Así se llega al primero de los otros, como esa singularidad que permite conectar con el afuera, con el otro, lo otro no escindido, el afuera integrado e integrador. La funcionalidad implícita en el ambiente, entre la póiesis de imaginar momentos, palabras, asistentes, escenario, simbologías, historias y saberes, y el control de lo técnico, de lo administrativo, del manejo de la comunicación para optimizar procesos, se amalgama como ambientación colectiva que los invitados enaltecen y los participantes honran.
Parecemos todos mensajeros de actividades creadoras, de acompañamientos mutuos y de querencias, de saberes y de sabores, eso que es ‘lo social’, lo que la comunidad es y comprende ser, lo que recibe, lo que agradece y lo que acepta. Por nuestro lado, reconocemos estas actividades como restablecedoras, sanadoras y curadoras, como catarsis de penurias, de estos años y años en hechos de conflicto, de estas faltas a la tierra y a las comunidades, sin contar con sus repercusiones a escala ecosistémica, territorial, social y ambiental. Transitamos en estos escenarios y acercamos claridades en ánimo de colaborar en comprender el tratamiento del tema de la vida al servicio de la vida, las repercusiones de los imaginarios de la muerte ante la ausencia de reflexión entre ecosistema y cultura y los reencantamientos del mundo como geo-poéticas del habitar nuestros propios ecosistemas, nuestras propias comunidades.
La comunidad cuenta sus historias y esos detalles de narraciones llevan a la cotidianidad de los procesos, de encuentros y relaciones, de tensiones y contactos como inicios de las uniones, uniones de imaginarios, de actividades, talentos y persistencias, pero en la intención de sostener pequeños procesos que son significativos para todos como vecinos y amigos, no solo a quienes están presentes. Son reuniones de narrativas variadas, encuentros que despiertan conciencia a través de la conversación entre personas que hemos conversado siempre, aunque no nos conozcamos personalmente, si bien no hayamos tenido la fortuna de habernos encontrado en otros momentos, aunque muchos nos conocemos. Coincidimos en lugares donde ha sido necesario volver a pensar lo ambiental y volver a colocar lo ambiental como el punto de partida, el origen presente la base de toda posibilidad de pensarnos: como ciudad, como barrio, como habitantes.
Se trata entonces de un reencuentro, una nueva reunión alrededor de volver a pensar nuestra sanación con la tierra, o la sanación de nuestras relaciones primigenias con la tierra y con la vivir, asumiendo el cadáver maltratado de la vida de hoy para reencantarlo y volver a la tierra, estableciendo como sustancia el hecho por medio del cual nuestros problemas son los problemas de la tierra y la construcción de escenarios de tránsito, de un posible postconflicto y de la promoción de una paz eco-socio-cultural, implican también pensar la geo-cultura de la paz, como la paz con la tierra y la vida, es el cambio de actitud civilizatoria con un horizonte vibrante: el sueño de la realización de lo comunal (Escobar, 2017).
Es, en sí misma, una construcción social en curso, desencadenada en forma de resistencia frente a las estructuras extractivas arraigadas, afianzadas y culturalmente instauradas con refinada legalidad. Es para favorecer violencias que trascienden lo político y lo social, que se aferran a las prácticas culturales burocráticas del siglo diecinueve occidental, para solidificarse en el hoy y en el ahora, cobrando vigencia nociva, convirtiéndose en desconfianza y estallidos, mentiras verdaderas que desatan los imaginarios del control, la destrucción y la explotación de todo, como manipulaciones sobre símbolos de identificación común, que exponen la vida de la comunidad a las estructuras de la sociedad del rendimiento.
Este año es uno de esos en que coinciden los escenarios de participación comunitaria con el año electoral, sobre todo en el caso de elecciones para corporaciones locales como Alcaldía y Concejo. La aparición de los candidatos de partidos políticos para dar sus opiniones frente a los hechos de ciudad, son aprovechados porque permiten su reconocimiento y el afianzamiento de imagen en los escenarios de debate público, siendo ellos también parte de dispositivos creados para agradar, pero que en la realidad del otro lado apuestan el oro a cambio de mantener el statu quo, de lo mismo que la gente está cansada. Para eso tienden a confundir, aún sin saberlo, y la gente termina interpretando la realidad de lo cotidiano con los valores que les han transferidos por estos representantes y por estos medios.
Los mencionados valores no resultan éticos ni viables para un buen vivir, para la creación y afianzamiento de la vida. Más bien han demostrado el corto alcance de su intervención y las enormes consecuencias como ‘daños colaterales’, ya que son el entramado de condicionantes culturales político-territoriales en una escala micro, a nivel barrial, zonal, para controlar el flujo de dinero, para decidir quién tiene para comer y quién no, para controlar las acciones y los pensamientos de la población con temor; es decir, controlan la realidad del electorado para que apoye o adhiera a tal o cual color, a este o aquel jefe político, entregando sus miradas colectivas para ser alteradas y reemplazadas por egos. Son realidades por encargo que controlan los flujos, coartan la reflexión y limitan la expansión de la creación de vida. La reemplazan por su propio bienestar los dueños de los votos, presuntamente promotores de buen gobierno, del ejercicio de la participación y de la honorabilidad de la representatividad política.
Sin embargo, la historia no es de estas individualidades, es de la comunidad y se hace al margen del dinero. Con pequeñas contribuciones en especie, creando eventos y reuniendo a más personas, colaborando en la organización y en búsqueda de aliados que permitan fortalecer las causas, la comunidad existe y se sostiene, es ella la reexistencia, el persistir contra todo pronóstico. Estas son actividades que, de manera inexplicable, puesto que no cuentan con recursos, son sostenidas durante años por medio de la unión, de la comunalidad, de las ganas de trascender los problemas colectivos y de concentrar la voluntad de unificar la lucha para hacerles frente.
Regresas al otro cuando desciendes a su estatura, a su nivel, a su escala. Luego, el otro te entrega de sus propias manos un bloque de fichas de rompecabezas y te pide que, cuando estés en tu casa, lo armes para que veas su guerrero favorito. Alguien que no sabes, que no conoces, que no habías visto nunca y que, por lo tanto, no debe confiar en ti, te entrega su héroe favorito para que lo ensambles en tu casa, para que le recuerdes. Es ahí cuando tu recibes al otro y el otro te conecta con los demás, estás conectado con todos. Entonces, todos los demás llegan a abrazarte. En el jolgorio de esta espontaneidad ellos devuelven aún con más gratitud lo que tú le das y les ofreces, son el eterno ciclo del retorno y el círculo abundante de lo virtuoso.
I. Descentrar la acción antrópica
Considerar un subtítulo que hace referencia al Antropoceno es situar nuestro pensar en relación a lo ambiental, cuando se reduce únicamente al ambiente a medias, a un ‘medio ambiente’, o incluso a ‘subdimensión ambiental’ como un concepto más dentro de las tecnologías de la Planeación Administrativa y Territorial del estado. A medida que se hace urgente salir de esta magnífica trampa, debido también a los acumulados daños ocasionados al tejido de la vida en el planeta por la acción humano, parece ser que la fijeza de una cultura secular y violenta, aunada a la persistente inercia del orden humano y jerárquico que se ha venido estableciendo hasta estos días, imprimen en la mente colectiva y de manera persistente, la imposibilidad de la realización de lo común, es decir, de lo público.
Como descentración de esta fijeza aprendida y repetida del ser occidental, de su eje de realidad antropocéntrico, solipsista y narcisista, este acercamiento textual pretende delimitar relaciones entre Poéticas Públicas, pero también Políticas públicas. Las políticas en la forma de formulaciones de la ‘planeación’ del ‘estado nación moderno’ y las poéticas en relación a la posibilidad que tienen las comunidades de ser escuchadas, de interpretar y de transformar hechos en poéticas, interesante ensamble y hecho clave en medio del ir diseñando transiciones. Hoy las diversas tensiones de tipo epistémico-ontológico que se han ido tejiendo en la comprensión del fenómeno de ‘lo ambiental’ en un marco de referencia a partir del esquema ‘Ecosistema y cultura’ del Maestro Augusto Ángel Maya (2015), constituyen la clave en el atravesamiento de este desierto- laberinto de la crisis civilizatoria y una reflexión sin la cual, no serán posibles ni el gobierno, ni la ‘acción pública’, ni la ‘función pública’.
Y es deriva del extractivismo en tanto derivado académico y científico que sale como producción de una institución de educación pública que está pensando lo ambiental profundamente, pero también como un acercamiento a la vida que vincula preguntas insolubles aún por la Administración Pública Territorial y experiencias del trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo Académico en Pensamiento Ambiental Sur (pas) del Departamento de Ciencias Humanas – Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
De la mano de Ana Patricia Noguera hemos aprendido, coincidido y considerado la necesidad de enunciar de otros modos, de poner en evidencia el problema de la instrumentalización de la naturaleza y del diseño por medio del ‘desarrollo’ y la ‘planeación del desarrollo’. Traslapados a la gestión del desarrollo y a la planeación prospectiva de la gestión pública, estos conceptos son validados actualmente bajo la síntesis semántica Desarrollo Sostenible o Desarrollo Sustentable, eje simbólico de una nueva revolución verde donde los sustantivos planeación y desarrollo son también coligaciones y tramas axiales de una racionalidad estatal de una única episteme económica, que como afirma Enrique Dussel (año), cree “ser la sede del poder”.
Como recuerdos de un intelecto especial en un occidente aún reciente vale la pena mencionar los aportes generales de Carl Jung, quien parte de plantear la correspondencia entre lo físico y lo psíquico, las emociones y las acciones racionales como interpretación de la psique, los tipos psicológicos, los arquetipos y el denominado proceso de ‘inviduación’ de la psicología transpersonal. Trató con éxito, desde escenarios académicos y científicos de absoluto rigor metodológico, la terapia de invitar a un cambio actitudinal de parte de los científicos y eruditos, planteando una idea integral de las interrelaciones entre realidad y pensamiento. Puede yacer aquí incluso el difícil origen de una psique institucional de mentalidad devastadora, en una idea acerca del inconsciente colectivo, representada aquí en el llamado Zeitgeist o el ‘Espíritu de los tiempos’.
Las semejanzas con dichos planteamientos son aquí asumidas como disposición existencial, referida a una especie de carga fundacional presente en la psique social, manifiesta en las representaciones arquetípicas del contrato social y que interpela el relacionamiento de los tipos psicológicos en una construcción común de la realidad. Pero también se asume que este dispositivo constructivo encarna las representaciones colectivas acumuladas a través del tiempo por las civilizaciones, los pueblos, las sociedades, las comunidades y, en últimas, los nichos ecológicos en los que esta psique común florece.
Con este origen de la vida elemental y psíquica, como si nunca hubiese hecho parte de la vida unicelular en transporte por las rocas intergalácticas de la panspermia, e inmersa en una escala temporal auto referenciada, la aterrada humanidad, quizás limitada al reconocer a su misma especie como único referente de la vasta trama del cosmos, continúa silenciosamente en un proceso racional pero suicida, que hace tiempo viene conformando en la forma del gran capital. Este es el tipo de realidad que se entiende debe ser desechado por inconveniente puesto que, pareciera elemental, pero debe señalarse una vez más, materializa el riesgo y acarrea una deuda psíquica de costos inestimables en relación a sus daños colaterales, el conflicto ambiental con la tierra y con el origen mismo de la vida.
Tal hecho conflictivo progresa históricamente en la psique colectiva y se fundamenta en la ausencia de sentido, caracterizada entre otras por una constante ‘explotación’, es decir, el detonar de una mezcla violenta para echar por los aires, en fragmentos como átomos, todo lo despedazado y observable, directamente relacionado con el usufructo de alguno y en medio de una competencia por la escasez. Esto se hace legible en el mayor desprecio por la vida en la cotidianidad, pero también es materia de cuestionamientos de acuerdo a lecturas relacionales sobre las formas actuales de configuración de la cultura en tanto las direcciones, los sentidos y los flujos del poder.
Igualmente, tales aconteceres guardan correspondencia con el auge en la histórica toma de decisiones por parte de pequeños y medianos grupos de interés, de vecinos e involucrados que habitan esas zonas de enunciación en la forma de actores educativos y comunales. Ellos son quienes reciben directamente las tensiones entre ecosistemas y culturas, y pueden resultar evidencia de tensiones entre el estado local, los particulares y la sociedad civil en nuestros territorios rur-urbanos.
Desde los escenarios de una campaña hacia el poder público o aún en el ejercicio del mismo, al enmarcar las situaciones en contenedores instrumentales tales como mapas de división política por comunas, por municipios o en términos de territorios asociados como regiones, se nos está hablando de disposiciones vinculantes, de signos sociales convencionalizados que, como conceptos, se vuelven ataduras a la mente racional.
Así es como profundos tejidos simbólicos que persisten en la cultura del ágora, se arraigan en forma de costumbre y de olvido, en lo participado, en lo disputado en lo electoral, en la política, en lo público, pero sobre todo en la civilidad. Hoy no es la guerra fría de los cincuenta ni el Beirut de los ochenta. Ni siquiera es la Colombia del noventa a los dos mil. La Colombia de hoy se devuelve, en una triste escena como las que mostraría años atrás la televisión, de aquellas que muestran a la mujer que trata de huir, aprisionada por su maltratador y su verdugo. Del presente al pasado, del inicio del presente y en el vigente imaginario del estado-nación moderno, va a aparecer de nuevo en las épocas de la barbarie y de las múltiples causas que incluyen las disputas geopolíticas e internacionales por la captura del territorio.
En la persistente ausencia de autonomía común de la colonia europea, de la colonia gringa y de las maneras como se administran las decisiones comunes, propias y públicas, como inusitada faceta del conflicto aparece una como la rebanalización del mal, que deja entrever la profunda degradación instaurada a escala más amplia, que trasciende lo estrictamente económico, lo político y lo humano.
Situamos todas estas y muchas otras posibles acciones de lo antrópico y de lo cultural sobre el ecosistema, como problemas que enfrenta la humanidad en sus relaciones con la naturaleza, lo que se desea plantear hoy como ‘lo ambiental’. En rasgos característicos y escuetos, lo que conforma el sentir de las acciones humana y no humana en forma de relaciones entre ecosistemas y culturas, que aporta a la emancipación frente a la costumbre siempre y con independencia de las condiciones actuales en las que se habite.
A partir de la creación individual y colectiva, la percepción, la intuición y el sentir de la Tierra como Maestra, Madre, Creadora, y Curadora, en tanto simbólicas intervenciones de pedagogía social, acción educativa y participación dentro de los tejidos de una educación ambiental, surge un haz que va reuniendo en espiral nuestro distanciamiento con el origen telúrico que somos. Así conviene entonces, en relación a su inconveniencia, su incalculable costo, las pérdidas irreversibles y sus consecuencias aterradoras, apercibirse de los impactos que se vienen para una humanidad que aún hoy se siente profundamente atraída por la fiebre del oro del mercado tradicional y la promesa incumplida del enfoque desarrollista.
Se trata esta vez del giro para la comprensión del pensar en clave de lo ambiental, quizás partiendo esta vez de una interpretación común de las construcciones teóricas del estado, en vital atravesamiento del dogma jurídico hacia las interpretaciones y fabulaciones que las comunidades pueden realizar como procesos de construcción de realidad material en transición y a partir de consensos, de acuerdo a la idea primigenia de Augusto Ángel-Maya y Ana Patricia Noguera.
Desde una perspectiva de ‘diseños de transición’ como aquellos pensamientos, acciones y verbos conjugados en gerundio, así como en las situaciones en pleno acontecimiento, de habitar en modo prueba y en constante laboratorio, se nos es dado el poder situar la conducta generadora, la influencia real de la conducta humana dentro de su nicho inmediato, esta vez desde una posición no estrictamente antropocéntrica o de eje-ojo humanos. La misma psique que pretende dar cuenta de una ganancia marginal en arreglo al orden preestablecido por el humano sobre la naturaleza y con el cual controla variables de acuerdo a necesidades de explotación específicas, puede ahora pensar en otros posibles.
Como se aprende en el curso de pensamiento ambiental, el ‘hacer como si’, como si la situación histórica fuera el telar y la urdimbre el cosmos, el hacer de cuenta que la realidad y las denominadas ‘políticas’ pueden ser ese otro modo fabulado, ‘poéticas’ de consenso, de descentralidad y de redistribución, donde se toma distancia de la costumbre y del olvido. Ese estímulo que conmueve con y por la imagen, que interrumpe la asombrosa pasividad del establecimiento, activa la posibilidad de abrir espacio a la diferencia que ha sido marginada y a la marginalidad que ha sido confundida con ganancia.
II. Respecto de la acción humana
Tal vez en el recuerdo del asombro y del sentir que acompañan el pensar, en ese momento donde se abre el pequeño intersticio del lenguaje como el sentido de la acción, sea él mismo, el lenguaje, una inquietud y, a veces, una total zozobra. Temer el tener algo funesto que decir acerca del orden establecido, en el que la autoridad usurpa los lugares comunes y entender el sustrato del preguntar y de la solución, de la respuesta y, de nuevo, del ciclo de entender y preguntar.
Pensamos pues, intentar el pensar ambientalmente como reconocer momentos acompasados en que las tensiones entre sociedad y naturaleza se expresan. Ir a tales sitios tal vez implique también contextualizar socio-ambientalmente y correlacionar imaginarios comunes, que describen escenarios de despojo ambiental y social, con profundas causas multifactoriales. En tanto conflictos y tensiones, las acciones humanas han resultado síntesis de los sincretismos culturales de una realidad ya dada, específica en tanto cápsula espacial-temporal y definida en las mediciones de un Antropoceno que, como advertiría Nietzsche en - Así Habló Zaratustra, se repiten en un eterno retorno.
La realidad actual es el calco de una realidad repetida dentro de ciertos ciclos de tiempo, para este caso, un histórico volver en sí del vuelo infernal del ego desplumado en el cuerpo de un Ícaro que se precipita sin control alguno y a velocidad terminal sobre la superficie rocosa de la tierra, como producto de su falta de mesura y fundamento. El impacto psíquico de esta escabrosa realidad en nuestra era, parece que genera más asombro en lo que calla que en lo que nos deja ver.
Sin duda los cambios profundos en materia económica que se vienen provocando y el manejo base de la doctrina teleológica de las instituciones de las que dispone el sistema monetario mundial, han precipitado dificultades profundas en términos de lo ambiental como materia y espíritu vigentes aún del siglo veinte. Pero, en causas incluso humanitarias subyace la presencia del observador humano y con él la posibilidad de que el interés particular se apropie de lo pagado por el contribuyente al estado en forma de tributo. Como síntoma cultural de una profunda problemática social, corresponde a la realidad la cultura oculta de la explotación de lo público, del extractivismo público que ejecutan particulares como parte de estructuras burocráticas del estado, quienes son funcionales al sistema jerárquico y/o favorecen intereses personales, enriqueciéndose a veces rápidamente, bajo el modelo de un estado patrimonialista.
A estas alturas, el contribuyente promedio no solo está siendo expuesto a los fenómenos de devastación de la tierra dentro de una cultura de violencia que la maltrata, sino que también asume su propia destrucción psíquica y psicológica bajo la doctrina de la explotación económica mundial que, instaurada en el corazón de la vida misma como evidencia de la ausencia de consenso y de la incapacidad de la autoridad frente a una gestión ambiental y social, asume hoy el riesgo económico, social y las marginalidades negativas a nivel ambiental y cultural.
A nivel de los comportamientos que parecen regir en el origen del contrato social humano en esta etapa histórica, una cosa será lidiar con las brechas de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o con los indicadores de altísima concentración de la tierra en manos de unos pocos, relacionados como necesidades básicas insatisfechas aún no resueltas. Pero otra será descubrir y tener que reconocer un estado que concurre, con presupuesto público y por medio de su fuerza armada, con prósperos y respetados narcotraficantes para la implementación del terror y el odio en los territorios más sensibles como prácticas de lesa humanidad de control político y territorial. Hoy es el silencio del desierto en donde, gracias al gran hermano estado nación, se tiene que cohonestar con la muerte que es a quien corresponde el control.
Los beneficios por repartición de las explotaciones de la droga, los réditos por el uso de la fuerza legal del estado y por el control de la producción, la distribución y el consumo, terminan circulando en una economía permisiva como dinero legal, muestra de los alcances y las competencias del estado y su capacidad de destrucción cultural. Para un ejemplo, recientemente y con unas mayorías legislativas enfilando el honor de la tropa, se proponen simultáneas cruzadas y pequeñas pacificaciones a modo de matanzas de infieles con cada masacre, cada civil y cada líder asesinados, situaciones que el gobierno llamó, cínicamente, con el eufemismo ‘asesinatos colectivos’.
Es en la administración del poder en donde se esconde, bajo la máscara de la democracia, la estructura ilegal tan ideal como impensable, se va a configurar la que tal vez es una de las formas jamás elaboradas y exponencialmente funcionales al desarrollo sostenible. En ella, una ‘Bancada de Gobierno’ sirve de fachada al ‘Partido Único de Gobierno’, base falangista de una dictadura como única norma de interacción militar que ordena el territorio con voluntad de hierro y ajusta los límites debidos para quienes no reconocen la violencia “legítima” del amo. Si establecemos el contrato social como símbolo original de las relaciones del estado con lo ambiental, a través del desarrollo, este es el escenario idealizado que plantea el preámbulo de la Constitución Política de Colombia (1991),
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución Política de Colombia. (p. 1)
Incluso en el mismo ‘Ordenamiento Territorial’, por medio en la Ley 388 de 1997 o Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, y la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, la norma establece en su Artículo 2, en lo que respecta a los principios: “El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 1. La función social y ecológica de la propiedad; 2. La prevalencia del interés general sobre el particular; 3. La distribución equitativa de cargas y beneficios”.
De la discursividad de la norma y la causación de lo público como sustancias que respaldan el origen del contrato social, pasamos ahora a la realidad instrumentada, llena de discrepancias entre mecanismos administrativos y marcos jurídicos e incluso, donde riñe la propia definición conceptual de la – ética-, asumida discrecionalmente por los expertos para hacer fugar el sentido y poder interpretar la justicia desde su conveniente perspectiva jurídica. Esta realidad que se describe cuenta con evidencias disponibles en la observación participada directa, en la teoría general, en el trabajo de campo y en la palabra cotidiana, pero también en los ensambles de diseño construidos en el taller y en los laboratorios de participación con los gestores de lo común.
Por lo que respecta al ejercicio del poder en Colombia, el prevaricato parece ser el delito que hoy está más extendido como práctica. Incluso parece que hay servidores que ni siquiera lo saben, y aunque eso es bastante grave, nada les exime de configurar frecuentemente delitos contra la Administración Pública, aún desde el ejercicio ‘legal’ de gobierno.
III. Poéticas públicas
A nuestra interpretación, estos dos conceptos aluden a la potencia del arte y el diseño para proliferar la matriz de la cultura e instaurar cambios en las redes de interpretación de relaciones simbólicas. Dentro de tales posibilidades se encuentra la política como esfera de conjugación del poder, la toma de decisiones y el consenso general, que permite a una raza, civilización o comunidad, influir en las rutas con las que asumen sus cambios culturales.
En relación a la unión de estos temas con hechos vinculantes, Escobar (2017) afirma,
Hoy diríamos (ontológicamente) que las Políticas públicas y la planificación del desarrollo, así como gran parte de lo que se denomina diseño, son tecnologías políticas fundamentales de la modernidad y elementos clave en la constitución moderna de un solo mundo globalizado. (p. 50)
Se demuestran así la necesidad de salir de los diseños oficiales, pero también de reconocer las relaciones que pueden manifestarse a través de la intervención con componentes de diseño, en el uso de las tecnologías de planeación del desarrollo, cuya actividad encadena impactos importantes en las ejecuciones de la academia y las obras en el sector privado, ambas resultantes de estos procesos.
Tratemos de considerar en estos contextos geográficos la posibilidad de que otros escenarios son posibles. En lo que atañe a los aportes que pueda ofrecer la disposición al arte como forma expresiva, puede cuestionar la realidad que se asume socialmente en el imaginario social como la manera comportamental de validar los códigos comunes, que hacen de esta percepción social y simbólica algo sólido. Por traer un ejemplo de la realidad actual, desde un instrumento de recaudo en una entidad territorial, hasta la lógica de las partículas en el amplio mundo cuántico, cada escenario posible, cada esfera, conflicto, diáspora, percepción e incluso estado, constitución o norma, corresponden a una realidad parcial contenida en otra mucho más amplia, que contiene en si misma el sentido de las conjugaciones de las relaciones de todos esos latentes, probables y posibles estados de casos y cosas.
En la dinámica económica, social y política de esas zonas de montaña y tradición cafetera, por lo general se conquista primero el poder, que es el que da la plata para poder mover otros asuntos de mayor alcance. La cultura es, en sí misma, una dinámica de guetto, de guerra intestina por el poder político, que da la plata entre clanes de la mafia como pequeños señoríos y cacicazgos que cobran el soborno por el usufructo de lo público, el control de las zonas y de los votos, y el ajuste de las cuentas. En un estudio científico social publicado en Colombia durante la primera decena de los años dos mil y del cual no se ha tenido clara referencia, se describió el caso en el departamento de Caldas en esta situación como el de ‘empresas familiares que delinquen a título de democracia representativa’.
Estas medidas permiten ir estableciendo el contexto de la acción política en tanto los códigos y normas del estado nación moderno actual, que operan sobre la vida, pero también la complejidad de estas tensiones como la ausencia de legitimidad del estado y, por extensión, del régimen de gobierno. Así, siendo el estado el medio legal por el cual se legitima la ilegalidad de hoy, los actos administrativos emitidos resultan incongruentes con las disposiciones legales, configurando el denominado ‘Daño Antijurídico’, materialización de un delito en el cual el servidor que atenta contra la administración pública y la moralidad pública, debe responder, ante una ‘Acción de Repetición’ del estado, por haber comprometido la legalidad del acto administrativo.
Actuar a título de ciudadano en la participación política es potenciar capacidades para reconocer los campos de interrelación que se generan entre la sociedad civil y el estado nación a nivel local. Permite comprender de qué forma las decisiones generales tocan a uno y a todos, en tanto decisiones que afectan a los colectivos. Sin embargo, dentro de la cultura política mucha de la acción pública excluye temerariamente los principios de lo público, lo cual implica una cultura de la cuota burocrática y la corrupción, que requiere mayor vigilancia y control ciudadano.
En atención al aprendizaje de lo ambiental, si pensar ambientalmente es un - hacer como si-; y si el lenguaje es toda una construcción simbólica que soporta prácticas y conductas en un telar espacial-temporal, entonces el telar es el tiempo histórico y la urdimbre el cosmos, sobre los que se despliega la tierra que acontece. Asumir una Política Pública desde la perspectiva del pensamiento ambiental en un marco más amplio que un hecho sustancial dentro de la representatividad de la hegemonía del estado, permite fabular el escenario propicio para las concreciones entre las ideas comunes, el estado y la academia. Valga nombrar en este caso la posibilidad de que una poética pueda pensarse como lectura pública y que implique su debate en el ágora, en contacto y ejercicio con la realidad social y política.
Otro asunto será preguntar constantemente por el sentido de tales desarrollos, diseños, interpretaciones y decisiones, con el fin de identificar acciones sin determinar fines, resultados específicos ni apegos metodológicos. Hoy en día la anomalía se toma por la norma y las incongruencias se convierten en conducta típica entre gobernantes y gobernados, yace la posibilidad de que exista una comprensión de lo ambiental en tanto las relaciones fundamentales de las especies desde sus nichos de vida en las comunidades y bajo realidades problemáticas comunes.
Esta diferenciación entre una revolución verde que asume el desarrollo sostenible y una actividad común que resiste las planeaciones unidireccionales del estado, confronta los marcos jurídicos, los procedimientos administrativos y los instrumentos burocráticos que, por virtud del diseño inicial, reintegra sectores desagregados y gesta acciones humanas en acuerdo con la tierra para la celebración de la vida.
Yacen arraigadas hoy en la profunda crisis eco-ética del habitar cultural, las tensiones vivenciales de la deriva natural en la expresión de alteridades que prevalecen dentro del modelo oficial de mundo. Aunque este modelo logra enmascarar la realidad como contenidos que difunden y enseñan comportamientos e imaginarios de bondades, valores y verdades esparcidas por los medios masivos de consumo, la potencia poética de la política es póiesis y es huella de lo que ha involucrado comprender los sentidos y la semanticidad de los discursos. Invita también a romper con muchas interpretaciones del paradigma del desarrollo, la mitificación de la ciencia y el uso cotidiano del lenguaje gerencial, administrativo y organizacional del desarrollo.
IV. Políticas públicas
Con el enfoque de la cultura surgen los primeros cuestionamientos en torno a lo público y lo privado, al partir de preguntas del tipo ¿cómo asume el estado al artista y el artista al estado?, ¿cómo obra el artista en relación con su obra intelectual que obedece a un carácter público?, ¿cuál es el peso específico de los diseños jurídicos y los marcos legales sobre el arte y la cultura?, esta búsqueda ha considerado lo vinculante de las invocaciones jurídicas para anteponer ‘sentido’ a los mecanismos políticos presentes en la cultura. Así entonces, ¿qué instrumentos están resultando efectivos para reducir la doble moral ciudadana y la estatal frente a las ideas de libertad, orden, estado, constitución, descentralización y desconcentración de derechos, participaciones, responsabilidades, poderes, potencialidades?
Surge entonces la necesidad de anotar ciertos aspectos desde las tensiones científico-académicas, pero también epistemológicas-conceptuales, que actualmente se puedan considerar en torno a las Políticas públicas. En torno a temas de planeación comunitaria como proyectos de investigación de las universidades, pero también como ‘iniciativas comunales’ con el estado y a niveles de acción micro local, local, departamental y nacional, vienen consolidándose ‘diseños otros’ para la formación y la participación, con profundos impactos en las relaciones sociales, el ambiente y lo ambiental, a través de la civilidad y trabajos de campo como enlaces clave entre el estado y la sociedad civil.
No obstante, al sentir de la tradicional operatividad del estado nación moderno, estas líneas de ejecución son las de una planeación unilateral que incorpora subprocesos contenidos dentro de una narrativa predefinida, fija y dirigida hacia una discursividad específica: por parte del estado, la ‘representatividad legal del pueblo’, de la ‘sociedad civil’, o del ‘constituyente primario’. Es contradicción esencial, aquella idea en la que un ciudadano acepta voluntariamente ser nada más que un convidado de piedra, un contribuyente pasivo, un nivel estadístico explotado, una frustración que satisface indicadores y metas de la planeación como objetivos incluidos en todo tipo de entidades privadas y públicas, territoriales o de entes descentralizados.
Estará entonces la disputa política sobre la orientación de los lenguajes simbólicos del poder público, puesto que son las formulaciones con las que se asignan los presupuestos, se dirigen las voluntades políticas y los votos amarrados. Es un sistema que resulta ser la planeación del estado en la cual el mismo ciudadano es marginado por el desarrollo que causa, sustenta, apalanca y subvenciona a través de impuestos, tasas, contribuciones, y otros gravámenes directos e indirectos de obligatorio cumplimiento.
Aún la disimulada crítica política reconoce la ausencia de sentido en semejante planteamiento, el de quienes ya no son ni comunidad ni tampoco comprenden sus roles dentro de un principio vivo. Finalmente, el contribuyente sobrevive mal sosteniendo sin reticencia un sistema de planeación que le constriñe y pagando un tributo regresivo cuasiextorsivo, ante el inminente imperio de la corrupción y la violencia que le doblegan.
¿Quién decide que puede suceder y que no, más allá de lo que pudieran encuadrar los marcos jurídicos vigentes?, ¿son estas decisiones de poder privilegios hegemónicos como mecanismos de acción de autoridad, con tendencia al abuso de poder y la discrecionalidad en la implementación de los marcos jurídicos tales como el bloque de constitucionalidad y la normativa supranacional vigente en todos sus ámbitos y disposiciones?, para acercar la atención a la Política Pública, un primer asunto puede ser el reconocer que, en el ámbito del ejercicio de la Acción Pública, dicha acción recae sobre el titular de un cargo, un particular que ejerce la Función Pública a nombre del estado y que valida la acción pública a través de un Acto Administrativo revestido de solemnidad, con capacidad resolutiva y reglamentaria, y que rige los comportamientos y las acciones de grupos humanos determinados en áreas territoriales concretas.
En un paneo desde varias perspectivas de las teorías contemporáneas en torno a la Política Pública, Yepes (2016) va a plantear una definición que la destaca como instrumento diferente a los demás instrumentos que utiliza el estado para validarse socialmente. Según su análisis, Guerrero (1993) considera a la política pública el cauce que determina y orienta el curso a seguir por la actividad gubernamental (p.84). Por su parte Vargas (1999) asumiendo la acción de un régimen político frente a una sociedad, afirma que la política pública es “concreción del estado en acción frente a la sociedad y sus problemas” (p.57).
Cabe siempre la posibilidad de hilar con interés en la contemplación de las posibilidades de este mecanismo de Políticas públicas como apertura a la acción pública y como potencia política diferenciadora y delimitadora de las acciones ciudadanas y las del estado. En tanto acción de gobierno, acción colectiva y concreción, llama la atención la definición unidireccional desde la lectura hegemónica del poder, Yepes (2016) alude al aporte que:
[…] implica trasladarse a lo que Medellín (como se citó en Vargas, 1999) dentro de su análisis sobre el ejercicio de gobierno, denomina como hegemonía, lo cual no es otra cosa que: la lucha por medio de la que unos actores sociales buscan obtener para si la doble función de representar el interés general y detentar el dominio político sobre la sociedad y el Estado. (p. 45)
Al revestirse el régimen político de hegemonía y aparecer como encargado de la formulación de iniciativas, la toma de decisiones encarna las actuaciones propias del gobierno y del régimen, afirma Yepes (2016) que:
Es claro que cada régimen político, desde su condición y esencia, impone una razón de estado a los procesos y procedimientos relacionados con la P.P, de tal forma que en ellas reflejan su concepción de sociedad, política, economía, cultura y todos los subsectores que integran el entramado de nación. (p. 45)
Destaca entonces la perspectiva según la cual, la Política Pública, más que procesos de decisión entre actores, constituye el lugar donde una sociedad construye su relación con el mundo. Afirma Yepes (2016):
Pierre Müller, uno de los representantes más connotados de la escuela francesa de Políticas públicas, llama la atención sobre el papel que cumplen las representaciones sociales, las relaciones entre individuos y el mundo real como escenario de intervención en PP. Esta es una consideración de vital trascendencia para poder comprender su dimensión y complejidad, que supera de lejos un elemental proceso de decisión en el que intervienen determinados actores. (p. 47)
Tomando en consideración esta última perspectiva, Yepes (2016) destaca la puerta que se abre a una interpretación mucho más amplia de la praxis participativa humana en la toma de decisiones frente a hechos de validación social y de hechuras sociales en forma de obras públicas. Se trata entonces de la posibilidad de observar un trasfondo vital de la acción de la Política Pública como potencia de impacto en múltiples tejidos y sentidos.
De este modo, configura el autor cuatro características esenciales de las Políticas públicas, como son:
· Constituir un dispositivo o mecanismo para acciones coordinadas
· Ser instrumento fundamental del régimen político imperante
· Ser reflejo de la cosmovisión hegemónica del poder político, que impulsan las realizaciones de gobierno a través de planes y programas que concretan concepciones y relaciones, tanto con el mundo material, como con el simbólico y cultural.
· Su apoyo en instituciones y organizaciones, en torno al interés público y al beneficio colectivo. (Yepes, 2016, p. 50)
Podemos afirmar entonces que la Política Pública se constituye en instrumento principalmente desde el gobierno, pero que no limita la acción pública realizada por comunidades de vida. Esta puede ser también una pieza clave en la acción política de resistencias comunes marginadas de la planeación unilateral del estado. Además, es un mecanismo que atraviesa la cultura pues conjuga las redes de símbolos en materializaciones de obra pública y, por tanto, puede catalizar y dinamizar procesos de apropiación de conocimiento desde una perspectiva ambiental y pluricultural.
En una fabulación de las decisiones públicas posible desde las instrumentaciones del estado en las que ‘lo ambiental’ fuese la comprensión esencial para el ejercicio de todo el sistema, la base de la justicia con la tierra es el abono para la paz y para constituir armonización entre las líneas de política y los marcos jurídicos asociados a dichas acciones. El desarrollo rural integral en las zonas con planes de desarrollo con enfoque territorial y el problema de concentración en la tenencia de la tierra que presenta Colombia en sus regiones, encontrarían una complementaria solución en la titulación de tierras y el catastro multipropósito de acuerdo a planeaciones territoriales apropiadas por los grupos de interés común a través de la normativa actual vigente.
Conclusiones
Hacer centro en lo humano es dejar de lado todas las demás representaciones de la vida y de la alteridad. La necesidad de crear nuevos paradigmas de la planeación nos sitúa en un horizonte donde emergen otros modos de habitar el mundo. El diseño se torna entonces un aspecto crucial a la hora de causar la realidad material pues es pensamiento que antecede a la forma y a la función, es el medio por el cual la mente puede intercambiar las posibilidades de existencia y los modos de habitar del ser humano, o por el contrario favorecer la explotación que la mentalidad extractivista contemporánea ejecuta sobre las redes vitales-naturales establecidas históricamente entre ecosistemas y culturas. En los resultados de la toma de decisiones en lo público, que es reflejado en la concepción de las obras públicas, se evidencia la degradación de un sistema fracasado y caduco que demuestra la necesidad emergente de cambios de perspectiva en los pensamientos que llevan a cabo la planeación tradicional, un modelo ordenado pero sobrexplotado, al que le han sido inconvenientes las acciones populares emancipatorias hacia la participación efectiva.
Referencias
Ángel Maya, A. (2015). La Fragilidad ambiental de la cultura. Historia y medio ambiente. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 388 de 1997, Ley orgánica del plan de desarrollo y ley orgánica de Áreas metropolitanas. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339
Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia, Preámbulo. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Escobar, A. (2017). Autonomía y diseño: la realización de lo comunal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Tinta y limón.
Guerrero, O. (1993). Políticas públicas: Interrogantes. Revista de Administración Pública. Políticas Públicas, 84. México: Instituto Nacional de Administración Pública.
Vargas Velásquez, A. (1999). Notas sobre el Estado y las Políticas Públicas. Bogotá: Almudena Editores.
Yepes Ocampo, J.C. (2016). Retos y dilemas de la Educación Superior en Colombia. Procesos de transformación en los últimos cinco lustros. Manizales: Editorial Universidad de Caldas.
Referencias
Ángel Maya, A. (2015). La Fragilidad ambiental de la cultura. Historia y medio ambiente. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 388 de 1997, Ley orgánica del plan de desarrollo y ley orgánica de Áreas metropolitanas. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339
Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia, Preámbulo. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Escobar, A. (2017). Autonomía y diseño: la realización de lo comunal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Tinta y limón.
Guerrero, O. (1993). Políticas públicas: Interrogantes. Revista de Administración Pública. Políticas Públicas, 84. México: Instituto Nacional de Administración Pública.
Vargas Velásquez, A. (1999). Notas sobre el Estado y las Políticas Públicas. Bogotá: Almudena Editores.
Yepes Ocampo, J.C. (2016). Retos y dilemas de la Educación Superior en Colombia. Procesos de transformación en los últimos cinco lustros. Manizales: Editorial Universidad de Caldas.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2021 Julián Andrés Cardona Romero

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Los autores que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
- La Revista no tiene costos de publicación y/o sometimiento. No se cobrará ningun valor económico al autor que proponga sus artículos a esta publicación.
- La Revista no tiene precio de venta al público y se distribuirá de manera gratuita por medio del Portal de Revistas de la Universidad Nacional de Colombia.
- Los autores conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación, con el trabajo registrado con la Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) que permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de la obra de modo no comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.
- Los autores pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta revista.
- Todos los extractos de texto tomados de los artículos publicados en NOVUM deberan ser citados de manera adecuada según la normativa de citación y referenciación (APA, MLA, CHICAGO, etc.).