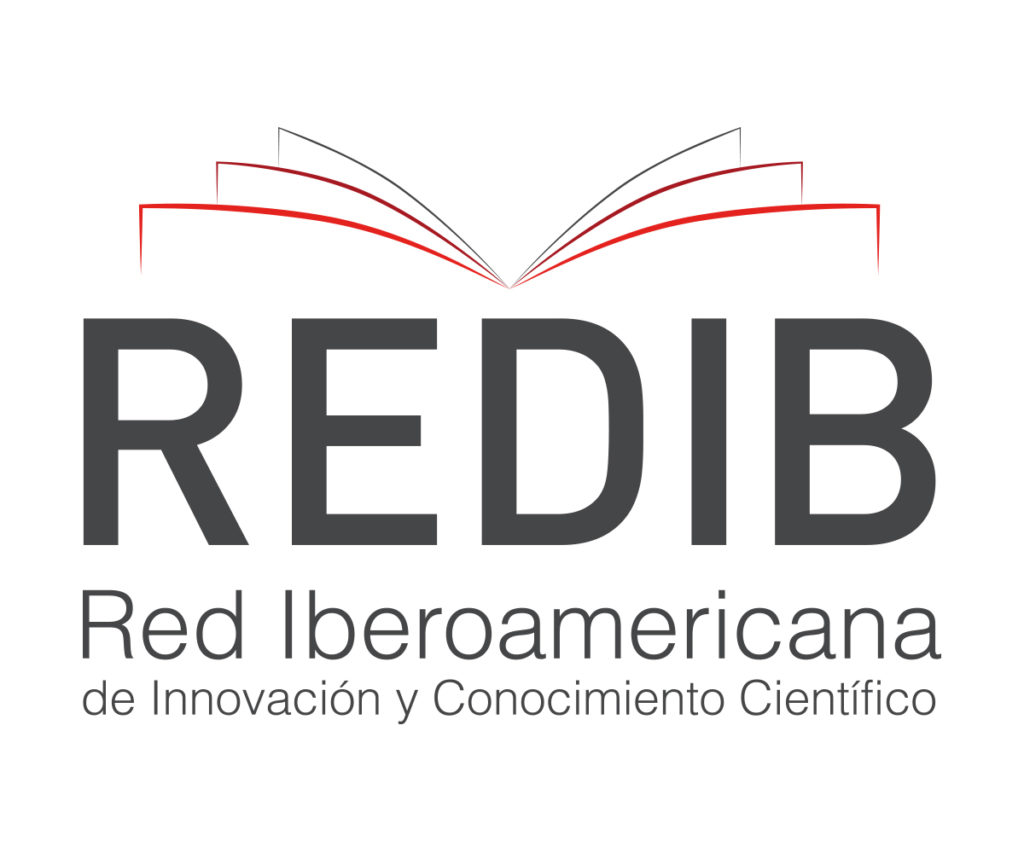Los monstruos kaplanianos y la lógica de los demostrativos
Kaplanian Monsters and the Logic of Demonstratives
DOI:
https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v72n181.89964Palabras clave:
indéxicos, monstruos kaplanianos, preservación de la verdad, representación semántica, validez (es)indexicals, Kaplanian monsters, truth-preservation, semantic representation, validity (en)
¿Cómo puede la lógica representar expresiones indéxicas como “yo”, “aquí” y “ahora”? ¿Cómo no debe representarlas? Examino estas dos preguntas a partir de la Lógica de los Demostrativos (LD) de Kaplan y su impopular prohibición de operadores monstruosos. A pesar de algunos defectos de formulación, sostengo que dicha prohibición está guiada por una poderosa visión de las relaciones lógicas de validez entre oraciones con indéxicos que desafía la concepción tradicional de consecuencia lógica como preservación de la verdad y resalta el papel fundamental de la información semántica en la construcción de sistemas formales concebidos como modelos de las lenguas naturales.
Recibido: 24 de octubre de 2020; Aceptado: 28 de febrero de 2021
Resumen
¿Cómo puede la lógica representar expresiones indéxicas como yo, aquí y ahora? ¿Cómo no debe representarlas? Examino estas dos preguntas a partir de la lógica de los demostrativos (LD) de Kaplan y su impopular prohibición de operadores monstruosos. A pesar de algunos defectos de formulación, sostengo que dicha prohibición está guiada por una poderosa visión de las relaciones lógicas de validez entre oraciones con indéxicos que desafía la concepción tradicional de consecuencia lógica como preservación de la verdad, y resalta el papel fundamental de la información semántica en la construcción de sistemas formales concebidos como modelos de las lenguas naturales.
Palabras clave
indéxicos, monstruos kaplanianos, preservación de la verdad, representación semántica, validez.Introducción
Expresiones como “yo”, “aquí” o “ahora” tienen un comportamiento semántico especial. Por una parte, tienen un significado estable; por otra, sus referentes normalmente varían en cada ocasión de uso. En consonancia con este comportamiento dual, la semántica de Kaplan para estos indéxicos 1 y otros demostrativos incorpora una distinción entre niveles convencional y referencial de significado. Acorde con esta distinción, Kaplan clasifica los indéxicos como expresiones directamente referenciales cuya única contribución semántica es aportar un referente (cf. 1996, 2014a, 2014b). Distinción y clasificación vienen acompañadas de un precepto metodológico: siempre que se analicen oraciones con indéxicos el significado convencional debe operar antes del significado referencial. Aplicado a (1), el precepto reza que una regla de significado convencional debe operar en el contexto de uso asignando un referente a “yo” y a otros indéxicos antes de siquiera poder identificar la proposición expresada (el contenido, lo que se dice o el enunciado hecho con) con esta oración:
(1) “Yo estoy aquí ahora”.
Solamente tras la aplicación de las reglas se puede evaluar la proposición de que el agente del contexto de uso está ubicado en el lugar y en el tiempo del contexto como lógicamente contingente. Supongamos que yo emito (1). Dada la posibilidad de que yo nunca haya existido es posible encontrar circunstancias en que el agente de (1) no estuviera ubicado en lugar o tiempo alguno. Esta evaluación se puede expresar en nuestra lengua anteponiendo “En algunas circunstancias es falso que” a la expresión verbal de la proposición en cuestión: “En algunas circunstancias es falso que el agente del contexto de uso está ubicado en el lugar del contexto en el tiempo del contexto”.
Cuando se interpreta (1), el orden que va de significado convencional a condiciones de verdad no se puede invertir sin poner en riesgo el perfil semántico de los indéxicos. Si, como se afirma con la oración (2), en algunos contextos fuera falso lo que se dice con (1), la contribución semántica de “yo” equivaldría a la satisfacción de una condición descriptiva general que asocia cada contexto de uso con un único agente. Pero entonces el indéxico “yo” no sería una expresión directamente referencial:
(2) “Yo no estoy aquí ahora”
Para evitar este resultado, Kaplan clasifica operadores que podríamos expresar con “En algunos contextos es falso que” como “monstruos” y los expulsa de la semántica de las lenguas naturales. No podremos encontrar entonces una oración del castellano que contenga indéxicos y que sirva para expresar la siguiente proposición: “En algunos contextos es falso que el agente del contexto está ubicado en el lugar del contexto en el tiempo del contexto”.
Esta prohibición de monstruos ha recibido numerosas críticas que, a pesar de su diversidad, pueden clasificarse en dos grupos. Unas, de orientación eminentemente lingüística, señalan que muchas lenguas naturales contienen de hecho expresiones que funcionan lógicamente como operadores de reporte de actitud o lengua. Dichos operadores modifican los parámetros del contexto de uso. (cf. Jaszczolt; Jaszczolt y Huang; Schlenker). Algunos trabajos en esta dirección han propuesto sacar provecho teórico de los operadores monstruosos y definirlos explícitamente como herramientas de una teoría lingüística (cf. Basso y Teixeira). La inclusión de operadores monstruosos se ha rechazado con argumentos igualmente fuertes (cf. Maier 2009, 2016) que muestran cómo la supuesta evidencia en contra de la prohibición de Kaplan recibe una explicación alternativa con un aparato teórico de presuposiciones lingüísticas que incorpora las distinciones kaplanianas y respeta la prohibición. Afortunadamente, no me ocuparé de la confusa situación respecto a la conexión entre indéxicos y actitudes y, por ende, no tendré en cuenta esta dimensión del debate. 2
Mi discusión se ocupará de otro grupo de contraejemplos enfocados en las motivaciones filosóficas o metasemánticas para aplicar el sistema de la Lógica de los Demostrativos (LD) a lenguas naturales. 3 ¿Qué razones mueven a Kaplan a asignarle cierta interpretación a la oración (1) y qué razones le impiden asignarle interpretaciones alternativas que modifiquen elementos del contexto de uso? En relación con estas preguntas me enfocaré en la crítica de Predelli a la prohibición de monstruos (cf. Predelli 2014) y en su diagnóstico (cf. Predelli 2005, 2011, 2013). Según Predelli hay una hipótesis ingenua tras la justificación de la aplicación de LD a lenguas naturales que afecta la representación de relaciones lógicas entre oraciones. Sostengo que este diagnóstico es incorrecto y que las razones tras la prohibición de Kaplan responden a una clasificación de los indéxicos de acuerdo con su propia teoría. Esto trae consecuencias para la cuestión de cómo representar semánticamente oraciones que aparentemente introducen monstruos, así como para la explicación formal de relaciones lógicas. En el siguiente acápite introduzco el aparato teórico de Kaplan y su prohibición; posteriormente, expongo los contraejemplos de Predelli y su diagnóstico; a continuación, sostengo que hay razones para adscribirle a Kaplan una hipótesis teóricamente más robusta que preserve la clasificación semántica de los indéxicos; finalmente, sostengo que dicha clasificación nos lleva a repensar la representación semántica de la negación como constante lógica en un lenguaje con indéxicos y nos permite reconsiderar la prohibición.
Monstruos engendrados por la elegancia: contextos de uso vs. circunstancias de evaluación
El objetivo fundamental de la semántica de Kaplan es modelar la contribución semántica de los indéxicos y demostrativos en tanto expresiones directamente referenciales paramétricas. Como expresiones directamente referenciales, nombres propios e indéxicos contribuyen semánticamente a la proposición expresada únicamente aportando un referente. Mientras estrictamente hablando no hay un referente que podamos asignarle a los indéxicos antes de que los parámetros contextuales hayan generado la posibilidad de encontrarlo, esos parámetros no juegan un papel relevante en la asignación de referentes a nombres propios. Tal como sucede con una variable libre en lógica, que se interpreta bajo una asignación que funciona como parámetro, el referente de un indéxico “varía conforme al parámetro varía” (Kaplan 2014b 173).
El sistema formal de Kaplan captura la naturaleza semántica dual de los indéxicos distinguiendo dos conjuntos de índices correspondientes al contexto de uso y a la circunstancia de evaluación. Contexto de uso y circunstancia de evaluación cumplen su función de acuerdo con un orden estricto. Mediante reglas, los índices del contexto le asignan a cada indéxico su contenido o referente. Estas reglas establecen el carácter. El carácter de un indéxico es una función que depende de un parámetro para poder generar un contenido. Los índices del contexto de uso proveen esos parámetros generadores. La regla para “yo”, por ejemplo, asocia dicho indéxico con el individuo designado por la expresión “el agente” en cada contexto de uso, de manera que “el agente” designe a la persona que haya proferido en el tiempo y lugar apropiados la oración (1).
Antes de que el parámetro representado por el índice de agente realice su trabajo, no hay nada que evaluar en (1). Que los indéxicos son paramétricos equivale a decir entonces que no son expresiones ambiguas sino expresiones que covarían sistemáticamente con el contexto de uso.
Que un indéxico es una expresión directamente referencial puede ilustrarse así. A pesar de las apariencias, “el agente” no es una descripción definida, à la Russell, que denote la única persona que es el hablante del contexto de uso, sino la expresión de una regla semántica que aporta contextualmente un referente. Si siguiéramos el camino de interpretar “el agente” como una descripción definida, la oración (1) expresaría la proposición semánticamente general (3):
(3) Hay un y solo un agente del contexto de uso y está ubicado en el lugar y el tiempo del contexto de uso. 4
La función de los índices de un contexto de uso es, sin embargo, muy distinta a la de las condiciones denotativas de una descripción definida. La tesis de la referencia directa para “yo” se puede resumir diciendo que su aporte a la proposición no se produce a través de un complejo de cuantificadores ni expresiones de generalidad, sino mediante una regla que asigna un referente en un contexto de uso previamente determinado.
Tras la aplicación de la regla, el indéxico designa rígidamente a quien haya emitido la oración en cada circunstancia de evaluación asociada con el contexto de uso original. La proposición asociada con (1) es en consecuencia semánticamente singular. Siguiendo ideas del primer Russell, Kaplan sugiere que el contenido singular puede ser identificado como una secuencia ordenada o entidad estructurada constituida por propiedades y objetos. 5 Como contenido objetivo de la oración, la proposición es evaluable en términos de modalidad y temporalidad. Por esta razón, los índices de la circunstancia de evaluación contienen situaciones contrafácticas e instantes de tiempo alternativos en los que la proposición singular expresada con (1) podría haber resultado falsa.
La inclusión del índice temporal hace manifiesta una complicación adicional para lograr una representación semántica de (1) en LD. Kaplan representa la modificación temporal de cualquier oración con la aplicación de un operador temporal a una oración sin determinación temporal (cf. Kaplan 2014a 116). Por ejemplo, el indéxico “ahora” debe ser entendido no como un término singular, sino como el formante gramatical: “Ahora es verdad/es el caso/ que”. Cuando resulte conveniente para discutir algún punto de detalle, sustituiré (1) por (4):
(4) “Ahora es verdad que yo estoy aquí”. 6
Las preguntas que hacemos desde el punto de vista de las circunstancias de evaluación tienen que ver con lo que podríamos llamar la naturaleza de la proposición expresada con (1), si es una verdad o falsedad necesaria o contingente. Si se supone que ningún hablante de un contexto de uso existe, necesariamente hay una infinidad de situaciones contrafácticas e instantes de tiempo en los que el contenido de (1) sería falso. Como resultado lógico de una evaluación en términos de mundos posibles e instantes de tiempo, la contingencia de (1) parece asegurada. Pero para nuestra discusión interesa la pregunta adicional de si podemos encontrar una manera de expresar tal contingencia en nuestro lenguaje a la que podamos asociar con este razonamiento a favor de la contingencia de la existencia de los agentes. Según Kaplan contamos con tales expresiones representables como modificadores de circunstancias de evaluación: “En algunas circunstancias es falso que el agente de (1) esté ubicado en el lugar del contexto en el tiempo del contexto”. El formante gramatical “En algunas circunstancias es falso que…” representado en LD como un operador oracional afecta así la proposición expresada por (1).
Según este modelo no es posible introducir operadores oracionales que se apliquen al carácter de un indéxico sin transformar su clasificación semántica. El sistema formal podría extenderse con la introducción de tal tipo de operadores, pero para Kaplan dicho sistema extendido ya no sería un modelo de las lenguas naturales. En consecuencia, operadores oracionales como “En algunos contextos es falso que…”, a los que el autor de Demostrativos llama “monstruos engendrados por la elegancia” (Kaplan 2014ª 83), no pueden hacer parte de lenguas como el inglés o el castellano. La prohibición de Kaplan puede, sin embargo, reformularse para evitar malentendidos. En tanto construcciones de una gramática lógica artificial, los operadores hacen parte del sistema formal diseñado para asignarle representaciones semánticas a expresiones del lenguaje natural; no “hacen parte” de ninguna lengua natural. Correctamente entendida, la prohibición de Kaplan establece que no podemos encontrar una oración del lenguaje natural que contenga indéxicos y que sirva para expresar la proposición: “En algunos contextos es falso que el agente del contexto está ubicado en el lugar del contexto en el tiempo del contexto”.
Sin duda es posible encontrar infinidad de proposiciones singulares y generales que no podemos expresar en nuestra lengua y, aunque muchos teóricos de la semántica dirían que esta es una limitación de las lenguas naturales, la prohibición de Kaplan apunta en la dirección opuesta. El problema está en que hay artificios formales que están radicalmente mal concebidos como representaciones semánticas de las lenguas naturales. La prohibición de monstruos es un recordatorio de que en semántica puede haber generalizaciones impecables desde el punto de vista formal que oscurecen los fenómenos lingüísticos por tratar. El mal propio del teórico de la semántica es entonces la tendencia a la generalización elegante pero poco perspicua. Como evidencia de esta manera de entender la prohibición, cabe citar la sección VIII de Demostrativos en la que Kaplan se pregunta por qué no simplificar LD incluyendo, por ejemplo, un doble conjunto de índices de contexto de uso. En otras palabras, se pregunta por qué no aceptar monstruos:
Podríamos entonces representar contextos por medio de los mismos conjuntos indexados que usamos para representar circunstancias, y en vez de tener una lógica de contextos y circunstancias, tenemos simplemente una lógica bidimensional de conjuntos indexados. Desde el punto de vista algebraico esto es muy nítido y permite una descripción sencilla y elegante de ciertas clases importantes de caracteres […] Pero también permite una introducción simple y elegante de muchos operadores que son monstruos. Al hacer una abstracción de los distintos papeles conceptuales desempeñados por el contexto de uso y las circunstancias de evaluación, se ha opacado la lógica especial de los indéxicos. (2014a 84-85)
La prohibición es un llamado a la humildad semántica. En nuestro sistema no podemos perder de vista las relaciones lógicas entre oraciones del lenguaje natural que contienen indéxicos (“la lógica especial de los indéxicos”) por un ansia de generalizar que nos lleve a identificar conjuntos de índices con funciones semánticas distintas. ¿Cuáles son entonces esas relaciones lógicas que debemos capturar y cómo hacerlo en LD?
Con su distinción entre carácter y contenido LD permite separar dos conceptos. Por una parte, la validez como una relación lógica se establece en virtud del significado convencional, ya sea de conectivos lógicos conocidos, ya sea de constantes no-lógicas como los indéxicos. Por otra, la necesidad se caracteriza como verdad en cualquier situación contrafáctica e instante de tiempo alternativos. Esta es una noción combinatoria que proviene de la teoría de modelos para lógica modal desarrollada por Kripke. Una proposición resulta necesaria si es verdadera en cualquier mundo accesible desde el punto de evaluación que representa el mundo designado (el mundo real). Debido a la generalización de la teoría de modelos para lógicas modales, un mundo que valide una proposición no tiene que compartir objetos o propiedades con otro mundo que le resulte accesible; en realidad ambos mundos podrían representarse como puntos sin mucha estructura interna pero conectados en el espacio lógico. 7 En LD los portadores de necesidad son proposiciones, entidades estructuradas constituidas por una secuencia de objetos y propiedades que he expresado con oraciones en cursiva y sin comillas. Los portadores de validez son oraciones de una lengua natural interpretadas usando reglas semánticas de carácter que expreso con oraciones entrecomilladas.
Las relaciones lógicas de validez que debemos capturar se establecen entre oraciones interpretadas por la semántica de LD. Según esta caracterización de validez, la oración (1) es verdadera en cualquier contexto de uso y, por ende, lógicamente válida en LD. ¿Por qué (1) es verdadera en cada contexto de uso? Porque todos los contextos de LD son propios. Un contexto propio es aquel que contiene un emisor. En virtud del significado convencional de “yo”, “aquí” y “ahora”, (1) resulta verdadera en cada contexto de uso propio. Un segundo resultado, consecuencia directa del primero, es que la oración (2) es contraválida, porque no es verdadera en ningún contexto de uso propio. Un tercer resultado, consecuencia de la prohibición de monstruos, es que, de aceptarse en el sistema formal, los operadores monstruosos borrarían esta útil distinción entre los portadores de contingencia y de validez. La discusión sobre la aceptabilidad de monstruos corre entonces paralela a la restricción de los posibles contextos de uso a propios.
¿Una hipótesis ingenua de representación semántica?
¿Qué razones nos llevan a rechazar operadores monstruosos como formalizaciones de oraciones con indéxicos? ¿Qué hipótesis con respecto a LD nos impide tener en cuenta contextos de uso impropios? La primera pregunta nos alerta sobre los límites de la generalización semántica; la segunda nos obliga a pensar cuál es la justificación de esos límites. En esta sección me gustaría defender la conexión entre ambas preguntas a partir de la que considero la mejor y más perspicaz crítica de la prohibición de monstruos (cf. Predelli 2014) y de la reducción de contextos de uso a contextos propios (cf. Predelli 2005, 2011, 2013). De acuerdo con Predelli (2014), es fácil encontrar ejemplos de oraciones con indéxicos cuya formalización requiere operadores intensionales que controlen el carácter de los indéxicos bajo su alcance. Los operadores permiten o bien simplificar, o bien generalizar los índices semánticos de Kaplan. 8
Si se sigue la dirección de simplificación, es posible introducir modificadores de contexto. En vez de utilizar dos tipos coordinados de índices en las cláusulas semánticas, los modificadores de contexto nos permiten tener circunstancias de evaluación que son sensibles al contexto, en consonancia con la lógica bidimensional de conjuntos indexados ya mencionada.
Tómese la oración (5):
(5) “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”.
(6) “Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”.
Reformúlese (5) como (6) y considérese la formalización de “nunca” como un operador temporal que controle el carácter de “mañana” y “hoy”, los indéxicos bajo su alcance. Así, (6) parece la expresión de un operador monstruoso en español y tiene, según Predelli, una interpretación natural (cf. 2014 390). Supongamos que (6) está escrita en la entrada de la oficina de un colega. Podemos interpretarla entonces como la proposición de que para cualquier día . no es aconsejable, dada la circunstancia de evaluación de estar en un ambiente de trabajo, dejar para el día siguiente a . lo que uno puede hacer en d. La verdad de la proposición expresada con (6) se relativiza a circunstancias de evaluación que resultan sensibles a un parámetro del contexto de uso. Si no hay expresiones que sean sensibles al contexto, dicho modificador no tendrá efecto.
Si se sigue la dirección de generalización, es posible introducir modificadores globales en la formalización de las lenguas naturales. Dichos operadores pueden aislar aquellos contenidos que resultan obstinadamente verdaderos con respecto al tipo de índice al que afectan (agente, tiempo, o lugar de la proferencia). Supongamos que (5) expresa un mandato divino consignado en un libro sagrado y sirve entonces para formular una ley que debemos cumplir. Sea cual sea la circunstancia relativa en la que nos encontremos, no podemos permitirnos ser perezosos. El mandato no tiene que ver con los días y las formas en que los denominamos, sino con el carácter moralmente pernicioso y atemporal de la pereza como vicio. Como el contenido del mandato es ajeno al tiempo, el operador que formaliza “nunca” no modifica la contribución semántica de los indéxicos “hoy” y “mañana”. El modificador global sirve entonces para representar tanto oraciones cuya verdad puede cambiar con el tiempo como oraciones a las que Kaplan llama “perfectas”, cuya interpretación mantiene fijos los valores temporales para todo rasgo de cualquier circunstancia de evaluación, como en el ejemplo del mandato divino (cf. 2014a 75).
Sería injusto atribuirle a Predelli una crítica tan simplista como la que su artículo sobre los tres monstruos de Kaplan parece sugerir. Si la generalización o simplificación no son los fines que orientan una teoría semántica, los modificadores de contexto y globales no implican automáticamente el abandono de la prohibición de monstruos. Lo que esperaríamos de una crítica perspicaz es que ponga en cuestión los criterios de Kaplan, no que juzgue su orientación con criterios que resultan contrarios a su visión de la semántica. Suponiendo entonces que la generalización o simplificación de LD por sí mismas no justifican satisfactoriamente la introducción de monstruos, ¿qué hipótesis adicional acerca de la relación entre el sistema formal y las expresiones de una lengua podría guiarnos en la aceptación o rechazo de monstruos? En otro de sus escritos, Predelli (2005) ha hecho más que cualquier otro crítico de Kaplan por mostrar dicha hipótesis.
Usualmente la semántica se define como la disciplina que se ocupa de las relaciones entre expresiones de una lengua y objetos del mundo. Esta definición, sin embargo, induce a errores. En una caracterización más generosa pero todavía muy esquemática (cf. Predelli 2005 11), la semántica encuentra relaciones sistemáticas entre expresiones de una lengua provistas de un significado en virtud de convenciones u otros mecanismos relevantes y juicios o intuiciones sobre verdad o falsedad. Esta nueva definición todavía deja de lado factores importantes para nuestra discusión. En primer lugar, no son las expresiones o emisiones de una lengua lo que sirve como dato de entrada a una teoría, sino sus representaciones semánticas aptas para evaluación semántica. Una representación resulta apta cuando tiene el formato adecuado como objeto de estudio de LD que, aplicado a dichas representaciones semánticas, ofrece veredictos o evaluaciones en términos de lo que Predelli llama “distribuciones de verdad”, pero nosotros podemos llamar condiciones de verdad para proposiciones. Los monstruos semánticos de Predelli operan en el nivel de asignación de valores de verdad: o bien introducen índices del contexto de uso en la circunstancia de evaluación (modificadores de contexto), o bien identifican contenidos para los que elementos del contexto de uso permanecen invariantes en las circunstancias de evaluación (modificadores globales). Si nuestro interés está en la cuestión de representación semántica, las preguntas importantes deberían ser qué formato deberíamos darle a (6) para que LD pudiera tomarlo como dato de entrada. Hay buenas razones para sospechar que la crítica de Predelli a la restricción de Kaplan en su artículo sobre monstruos resulta mejor justificada si retrocedemos un paso y nos enfocamos en la disputa sobre representación semántica.
La sección anterior nos ha enseñado que (1) debe ponerse en un formato que incluya índices de agente, lugar y tiempo para siquiera poder formular preguntas sobre su valor semántico. También que, en virtud de la restricción a contextos propios, aplicado a (1) LD arroja como resultado “verdadero en cada contexto de uso”. Ambos resultados responden a decisiones sobre representación semántica. Dadas ciertas hipótesis metasemánticas de cómo se aplican los índices del sistema formal, asociamos los índices de LD con rasgos de la situación de habla de (1) como quién, cuándo y dónde se emitió. 9 Como LD solo incluye contextos propios, Predelli le atribuye a Kaplan la idea de haber modelado los índices de la teoría de acuerdo con la hipótesis metasemántica (SMV) que los abstrae a partir de las coordenadas de situaciones de habla efectivas: .Simple Minded View (SMV): las proferencias o inscripciones siempre se representan correctamente con coordenadas que corresponden de manera obvia a los parámetros del contexto de emisión (o inscripción)” (Predelli 2005 41).
Como resultado de SMV, los índices de LD se identifican de manera obvia con las condiciones de proferencia. Por esta razón, Kaplan haría depender aparentemente el diagnóstico de relaciones de implicación lógica y validez de las peculiaridades de la producción de proferencias lingüísticas. El ejemplo más claro de tal impacto de SMV en LD es la clasificación de (1) como lógicamente válida en virtud de la estructura de los contextos de usos propios. Esta clasificación es intuitivamente problemática debido a contraejemplos más o menos obvios como el siguiente:
Supongamos que Jones decide huir del país. Antes de salir de su casa a las 8 de la mañana escribe una nota para su mujer que vuelve del trabajo a las 5 de la tarde:
(7) “Como puedes ver, no estoy en casa ahora. Si te apresuras, puedes tomar el vuelo de la tarde a Los Cabos. Encuéntrame en seis horas en el Hotel Cabo Real”. (Predelli 2005 43, con cambio en la numeración)
Resulta francamente implausible que le atribuyamos a la nota de Jones una representación semántica con coordenadas que correspondan a su escritura, porque esto haría que Jones le hubiera comunicado falsamente a su mujer que él no está en casa a las 8 de la mañana, en vez de comunicarle verdaderamente que él no está en casa a las 5 de la tarde, cuando ella encuentre la nota. Según Predelli este y otros ejemplos del mismo estilo sugieren la necesidad de adoptar una hipótesis metasemántica diferente de acuerdo con la cual el índice temporal correcto no estaría dado por el tiempo de la escritura de la nota, sino por el tiempo que en virtud de su intención comunicativa al escribirla Jones pretende que su mujer tenga en cuenta al leerla. El mismo tipo de caso se reproduce cuando (2) se usa en un mensaje de contestador automático:
(2) “Yo no estoy aquí ahora”.
De acuerdo con la intención comunicativa del agente, el índice relevante debería representar el momento en el que el mensaje será escuchado y no en el que fue grabado. ¿Por qué debería estar sujeta la validez de acuerdo con LD a este tipo de vicisitudes sobre medios de producción y reproducción de oraciones con indéxicos?
Sin duda, los ejemplos de Predelli muestran que SMV no es una hipótesis metasemántica robusta y que no puede ser una buena justificación de la validez lógica de (1). No resulta disparatado asociar la prohibición de operadores monstruosos con SMV. De ahí que todo contexto de uso en LD sea propio y cualquier expresión formal cuyo papel lógico sea separar los índices de la teoría de los elementos de la situación de habla efectiva deba ser expulsada de la semántica de las lenguas naturales. Correlativamente, si SMV es incorrecta, ni los modificadores de contexto ni los modificadores globales resultarán problemáticos. Supongamos que los indéxicos “hoy” y “mañana” no deben representarse con un índice que señale, respectivamente, el día de proferencia de (5) y el día posterior al día de proferencia. Si se admitiesen contextos de uso impropios en LD, las representaciones semánticas de “hoy” y “mañana” podrían hacerse corresponder con parámetros pretendidos. Cuando mi colega fije la nota con la oración (5) en la puerta de su oficina, tiene la intención de que cada vez que otros colegas la lean piensen que deberían completar las tareas de ese día en vez de postergarlas para el día siguiente. Cuando alguien encuentre (5) en un libro sagrado reconocerá el mensaje de que la tendencia a postergar las tareas indefinidamente es un defecto de carácter moralmente inaceptable. Ninguna de estas dos proferencias puede representarse con los contextos propios de LD, pero esta no parece una razón de peso para prohibir la representación de “nunca” en (6) con un operador proposicional que capture los índices semánticos pretendidos.
Una hipótesis metasemántica alternativa
Si la crítica de Predelli a LD fuese correcta, en la construcción de su semántica Kaplan habría seguido ilícitamente el funcionamiento de contextos de habla efectivos. Sin embargo, la evidencia textual no apoya esta interpretación. Hay pasajes de Demostrativos en los que Kaplan considera y descarta la cuestión de si el medio de reproducción de una oración con indéxicos podría afectar las categorías semánticas de su sistema formal (cf. 2014a 63 n.12). En otros pasajes rechaza la idea de que las propiedades semánticas de los indéxicos se identifiquen con las características de su proferencia normal (cf. Kaplan 2014a 95-96, 120-121; 2014b 164-165). La semántica kaplaniana produce análisis que parten de un aparato teórico y solamente entonces formula la pregunta de si las lenguas naturales contienen expresiones que funcionan en consonancia con dichos análisis. Esta concepción puede identificarse en uno de sus trabajos más recientes sobre la semántica de expresiones como “Ouch” y “Oops”:
De nuevo, les pido su paciencia con las pequeñas imperfecciones de mi análisis del contenido expresivo de Oops, ya que, como resulta obvio, el mérito de los análisis que yo proponga no depende de si se aplican exactamente a los ejemplos que he escogido, sino más bien de si la lengua inglesa podría contener expresiones que estuvieran de acuerdo con mi análisis, y de si las herramientas de análisis tienen valor al pensar en problemas filosóficos sobre el significado. En efecto, soy un teórico del lenguaje, no un experimentalista. (Kaplan 2008 12)
Las hipótesis metasemánticas de representación no siguen la dirección de observar directamente situaciones de habla, sino la de formular análisis semánticos dentro de una teoría y después preguntarse si las lenguas naturales tienen los medios para expresar lo que esos análisis semánticos predicen. El problema de SMV como diagnóstico es que tiene el orden explicativo invertido y, por ende, no sirve como justificación de la representación que LD asigna a oraciones con indéxicos. Lo que la justifica es la hipótesis mucho más cargada de teoría, la clasificación semántica (CS): las proferencias o inscripciones con indéxicos de una lengua natural se representan correctamente con coordenadas que preserven el perfil semántico de dichos indéxicos como expresiones directamente referenciales y paramétricas.
De acuerdo con mi interpretación, la representación semántica de los indéxicos está mediada por su clasificación de acuerdo con las categorías teóricas de la referencia directa y de los parámetros generadores de contenido descritos en el primer acápite. En el mismo texto sobre “Ouch” y “Oops”, Kaplan resalta que la clasificación teórica de expresiones indéxicas inevitablemente resulta compleja, porque debe dar cuenta de dos factores semánticos no siempre distinguidos, la verdad y la validez lógica (cf. 2008 6).
En primer lugar, CS establece cuál es la contribución de los indéxicos en tanto expresiones directamente referenciales al valor semántico de proposiciones que se expresan con oraciones como (1). Esta clasificación responde a las preguntas de qué condiciones de verdad tienen las proposiciones expresadas con tales oraciones cuando se evalúan en situaciones contrafácticas, y de cuándo se preserva su valor de verdad.
En segundo lugar, CS permite reconocer que, en tanto expresiones paramétricas, los indéxicos sirven para delimitar información. La pregunta importante en este caso es qué tipo de información puede portar un indéxico en virtud de su significado convencional. El conjunto de contextos propios, con sus índices alineados, representa esa información semántica. En tales contextos, la semántica se concentra en cómo delimitar la información que transportan las expresiones de una lengua natural con un significado convencional estable. Este es el tipo de información que se preserva en relaciones lógicas de validez.
Para entender mejor esta distinción, comparemos un par de argumentos con indéxicos. Supongamos, primero, que la premisa del argumento (8) es una oración emitida por David Kaplan en su granja de Portland el 26 de marzo de 1977:
(8) Premisa: “Yo estoy aquí ahora.”
Conclusión: David Kaplan está en Portland el 26 de marzo de 1977.
Supongamos ahora, con Predelli, que aceptamos un contexto de uso impropio para interpretar la premisa del argumento (9). Por ejemplo, David Kaplan dejó la oración (1) escrita en una nota en la puerta de su granja de Portland para que fuera encontrada el 26 de marzo de 1977 aunque, en realidad, ese día él se encuentre en UCLA:
(9) Premisa: “Yo no estoy aquí ahora”.
Conclusión: David Kaplan está en UCLA el 26 de marzo de 1977.
Desde el punto de vista de lo que se dice con cada una de las premisas, ambas inferencias preservan la verdad. En las circunstancias descritas la premisa de (8) no puede afirmar algo verdadero sin que sea también verdad que David Kaplan está en Portland el 26 de marzo de 1977; ni la premisa de (9) puede afirmar algo que sea el caso sin que también sea el caso que David Kaplan está en UCLA el 26 de marzo de 1977. Ambos argumentos son así ejemplos de relaciones de preservación de la verdad. Pero ¿preserva la conclusión de (9) la información semántica aportada por los indéxicos? Claramente no. Está fuera de discusión que en la premisa de (9) hay que suponer a partir de las condiciones de verdad propuestas por Predelli que “yo” es una manera de hacer referencia a David Kaplan. La pregunta es cómo se ha llegado a este resultado si los indéxicos no han generado el contenido para una oración (1) siguiendo las coordenadas de un contexto de uso propio. Sin los parámetros que generen el contenido, el indéxico solamente puede interpretarse en virtud de que la historia de la nota deja claro quién la escribió. Como la consecuencia lógica en (9) se consigue a costa de que no se le asigne al indéxico un referente en virtud de la regla de uso sino de la historia de la nota, “yo” no sigue el comportamiento de una expresión paramétrica y directamente referencial sino solo directamente referencial. El indéxico portaría así el mismo tipo de información semántica que el nombre propio “David Kaplan”, pero esto contradice CS. Una consecuencia inmediata de aceptar CS es entonces que el argumento (9), aunque sea un ejemplo de preservación de la verdad, no es lógicamente válido.
En un argumento válido con indéxicos no puede haber información semántica en la conclusión que no esté incluida en las premisas. La oración (1) es un caso límite en el que expresiones que funcionan lógicamente como parámetros delimitadores de información semántica reciben su interpretación canónica de acuerdo con reglas convencionales de significado que hacen manifiesta cómo se preserva esta información. Una vez (1) recibe su representación semántica en términos de índices propios, queda claro qué tipo de información semántica se delimita con los indéxicos. Si definimos una oración como lógicamente válida si siempre es posible incluirla como hipótesis en un argumento en virtud de cómo delimita la información semántica, (1) es lógicamente válida y su inclusión en una inferencia no requiere premisas que la justifiquen. Esto aclara la relación lógica que existe entre (1) y (8): si una oración válida es aquella que siempre permite inferir otras oraciones preservando la información semántica, la oración (1) es lógicamente válida, porque establece una regla de inferencia que puede especificarse con cada uso particular de “yo”, “aquí” y “ahora”. Por ejemplo, si agregamos (1) al contexto de uso de (8) en el que David Kaplan es el agente, su granja de Portland, el lugar y el 26 de marzo de 1977, el índice temporal, obtenemos la inferencia válida (8).
La relación lógica entre (1) y (8) es de ejemplificación. Así, (1) es verdadera-en-todo-contexto de uso porque, en virtud de cómo delimita información semántica, puede asumirse como hipótesis de cualquier inferencia preservadora de información semántica como (8). La clasificación que establece CS contrapone dos categorías de expresiones directamente referenciales: la de los indéxicos y la de los nombres. Como los nombres propios preservan la verdad y permiten establecer relaciones de preservación de la verdad, pero no delimitan la información semántica, los ejemplos de la sección anterior dejan de ser problemáticos.
Recordemos que según Predelli en (7) nos veríamos forzados a concluir que Jones le comunicó falsamente a su mujer que no está en casa a las 8 de la mañana, mientras que en el caso del contestador deberíamos colegir que quien lo graba le comunica falsamente que está en casa a quien lo oye. Si bien es cierto que estos juicios intuitivos no son sobre lo que se dice ni sobre consecuencias lógicas, sino de lo que se comunica con indéxicos, también resulta indudable que son juicios sobre preservación de la verdad a través de la comunicación. Predelli construye escenarios en que asignar índices impropios a los indéxicos permite preservar nuestras intuiciones acerca de la verdad de lo que se comunica. Pero, como vimos con la comparación entre los argumentos (8) y (9), la validez lógica preserva la información semántica mas no la verdad de lo que se comunica. En los ejemplos de la nota y el contestador, los indéxicos no delimitan la información en virtud de su significado convencional, sino de (mucha) información no-semántica.
Tomemos el caso de Jones. Para que el ejemplo funcione como Predelli quiere, la mujer de Jones debe saber que él escribió la nota. De otra forma, ¿cómo podría esperar Jones que se encontraran en el Hotel los Cabos? Sin embargo, ¿cómo sabe ella que Jones escribió la nota? Puede ser que él la haya firmado, pero esto haría que su firma, es decir, el nombre de Jones, garantizara que lo que quiere comunicar se interprete de la manera correcta. El significado convencional relevante para identificar lo que se quiso decir sería el del nombre “Jones”, no el del indéxico “yo” en la nota. Esto hace que desde el punto de vista de Kaplan se borre la naturaleza paramétrica del indéxico y se lo explique en términos del nombre propio. Hay, sin embargo, otras posibilidades más interesantes para obtener el efecto comunicativo deseado: la mujer de Jones conoce perfectamente su letra y la identifica en la nota, por ejemplo; o Jones y su mujer tienen la costumbre de dejarse notas en la mesa del comedor para comunicarse cosas. En cualquiera de esos escenarios la mujer tiene todas las razones para concluir, dada mucha información compartida, que Jones escribió la nota: ¿quién más podría haberla dejado allí?, ¿debería ella suponer que un admirador secreto irrumpió en su casa para proponerle un fin de semana romántico?, ¿no es acaso esa la letra de Jones?, etc.
A medida que estas posibilidades comunicativas se multiplican y se hacen más sutiles, queda claro que la verdad de lo que Jones le comunica a su mujer se preserva si suponemos que ella tiene acceso a una plétora de información no semántica que usa como evidencia, pero esta información no tiene mucho que ver con el significado convencional de “yo”, “aquí” y “ahora”. El ejemplo del contestador tiene el mismo problema: si entendemos qué se nos quiere comunicar con la oración (2) en un contestador, puede ser porque reconocemos la voz de la persona a la que llamamos o porque, a pesar de no ser capaces de reconocer su voz en esta grabación, nosotros mismos tenemos un contestador y hemos grabado mensajes como (2) y sabemos que estamos llamando al número correcto, etc.; de nuevo, usamos un universo de información no-semántica desconectada del significado convencional de los indéxicos.
Esto no quiere decir que no haya problemas profundos e interesantes sobre la comunicación con indéxicos a los que Kaplan les ha dedicado su más reciente trabajo (cf. 2012); quiere decir tan solo que los juicios de verdad sobre lo que se comunica y la delimitación de la validez lógica en virtud del significado convencional no son el mismo problema. En LD Kaplan se concentra en índices propios porque quiere extraer consecuencias de la clasificación de los indéxicos como expresiones referenciales generadoras de parámetros. Cuando critica a Kaplan, por el contrario, Predelli parece más interesado en cómo podemos comunicarnos exitosamente con indéxicos preservando la verdad del mensaje.
Toda representación semántica de (1) con índices impropios lleva a una confusión entre validez y preservación de la verdad que no permite distinguir el argumento (8) del (9). ¿Qué relación entre validez lógica en LD y significado convencional puede desprenderse entonces de este resultado y cómo afecta esta relación el debate sobre operadores monstruosos?
Validez, negación y representación semántica
He sostenido que la formulación original de Kaplan de la prohibición de monstruos resulta desafortunada porque tiene el orden de explicación invertido; también he argüido que el problema teórico que se está intentando resolver con ella es relativamente claro. Se trata de si lenguas naturales como el inglés o el español contienen expresiones como “En algunos contextos es falso que…” que puedan aplicarse a oraciones como (1) sin afectar la clasificación semántica de los indéxicos como expresiones directamente referenciales y paramétricas. Si se sostiene que la función lógica de los indéxicos es delimitar la información, la prohibición de monstruos puede traducirse como la necesidad de preservar información semántica que distingue los operadores lógicos que respetan CS de los que no.
Retomemos el operador inofensivo que modifica circunstancias de evaluación: “En algunas circunstancias es falso que el agente de (1) esté ubicado en el lugar del contexto en el tiempo del contexto”. Este operador invierte el valor de verdad de la proposición expresada con (1) identificando circunstancias en que su emisor no existe o no se encuentra ubicado en las coordenadas representadas por los índices del contexto de uso. Según LD, otros operadores permitidos del mismo tipo pueden usarse como representaciones semánticas de las expresiones modales “necesariamente” y “posiblemente”. Asimismo, LD también les asigna este tipo de representación semántica a los modificadores temporales: “Fue el caso que…” y “Será el caso que…”.
Todos ellos se introducen en la semántica para entender cómo se modifica o preserva el valor de verdad de una proposición. Codifican la idea tradicional de que en un argumento válido la semántica se ocupa de estudiar relaciones de preservación de la verdad de las premisas a la conclusión. Pero estos operadores de preservación de la verdad parten del contenido de una oración sin pasar por las reglas de significado convencional. Esto sucede porque para Kaplan los operadores modales y temporales más conocidos no tienen un significado convencional y, por ende, son insensibles a su distinción entre los niveles convencional y referencial del significado (cf. 2014a 122-123, observaciones 6-8); son producto de un proyecto semántico tradicional que deja de lado los parámetros generadores y se concentra directamente en los contenidos. Kaplan reconoce que en LD podemos encontrar una noción de consecuencia lógica que se orienta por dicho proyecto semántico, pero solo a costa de borrar distinciones valiosas para su propio proyecto centrado en información semántica (cf. id. 120-125). Supóngase que a cada fórmula de LD que representa una oración con indéxicos y demostrativos se le aplica el operador AN (Actually Now) que se puede interpretar informalmente como “En realidad ahora es el caso que…”. Así, se obtiene entonces una lógica que identifica la validez con la preservación de la verdad usando la semántica modal para un sistema temporal análogo al sistema modal S5. En un ansia de simplificar el sistema formal con el que se formulan análisis semánticos de expresiones de las lenguas naturales, perdemos información semántica indispensable.
El propósito de evitar esta curiosa mezcla de generalidad y pobreza semánticas es lo que motiva la prohibición de monstruos. Lo que se requiere para no caer en el exceso teórico es una modificación global del proyecto semántico neotradicional que profundice la distinción entre dos nociones de consecuencia lógica, una en términos de información semántica y otra en términos de preservación de la verdad. 10 El proyecto semántico alternativo de Kaplan parte de observar que muchas expresiones lógicamente interesantes viven una doble vida: la que dicta su significado convencional y la que dictan las condiciones de preservación de la verdad. Esto es verdad tanto en las constantes lógicas más conocidas (conjunción, disyunción, condicional) como en algunas constantes no-lógicas ejemplificadas por las representaciones semánticas de LD para “yo”, “aquí” y “ahora”; todas tienen un contenido estable en todo contexto (cf. Kaplan 2014a 122, observación 5). Para todas ellas hay reglas convencionales de uso que codifican información semántica y determinan clasificaciones de validez lógica. Notoriamente, en su lista Kaplan no incluye la negación, la constante lógica determinante que opera en la prohibición de monstruos. Si observamos la oración (2) a través del lente de CS, podremos notar dos cosas: la primera es que resulta fácil encontrar una proposición que establezca las condiciones en que (2) es verdadera; la segunda es que esas condiciones son lógicamente posteriores a la representación semántica de (2) mediante los índices de un contexto de uso propio.
En otras palabras, con (2) se nos pide concebir un caso que no sabemos cómo funciona a partir de un caso conocido. En cada contraejemplo sabemos a quién designaría “yo”, qué lugar designaría “aquí” y cómo evaluaríamos la coordenada temporal “ahora”, si el contexto de uso fuera propio y extendemos tácitamente ese conocimiento al contexto de uso impropio. Si se sabe que “yo” designaría a David Kaplan si el contexto de uso de (9) fuera propio, se concluye que este argumento preserva la verdad de la premisa a la conclusión; si se sabe que “yo” designaría a Jones si el contexto de uso de (7) fuera propio, se usa esta identificación del referente para obtener la verdad de la proposición comunicada con su nota. Encontramos las evaluaciones aceptables para (9) y (7), porque en nuestro análisis semántico hemos sustituido subrepticiamente los indéxicos por nombres propios pasando por alto CS. Cada contraejemplo pretende encontrar circunstancias de evaluación asociadas con un contexto de uso impropio que aparentemente nos resultan claras, pero solamente porque implícitamente asignamos los índices de un contexto de uso propio cuyo funcionamiento efectivamente nos resulta claro.
Esta primacía lógica de los contextos propios sobre los contextos impropios se refleja en una diferencia en cuanto a la representación semántica de la partícula negativa en (2). Todo depende de si se pretende captar su significado convencional o su significado en términos de preservación de la verdad. Este segundo significado es el que capturamos con el operador de modificación de circunstancia de evaluación. El significado convencional de la negación es un asunto más sutil. En la interpretación que propongo, la negación bloquea inferencias garantizadas por el significado convencional de los indéxicos. La inclusión de (2) como premisa bloquea inferencias por ejemplificación y (2) es una oración contraválida, porque impide inferencias legítimas a partir del significado convencional de los indéxicos. Por ejemplo, la premisa de (9) bloquea una inferencia legítima, aunque permita preservar la verdad.
La partícula negativa en (2) debe interpretarse entonces como un bloqueador de inferencias. Indica que la información semántica de la premisa no se preserva en este contexto de uso y, por ende, no se preserva en la conclusión. No estamos habilitados para inferir lo que la información semántica de un contexto propio nos habilitaría a inferir. El pecado capital del operador monstruoso “En algunos contextos es falso que…” es intentar capturar un asunto propio de información semántica usando una representación semántica propia de la preservación de la verdad. La negación tiene un rol convencional que sirve para bloquear inferencias ilícitas y un rol de modificación del valor de verdad representable con un operador que describe circunstancias de evaluación alternativas. De este modo, CS nos da una razón para no confundir preguntas sobre contextos, inferencia y verdad lógica con preguntas sobre circunstancias, contenido y verdad necesaria.
Si el énfasis está en información semántica y validez lógica, los ejemplos de operadores monstruosos también están basados en una confusión de niveles de significado. Es sintomático de esta confusión que al discutir monstruos kaplanianos Predelli se enfoque en sostener que no hay nada en los modificadores de contexto o globales que ponga en riesgo la semántica de la referencia directa, dado que la introducción de dichos operadores respeta la posición básica de que el significado de los indéxicos debe especificarse mediante reglas que únicamente aporten el referente de los indéxicos al contenido de (6). Los operadores de carácter aprovecharían todas las ventajas técnicas de contar con los índices que conforman el contexto de uso en las cláusulas de una teoría del significado que asigne condiciones de verdad o de referencia a expresiones de una lengua natural. Pero esta conclusión pasa por alto el problema de la preservación de la información semántica derivado de la naturaleza paramétrica de los indéxicos. Volvamos a la oración (6):
(6) “Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”.
Se supone que (6) expresa la proposición de que sea cual sea el día d en un ambiente de trabajo no se debe dejar para el día siguiente a d lo que se puede hacer en d. Supongamos que decidimos darle una representación semántica a los días en (6) usando los operadores temporales de Kaplan. Así, obtenemos entonces la proposición (10) como representación semántica de (6):
(10) “Debe ser el caso en esta oficina que fue verdad que lo que uno pudo hacer hace un día no será verdad que uno lo haga el día siguiente”.
Según LD operadores temporales como “Fue verdad hace un día que…” y “Será verdad el día siguiente que…”, no tienen un significado convencional; operan sobre contenidos y condiciones de verdad (cf. Kaplan 2014a 116). El monstruo semántico no ha logrado su cometido, porque no hay una oración del español que contenga indéxicos y sea capaz de expresar la proposición (10). La oración (6) es solamente una forma idiosincrática de expresar un mensaje que no requiere los parámetros de contenido generados por los indéxicos “hoy” y “mañana”, sino las expresiones correlativas “hace un día” y “el día siguiente”. La información semántica que portan los indéxicos sobre la orientación temporal del contexto de uso se pierde en este tipo de ejemplo, lo que constituye una violación de CS. Si (6) se interpreta como mandato divino, esta característica resulta todavía más evidente según la representación semántica (11):
(11) “Debe ser el caso siempre que fue verdad que lo que uno pudo hacer hace un día no será verdad que uno lo haga el día siguiente”.
Las relaciones de validez generadas por la información semántica de “hoy” y “mañana” están bloqueadas en oraciones como (6). Por ejemplo, inferencias como (12) quedan bloqueadas si se aceptan operadores monstruosos como (10) y (11):
(12) Premisa: “Hoy es lunes no feriado”.
Conclusión: Hay que ir a trabajar.
La información semántica que podemos capturar en la premisa usando el operador temporal “Ahora es el caso que…” se preserva en la conclusión. Si ahora es el caso que es lunes no feriado, entonces hay que ir a trabajar. Si ahora no fuera verdad que es lunes no feriado, necesitaríamos encontrar una fuente de información adicional a la provista por el significado convencional de “hoy” para garantizar la preservación de la verdad en (12); por ejemplo, que estamos en un ambiente de trabajo o que la pereza es mala moralmente. En cualquiera de las dos alternativas, el indéxico “hoy” no porta esa información no-semántica en virtud de su significado convencional. Si aceptamos (10) y (11) tenemos más bien el patrón de argumento (13):
(13) Premisa: “Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”.
Conclusión: Hay que hacer el martes 11 de febrero de 2020 lo que uno iba a dejar para hacer el miércoles 12 de febrero de 2020.
Supongamos que la premisa de (13) es verdadera de acuerdo con cualquiera de las interpretaciones (10) u (11). Si es verdad que uno no debe dejar para el día siguiente lo que debería hacer el día anterior, también es verdad que hay que hacer el martes 11 de febrero de 2020 lo que uno iba a hacer el miércoles 12 de febrero de 2020. Así, (13) es un ejemplo de consecuencia lógica en el que la información semántica de “hoy” y “mañana” no se preserva en la conclusión. El consejo vale igual si hoy es lunes o domingo; para seguirlo tampoco importa qué día sea mañana.
Si la prohibición de monstruos se basa en una hipótesis metasemántica como CS y no como SMV, esto refleja una concepción poderosa sobre la validez lógica como preservación de información semántica que se opone a la concepción tradicional con su interés monolítico por la preservación de la verdad. La prohibición de operadores monstruosos nos recuerda que en la construcción de modelos formales para las lenguas naturales el lógico no debe orientarse siempre por la elegancia y la simplificación, sino por la información semántica, la validez y la inferencia. Kaplan es un formidable exponente de esta segunda orientación. Con su sutil análisis semántico de los indéxicos, nos transmite un mensaje de humildad: que nuestros modelos del lenguaje no nos cieguen para captar lo que es realmente importante en lenguas naturales flexibles, ricas y diversas.
Bibliografía
Referencias
Ballarin, R. “Validity and Necessity”. Journal of Philosophical Logic, 34, 2005, págs. 275-303. DOI: https://doi.org/10.1007/s10992-004-7800-2
Donnellan, K. Essays in reference, language and mind. Editado por J. Almog, y P. Leonardi, New York-Oxford: Oxford University Press. 2012 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199857999.001.0001
Ezcurdia, M. “Los indéxicos y la semántica kaplaniana”. En M. Ezcurdia (Edra), Los indéxicos y la semántica de Kaplan, México, DF, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2014, págs. 5-50.
Fuenmayor D. y Benzmüller C. “Mechanised Assessment of Complex Natural-Language Arguments Using Expressive Logic Combinations”. En: Herzig A., Popescu A. (Edts.) Frontiers of Combining Systems. FroCoS 2019, Lecture Notes in Computer Science, vol 11715. Cham: Springer, 2019, páginas 112-128. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29007-8_7
Jaszczolt, K. Meaning in Linguistic Interaction. Oxford: Oxford University Press. 2016 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199602469.001.0001
__________ y Huang, M. “Monsters and I: The Case of Mixed Quotation”. En P. Saka, y M. Johnson (Edits.), Semantic and Pragmatic Aspects of Quotation, Dordrecht: Springer, 2017, págs 357-382. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68747-6_13
Kaplan, D. “A Problem in Possible World Semantics”. En VVAA, W. Sinnott-Armstrong, D. Raffman y N. Asher (Edits.), Modality, Morality, and Belief. Essays in Honor of Ruth Barcan Marcus, New York-Cambridge: Cambridge University Press, 1995, págs. 41-52.
________. “Reflexiones sobre los demostrativos”. En M. Valdés (Edra.), Pensamiento y lenguaje. Problemas en la atribución de actitudes proposicionales. México DF: UNAM Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1996, págs. 79-99.
_______. (2008). “The Meaning of Ouch and Oops”. Conferencia Howison en Filosofía presentada en la Universidad de California, Berkeley.
https://www.youtube.com/watch?v=iaGRLlgPl6w. Consultado por última vez el 19 de abril de 2020.
Trascripción de Elizabeth Coppock disponible en http://eecoppock.info/PragmaticsSoSe2012/kaplan.pdf.
Consultado por última vez el 19 de abril de 2020.
_______. “An Idea of Donnellan”. En VVAA, J. Almog, & P. Leonardi (Edits.), Having in Mind. The Philosophy of Keith Donnellan, New York-Oxford: Oxford University Press, 2012, págs. 122-175. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199844845.003.0008
_______. “Demostrativos”. En M. Ezcurdia, Los indéxicos y la semántica de Kaplan, México, DF, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, págs. 51-139, 2014a.
______. “Reflexiones posteriores”. En M. Ezcurdia, Los indéxicos y la semántica de Kaplan, México, DF, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, págs. 140-196, 2014b.
Kripke, S. Naming and Necessity, Malden: Blackwell, 2016
Maier, E. “Proper Names and Indexicals Trigger Rigid Presuppositions”. Journal of Semantics , 26, 2009, págs. 253-315. DOI: https://doi.org/10.1093/jos/ffp006
Maier, E. “A Plea against Monsters”. Grazer Philosophische Studien , 93, 2016, págs. 363-395. DOI: https://doi.org/10.1163/18756735-09303003
Predelli, S. “Intentions, indexicals and communication”, Analysis, 62 (4), 2002, págs. 310-316. DOI: https://doi.org/10.1093/analys/62.4.310
________. Contexts. Meaning, Truth, and the Use of Language, Oxford: Clarendon Press, 2005
________. “I Am Still Not Here Now”, Erkenntnis, 74, 2011, págs. 289-303. DOI: https://doi.org/10.1007/s10670-010-9224-4
________. Meaning without Truth, Oxford: Clarendon Press, 2013.
________. “Kaplan's three monsters”, Analysis , 74 (3), 2014, págs. 398-393. DOI: https://doi.org/10.1093/analys/anu059
Rabern, B. “Monsters in Kaplan's logic of demonstratives”, Philosophical Studies, 164, 2013, págs. 393-404. DOI: https://doi.org/10.1007/s11098-012-9855-1
Schlenker, P. “A Plea for Monsters”. Linguistics and Philosophy , 26, 2003, págs. 29–120. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1022225203544
Teixeira, L. y Basso, R. “Defining a Monster Operator”, Alfa , 59 (2), 2015, págs. 303-327. DOI: https://doi.org/10.1590/1981-5794-1504-4
Cómo citar
MODERN-LANGUAGE-ASSOCIATION
ACM
ACS
APA
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
Turabian
Vancouver
Descargar cita
CrossRef Cited-by
1. Tomás Barrero Guzmán. (2025). La importancia de ser complejo. Crítica (México D. F. En línea), 57(171), p.67. https://doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2025.1758.
Dimensions
PlumX
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2021 Los derechos son del autor(es), quien(es) puede re-publicar en parte o en su totalidad el documento ya publicado en la revista siempre y cuando se dé el debido reconocimiento a Ideas y Valores

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
De acuerdo con la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Se autoriza copiar, redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando se conceda el crédito a los autores de los textos y a Ideas y Valores como fuente de publicación original. No se permite el uso comercial de copia o distribución de contenidos, así como tampoco la adaptación, derivación o transformación alguna de estos sin la autorización previa de los autores y de la dirección de Ideas y Valores. Para mayor información sobre los términos de esta licencia puede consultar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.







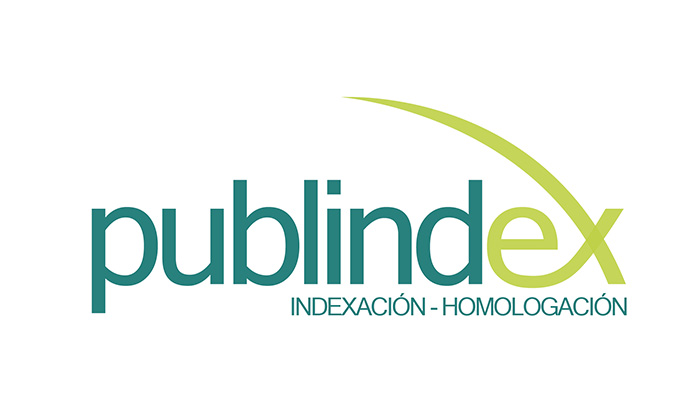
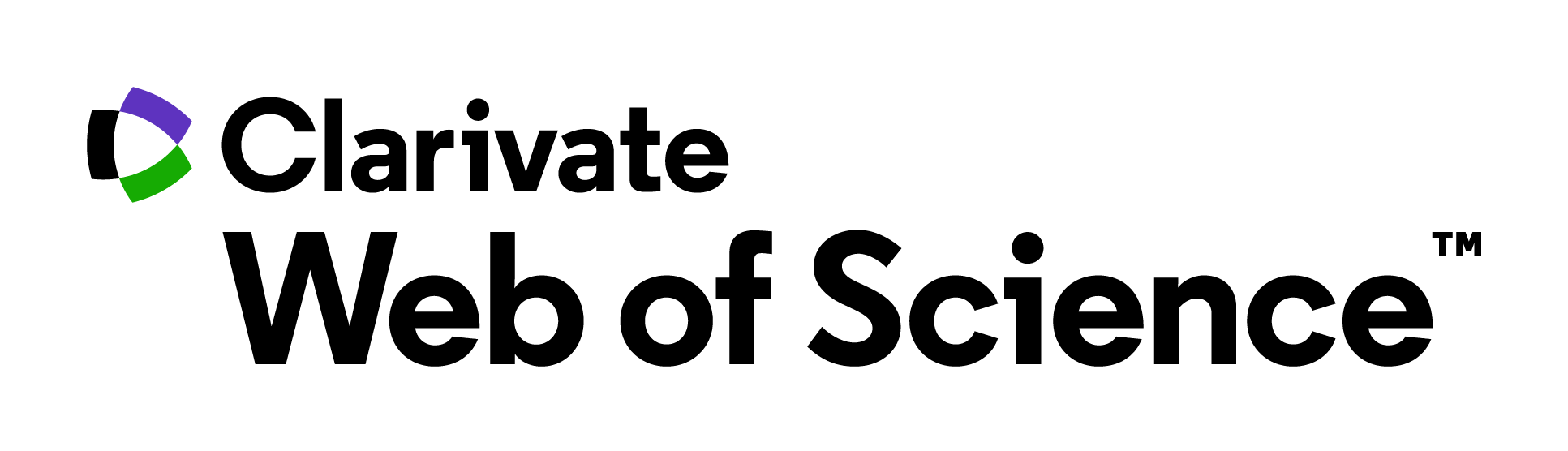






.jpg)