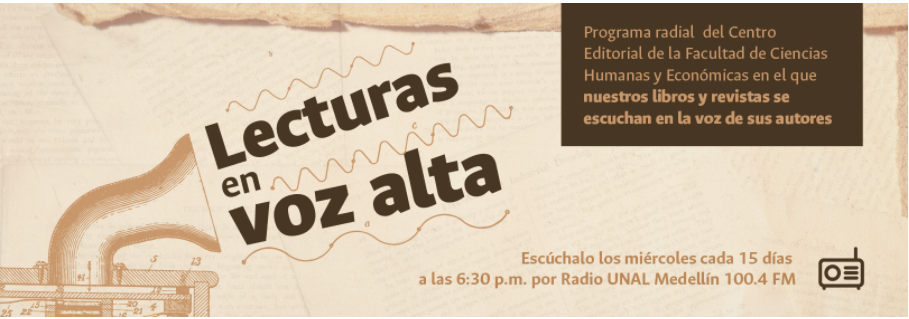Entre la «conveniencia» y la «convergencia económica»: una discusión a propósito de la región pacífico colombiana
Este documento presenta un aporte al estudio de la recientemente creada Región Pacífico compuesta
por Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. En una primera parte se reseñan indicadores de
coyuntura y luego es evaluada la dinámica de crecimiento de estos departamentos a la luz de la
teoría de la convergencia económica. La principal conclusión de este texto es la inexistencia de
relaciones de largo plazo entre dichas economías, no obstante la interdependencia de algunas a
corto plazo.
Entre la «conveniencia» y la «convergencia económica»: una discusión a propósito de la región pacífico colombiana
Fabián Enrique Salazar Villano*
Resumen
Este documento presenta un aporte al estudio de la recientemente creada Región Pacífico compuesta por Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. En una primera parte se reseñan indicadores de coyuntura y luego es evaluada la dinámica de crecimiento de estos departamentos a la luz de la teoría de la convergencia económica. La principal conclusión de este texto es la inexistencia de relaciones de largo plazo entre dichas economías, no obstante la interdependencia de algunas a corto plazo.
Palabras clave: Región Pacífico colombiana, convergencia, ciclos.
Abstract
This paper presents a contribution to the study of recently formed Region Pacific composed by Cauca, Chocó, Nariño and Valle del Cauca. In a first section it shows some conjuncture indicators and then it assesses their dynamics of growth in base to the theory of economic convergence. Its main conclusion is the absence of long-term relationships in these economies, nevertheless the short-term interdependence in some of these.
Keywords: Colombian Pacific coast, convergence, cycles.
JEL: F15, R10, 047, E32
Résumé
Ce document présente une contribution à l'étude de la région du Pacifique récemment créée, composée par les départements de Cauca, Chocó, Valle del Cauca et Nariño, en Colombie. Dans la première partie sont décrits les Indicateurs de la situation et ensuite, on évalue la dynamique de la croissance de ces départements sur la base de la théorie de la convergence économique. La principale conclusion de cette étude c´est le manque de relations à long terme parmi ces économies, même s´il y a une interdépendance à court terme.
Mots clés :Région du Pacifique colombien, convergence, cycles.
Recibido: 23 - 09 - 2011 Aceptado: 13 - 04 - 2012
Recibido versión final: 30 - 04 - 2012.
I. Introducción
Desde inicios de la República, Colombia ha estado dividida en regiones relativamente autónomas y económicamente independientes, que a pesar de la apertura al mercado externo, han demostrado un nivel de estabilidad económica aceptable y resistencia a los choques internacionales, pero un evidente grado de segmentación interna. Ante este fenómeno, el país ha decidido avanzar en la conformación de regiones que trabajen de manera conjunta en proyectos articulados, los cuales a su vez redunden en un favorable clima de negocios, y en últimas, en mejor calidad de vida para sus habitantes. Como muestra de este sentir, en marzo del 2010, dos millones y medio de habitantes de la Costa Atlántica votaron a favor de la «Región Caribe», y de manera semejante pero como iniciativa de las administraciones públicas de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, la «Región Pacífico» decide consolidarse en febrero del 2011 bajo el lema «Tierra de Paz, Mar de Prosperidad». Sin embargo, desde la óptica de la disciplina económica surge la pregunta: ¿Transciende este proceso la «conveniencia » política y se enfoca hacia la «convergencia» económica?
El acto formal que da cuerpo a la Región Pacífico se llevó a cabo con los objetivos de lograr el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de la región dentro del Plan Nacional de Desarrollo vigente; participar de la reforma al sistema nacional de regalías; garantizar la seguridad, educación y salud de la población en este territorio; elaborar una agenda de productividad y competitividad con miras a los procesos de apertura comercial, hoy por hoy una realidad inminente; y definir una agenda alrededor de las necesidades más apremiantes en términos de desarrollo rural, transporte, energía y servicios públicos. Aunque este panorama es conveniente desde la óptica de la planeación, existe un trasfondo económico desde el cual es difícil hablar de un resultado óptimo en términos de convergencia económica interdepartamental. A fin de demostrar esta idea, el documento analiza el contexto de la Región Pacífico Colombiana teniendo en cuenta que hasta el momento se carece de un documento estrictamente para la zona, que por una parte avale o cuestione a la luz de planteamientos teóricos el mencionado proceso de integración, y que de otro lado oriente la toma de decisiones de política.
En este orden de ideas, el texto se divide como sigue: en la primera parte se presenta un recorrido general por economía de los Departamentos del Pacífico; en la segunda sección se hace mención a algunos elementos conceptuales sobre la convergencia y se estiman dos modelos: uno de convergencia estocástica y otro de convergencia beta en su forma clásicacon una variable proxy poblacional; en la tercera sección se presenta una propuesta, a la luz de la interdependencia de los ciclos departamentales.
II. Contexto económico del pacífico colombiano
Según el Centro Nacional de Productividad de Colombia, la creación de la Región Pacífico tiene como primer antecedente el establecimiento de los Consejos Regionales de Planificación en el año 1985, hecho que significó un avance de las entidades territoriales dentro del proceso de descentralización, en la búsqueda de una cultura de integración regional y de unas bases para la organización y la planificación local. En esta misma dirección, en el año 1992 se puso en marcha el «Plan Pacífico» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que buscó contribuir al fortalecimiento de la capacidad de planeación y gestión del sector educativo; en 1997 se formula el Plan Regional de Ciencia y Tecnología, al año siguiente la Agenda Pacífico XXI, y finalmente en el 2000, una Política Nacional para el manejo de las zonas costeras. A pesar de todo este esfuerzo político, las condiciones económicas y sociales en el Pacífico siguen siendo disímiles.
Lo anterior puede corroborarse al considerar el hecho que los cuatro territorios han presentado participaciones muy diferentes en el PIB nacional. En 1960, la contribución de Cauca era de 1,95%, la de Chocó 0,46%, la de Nariño 1,61%, y la del Valle era de aproximadamente 11,37%; mientras que cincuenta años después (cifras a 2010), el orden de participación sigue manteniéndose sin grandes modificaciones: Cauca aporta 1,43%, Chocó 0,44%, Nariño 1,49% y Valle alrededor de 10%, colocando en evidencia el desequilibrio en materia productiva. De ahí que no sean extrañas, por una parte, la asimetría en sus estructuras empresariales (Tabla 1) donde el liderazgo lo lleva el Valle y el mayor atraso Chocó, y de otro lado, los dispares niveles de competitividad, en cuyos términos Valle ocupa el tercer puesto (después de Bogotá y Antioquia)1, Nariño el número 15, Cauca el 20 y Chocó el último lugar (CEPAL, 2007)2.

Los anteriores resultados guardan relación con la composición sectorial del PIB de cada economía (Tabla2), en donde se encuentran también diferencias sustanciales: Chocó tiene el menor valor agregado en industria, y lo poco logrado en esta rama se ha reducido en la última década; pero se destaca en las actividades del sector primario cuyo peso en su estructura productiva supera el 20%, y principalmente en minería, rama en la cual el aporte se ha triplicado en los últimos 10 años, así como sigue siendo importante la contribución de los servicios sociales, comunales y personales, dentro de los cuales el gasto público tiene un peso cercano al 23%.

Sectores:
1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2. Minería
3. Industria manufacturera
4. Electricidad, gas y agua
5. Construcción
6. Comercio, reparación, hoteles y restaurantes
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios a empresas
9. Servicios sociales, comunales y personales.
Por el contrario, Valle del Cauca presenta un bajo aporte de su sector primario (menor al 5% en el caso de las actividades agrícolas, y muy insipiente en materia de minería al representar un 0,3%), pero posee ventaja en términos de producción industrial que a 2010 significó cerca de un 16% de su PIB, así como en las actividades financiera, aseguradora, inmobiliaria y de servicios a las empresas, que sumaron más de una cuarta parte de la actividad económica departamental al año 2010. Este perfil lo comparte el Departamento del Cauca, en tanto su valor agregado industrial se ha incrementado en la última década para llegar a representar actualmente un 18,6% de su PIB, muy por encima de su actividad primaria que se ha reducido en igual periodo al pasar de una contribuci&oa cute;n de 16,6% a 12,9%. De hecho, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en sus perfiles de economía departamental destaca una serie de potencialidades para el Cauca en industria de alimentos, bebidas, lácteos, papel, empaques, transformación de madera, producción de azúcar y elaboración de impresos para exportación, renglones ya importantes en el Valle del Cauca; si bien sugiere no descuidar la actividad minera de oro, plata, platino, azufre, asbesto, caliza y carbón, principalmente en el norte del Departamento (a propósito de las 5 locomotoras del crecimiento del actual gobierno), y los servicios, básicamente turísticos alrededor de la Semana Mayor en la capital caucana, que desde el año 2009 constituye un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Finalmente, se observa como el Departamento de Nariño tiene una destacada participación de los servicios comunales y personales, siendo a 2010 cercana al 24%, y una especialización de su estructura productiva hacia renglones como comercio, reparación, hoteles y restaurantes, que significaron un aporte de 18,4% al PIB, haciendo atractiva a esta economía para la inversión privada.
Ahora bien, aunque existan potencialidades para el progreso regional, son algunas «realidades indeseables»3 como son los índices de desempleo que aun superan los dos dígitos en las ciudades capitales del Pacífico. Entre finales de 2011 y comienzo del 2012, Quibdó presentó un 17,2% de desempleo, Popayán 16,5%, Cali 14,8% y Pasto 11,3%4. También se destacan problemáticas como el conflicto armado, que ha hecho de Cauca una «zona roja» en tanto los grupos al margen de la ley han encontrado propicia su geografía para sus acciones delictivas; la pobreza que medida por el indicador global de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se cataloga como alta para la mayoría de los Departamentos del Pacífico, con excepción del Valle, en tanto supera el 40% a nivel urbano, y es mayor de 60% en lo rural; los bajos ingresos por hogar que según el DANE (Tabla 3 ) en más del 60% son insuficientes para cubrir los gastos básicos; la dependencia económica, es decir, aquella la proporción entre la población no activa y la que se encuentra en edad de trabajar, indicador que para el Cauca es de 73%, en Chocó 90,2%, en Nariño 69,7%, y en Valle 60,5%; y finalmente, el analfabetismo que en el Cauca es de aproximadamente 13%, en Chocó 22%, en Nariño 14%, mientras en Valle es de solo 8%.

Los anteriores elementos dan cuenta de un desequilibrio de grandes proporciones que lleva a cuestionarse sobre las implicaciones en materia de integración regional, y más aun, en términos de la convergencia económica para el Pacífico en el largo plazo.
III. Marco teórico de la convergencia y aplicación empírica
El fenómeno de convergencia, es un resultado del modelo neoclásico de crecimiento a la Solow (1956) del cual se infiere una reducción en la brecha del ingreso per cápita entre economías. Los supuestos de este modelo son: perfecta movilidad de factores, lógica consecuencia de la competencia perfecta; una función de producción donde el progreso técnico se determina de forma exógena, y el producto total depende de la cantidad de factores (capital y trabajo), cuya remuneración corresponde a su producto marginal; y finalmente, los consabidos rendimientos marginales decrecientes5.
El uso del término «convergencia» se encuentra en Barro y Sala-i-Martin (1991)6, quienes sugieren una relación negativa entre la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, y el nivel de ingreso por persona en un momento inicial dado (Aguirre, 2006). Formalmente:
 | [1] |
Donde:
Y t,t -o : Crecimiento del ingreso per cápita entre el momento actual (t) y el inicial (t-0).
α: Intercepto.
β: Coeficiente de velocidad de convergencia.
Ln( Yt - o ): Logaritmo del ingreso per cápita en el período inicial (t-o).
Ut: Término aleatorio de error.
El obtenerse un β con signo negativo y significativo estadísticamente, indicaría que las economías más pobres han crecido más que las adelantadas en el corte transversal seleccionado. Esta es la llamada convergencia beta. No obstante, teniendo en cuenta que el modelo neoclásico de fondo plantea la ruta de crecimiento de cada economía hacia su estado estacionario, esta sería una convergencia absoluta o incondicional. De ahí que, como los estados estacionarios pueden ser diferentes entre países o regiones, la ecuación (1) debe ajustarse o controlarse por aquellos factores que determinan tales estados de largo plazo, hablándose así de convergencia condicional.
Paralela a esta hipótesis noción está la de los clubes de convergencia (Baumol, 1986; Bernard y Durlauf, 1996; Galor, 1996) que plantea que solo economías con igual estado estacionario convergerían al mismo punto, de modo tal que el equilibrio a largo plazo solo se daría entre un determinado grupo con condiciones tecnológicas, institucionales, políticas, demográficas, etc., similares, mientras paralelamente se acentuaría la polarización entre grupos diferentes (por ejemplo, entre ricos y pobres). De otro lado, si se llegase a incumplir otro supuesto neoclásico como es el de rendimientos marginales decrecientes – al estilo de Romer (1986) en su modelo de crecimiento endógeno – el análisis de convergencia implicaría centrarse en las condiciones iniciales de cada economía, para determinar si llegará o no a un mismo equilibrio compartido.
Adicionalmente a estos cuestionamientos teóricos, en el terreno empírico Quah (1993) criticó el hecho de estimarse una ecuación con información transversal como lo plantearan Barro y Sala-i-Martin (1991), en tanto se dejaría por fuera del análisis el comportamiento de la distribución de la variable ingreso en el tiempo, argumentando que la convergencia beta no es en sí condición suficiente para una reducción de la dispersión de los niveles de renta per cápita, dado que una pequeña tasa de crecimiento en las economías mas ricas puede corresponderse con un incremento de la renta per cápita superior en términos absolutos, que el logrado por una mayor tasa relativa de crecimiento en una economía de menor ingreso. Frente a esta crítica surge el concepto de convergencia sigma que consiste en analizar la disminución en el grado de dispersión de la renta per cápita entre las economías estudiadas en el tiempo.
Matemáticamente esta se expresa como:
 | [2] |
Donde:
σ2t: Varianza muestral del logaritmo de la renta per cápita.
Ln ( Yit): Logaritmo de la renta per cápita de cada economía "i"
µt: Media muestral de Ln(Yit
Sin embargo Quah (1996) critica de nuevo este concepto demostrando que la presencia de convergencia beta es consistente con una varianza constante e incluso creciente, y que las economías no se dirigen hacia una convergencia condicionada sino hacia un modelo «Twin Peaks» o bipolarización en dos grupos, en la dirección de los clubes de convergencia mencionados antes.
Por lo anterior, autores como Islam (1995) proponen utilizar una metodología de panel para que la estimación del parámetro de convergencia beta que capture los posibles cambios en la distribución de la variable ingreso, realizando estimaciones por grupos homogéneos; Quah (1996) plantea una metodología denominada kernel estocástico, que busca estimar la dinámica de la distribución del ingreso per cápita, basándose en la estimación de probabilidades de transición entre economías a lo largo de la distribución de acuerdo a lo observado en un periodo de referencia dado; Bernard y Durlauf (1996) abordan la noción de convergencia estocástica, que contrasta una hipótesis nula de no-estacionariedad en la serie de tiempo del ingreso per cápita, y por consiguiente de no convergencia, frente a una hipótesis alterna que la defiende, reduciendo así el test de convergencia a un análisis de cointegración; y finalmente Lee, Pesaran y Smith (1997) y Pesaran (2007) plantean la utilización de pruebas de raíz unitaria en modelos panel.
Para el contraste de convergencia en el Pacífico Colombiano, no obstante, se elige en primera instancia la sugerencia de Bernard y Durlauf (1996), en tanto no se dispone de información suficiente en el periodo de análisis (1960 2010) sobre las variables que distinguen el estado estacionario de cada economía en un modelo panel de efectos fijos, restricción que también comparte el análisis de cointegración en panel, mientras la metodología del kernel estocástico se hace débil frente al bajo número de economías analizadas. Por lo anterior se plantea un modelo simple en el cual el logaritmo del PIB per cápita de un Departamento, por defecto el del Valle del Cauca (LPIBV), se regresa frente al logaritmo de esta variable en los demás, Cauca (LPIBC), Chocó (LPIBCH) y Nariño (LPIBN), tal cual se indica en la ecuación 3:
 | [3] |
Como es de esperarse, todas las series del ingreso per cápita son no estacionarias en niveles (Gráfico 1), pero lo son en primeras diferencias (Ver Anexo).

Aunque la no estacionariedad de las series puede ser ya un indicio de no convergencia, ante el hecho de ser todas las series integradas de orden 1 hay una posibilidad que a largo plazo estén relacionadas. Para comprobarlo se obtienen los residuales estimados en (3) y se aplica el Test de Dickey Fuller Aumentado (ADF por su expresión en inglés), cuyos resultados se resumen en la Tabla 4.

Como el estadístico t de la Tabla 4 no supera en valor absoluto los valores críticos al 1%, 5% y 10%, se puede concluir estadísticamente que los residuales de (3) no son estacionarios, es decir que esta es una regresión espuria cuyo nivel de asociación surge al existir tendencias crecientes en las series, mas no a razón de efectivas relaciones de dependencia a lo largo del tiempo; en otras palabras, las economías del Pacífico siguen senderos aleatorios, y la presencia de choques exógenos tiene un efecto no diluible con facilidad en el tiempo, influyendo su comportamiento de largo plazo, y haciendo imposible la convergencia.
Para corroborar este resultado, se calcula el grado de dispersión del ingreso per cápita usando la ecuación (2) que como es evidente en el Gráfico 2, se ha tornado creciente en el tiempo de manera y más notoria desde el año 20007, lógica consecuencia del mejor desempeño económico del Valle.

Como se mencionó antes, la convergencia sigma está relacionada con la existencia de convergencia beta. En efecto, si la varianza ha sido mayor en el tiempo es de esperarse que la nivelación en términos del ingreso tampoco se haya logrado. Por ello se evalúa la beta convergencia (ecuación 1) usando una variable proxy al ingreso en el periodo 2000 2010: el comportamiento poblacional de los 163 municipios del Litoral Pacífico, asumiendo la hipótesis de Tiebout (1956) según la cual, cada individuo tiene la opción de seleccionar el lugar de residencia que cuente con una estructura productiva y de ingreso que mejor se adapte a sus preferencias, razón que explica las emigraciones y el crecimiento demográfico desde zonas de menor eficiencia productiva hacia las de mejores condiciones de progreso (Sinisterra y Cortés, 2009), siendo este fenómeno entendible en contextos de economía dual (Lewis, 1954; Harris y Todaro, 1970) como los existentes en el Pacífico Colombiano. Los cálculos realizados bajo esta óptica (Tabla 5) evidencian que la convergencia beta (coeficiente con signo negativo) no es estadísticamente significativa, a juzgar por el mal ajuste del modelo, y por el elevado p-valor del parámetro de convergencia (0.48), de ahí que sea imposible defender este hecho desde la evidencia empírica.

Aunque los resultados obtenidos al momento no sorprendan en absoluto, la pregunta es entonces: ¿por qué un protocolo político pretende asociar a las economías de la Zona Pacífico en función de su localización geográfica? Su contexto ha sido dispar, de ahí que los modelos aquí planteados (estimados con metodologías susceptibles de complementarse con otras más refinadas) confirmaran una realidad divergente sin mayor dificultad, haciendo abstracción de los factores que diferencian los estados estacionarios de largo plazo de cada territorio, de forma semejante a la apresurada iniciativa integracionista promovida desde la esfera política. No obstante, desde otro punto de vista más propositivo, la no-convergencia a largo plazo en esta región más allá de un problema, representa una oportunidad para emprender acciones de trabajo conjunto, proceso en el cual se presenta oportuno abordar la discusión de los niveles de interdependencia departamental a corto plazo.
IV. Una propuesta para la economia regional
La interdependencia económica según Gómez (2011) no se evalúa por la cercanía o lejanía de los respectivos PIB departamentales, sino a la luz de sus comportamientos cíclicos. En este sentido, el autor estima los ciclos del suroccidente colombiano y encuentra que el ciclo caucano guarda más relación con el de Huila, que con los de Valle, Nariño y Tolima (cifras año base 2000).
Así, para verificar la relación entre las series del PIB de la Región Pacífico (cifras al nuevo año base 2005 trabajado por el DANE), se calculan correlaciones simples entre los comportamientos cíclicos contemporáneos y rezagados en un periodo, obtenidos a través del filtro de Hodrick y Prescott, no solo a nivel agregado sino también por grandes sectores de actividad económica (Tablas 6 a 9).




De acuerdo a los resultados de las anteriores matrices, se puede afirmar que entre los Departamentos del Pacífico existen relaciones cíclicas a nivel agregado bajas8, con excepción de Valle y Nariño, cuyos ciclos globales se correlacionan de manera contemporánea en un 60,14% y de forma rezagada en 58,56%, así como de Cauca, cuyo comportamiento expansivo o contractivo en un año inmediatamente anterior se asocia directamente en 38,31% con el ciclo nariñense en el momento actual. A pesar de ello, en el caso del sector primario (agricultura, silvicultura, pesca, caza y minería) se encuentra que el ciclo caucano rezagado en 1 periodo está relacionado en 45% en promedio con los ciclos en el momento actual de Nariño y Valle (básicamente a razón del boom minero), siendo este nivel de asociación superior al 33,9% y 35,3% existente entre los ciclos de estas dos economías en el momento actual y de manera rezagada, respectivamente. En el sector secundario por su parte (industria manufacturera y construcción) se haya el mayor grado de relación entre Valle y Nariño, en tanto el coeficiente de asociación lineal supera el 63%, tanto en niveles como en rezagos (esto debido principalmente a la mayor dotación de infraestructura), si bien el ciclo del sector secundario chocoano también resulta ligado al de estas economías en 36,1% y 34,4% (posiblemente a causa de la compra de bienes manufacturados). Por último, se encuentra un curioso comportamiento inverso entre el ciclo rezagado del sector servicios (electricidad, gas y agua, comercio, transporte y comunicaciones, sector financiero, alquileres y servicios a las empresas) del Valle, y el ciclo actual del Cauca, relación negativa del orden de -39,1% explicada en alguna medida por la fácil movilidad de factores y la mayor competencia del capital financiero en el sector bancario, y del capital humano en el servicio a empresas; mientras que la correlación de los demás Departamentos del Pacífico con el Valle en este sector de servicios es positiva, superando de forma contemporánea el 50%9.
¿Qué pasaría si cada economía dependiera solo de su sector líder y no se integrara con otras para lograr un mayor crecimiento? Para analizar esto asúmase que cada Producto Departamental Bruto (PDB) sigue una estructura de rezago distribuido que luce de la siguiente forma:
 | [4] |
Donde:
Yt: Producto Departamental Bruto.
α y βi : Parámetros.
Xt: Valor agregado del sector líder.
t: año 1, 2, …, T.
Ut: Término aleatorio de error.
Si a (4) le es aplicada la sugerencia de Koyck10, se llegaría a una especificación como la siguiente:
 | [5] |
El modelo (5) es uno de carácter autorregresivo de orden 1 con variable exógena. La variable exógena elegida para los modelos de Cauca y Valle es la producción del sector industrial por ser la rama individual de mejor desempeño en el pasado reciernte; en el modelo para Chocó la variable elegida es la producción del sector primario, mientras que para el de Nariño se selecciona el valor agregado de los servicios de comercio, reparación, hoteles y restaurantes11. Las estimaciones se muestran en la Tabla 10 12.

Los resultados de la Tabla 10 indican, en primer lugar, que un incremento de $1 en la respectiva producción industrial trae consigo un crecimiento de $0,7 en el PIB del Cauca y de $1,25 en el PIB del Valle; también permiten afirmar como una elevación de $1 en la producción del sector primario implica un incremento de $0,54 en el PIB chocoano; y finalmente que una variación de $1 en el valor agregado por los servicios, incrementa el PIB de Nariño en $0,44, dejando todo lo demás constante. En segundo lugar se demuestra a través de los coeficientes que acompañan al primer rezago de cada PIB, como un crecimiento de $1 en el PIB en un periodo anterior modifica el producto actual en $0,93 en el Cauca, $0,92 en el Valle, y $0,87 en promedio en Nariño y Chocó. Estos últimos indicadores permiten concluir que los rezagos medios calculados como ?/(1-?), son: Cauca 13,96; Chocó 7,10; Nariño 6,71; Valle 11,55. Esto en otras palabras significa que, dadas las condiciones de cada estructura productiva de manera individual, una variación de 50% en el PDB se lograría en 7 años en Nariño y Chocó, y tomaría un poco mas de tiempo en Cauca y Valle (14 y 12 años respectivamente).
En últimas entonces, aunque la realidad del Pacífico Colombiano indica la inexistencia de convergencia en términos económicos, sería muy beneficioso para esta región establecer puentes de integración intersectoriales que redunden en un mejor clima de negocios regional y en un incremento más acelerado del ingreso personal y total. En este sentido es importante la intervención pública, y más aun, la articulación entre actores económicos, idea que ya los Departamentos de Cauca y Nariño han empezado a desarrollar con la realización de su primera rueda de negocios a finales de 2011, en la cual diferentes organizaciones empresariales presentaron su demanda tecnológica y los grupos de investigación universitarios su oferta a través formatos (los denominados dossiers) con las características de los grupos de investigación, las alianzas esperadas con el sector productivo y una versión general de la propuesta de innovación planteada, todo esto en el marco de un apoyo institucional de las administraciones públicas locales (Comité Universidad – Empresa – Estado, Capítulo Cauca, 2011).
Por ahora, ¿es posible pensar en un mejor contexto económico para el Pacífico Colombiano? Esta es la tarea pendiente.
NOTAS AL PIE
* Economista, Auxiliar de investigación Grupos Desarrollo y Políticas Públicas POLINOMIA, Crecimiento y Desarrollo, ENTROPIA, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Universidad del Cauca. Las opiniones expuestas corresponden al autor y no comprometen a la Universidad ni a los mencionados grupos de investigación. E-mail institucional: fesalazar@unicauca.edu.co.
1 Este hecho no sorprende, en tanto su capital es considerada como uno de los ejes del denominado "Triángulo de Oro" colombiano, conformado además por Bogotá y Medellín, al ser ciudades con la mayor capacidad instalada en servicios públicos, concentración poblacional, producción industrial y comercio.
2 Los factores que componen la dimensión global de la competitividad según la CEPAL son: fortaleza de la economía, finanzas públicas, infraestructura, capital humano, ciencia y tecnología, y medio ambiente (Ramírez, Osorio y Parra-Peña, 2007).
3 El término «realidades indeseables» se fundamenta en el diagnóstico para Colombia de Vivas (2004).
4 Siguiendo el planteamiento de la curva Phillips (1958) se esperaría que la inflación fuese mayor en Pasto, y menor en Quibdó y Popayán. Sin embargo para Popayán y Pasto se dan resultados opuestos: esta última ciudad presenta una variación de precios baja del orden de 2,28%, mientras en la primera la inflación es la más alta de la zona: 3,54%.
5 Este modelo surge como reacción a la crítica de Harrod-Domar (H-D) en torno a un equilibrio tan inestable como el "filo de una navaja". Para ello plantea el crecimiento del capital en función de la proporción del ahorro, y hace explícita la determinación de la mano de obra como función del crecimiento poblacional, para llegar a un valor optimo en la relación capital-trabajo a la que tenderá cada economía a largo plazo. Usando una función Cobb-Douglas (a diferencia del modelo H-D que usa una Leontieff), el modelo llega a un resultado coherente desde la microeconomía donde el producto medio depende de la relación capital-trabajo (r). Formalmente, si Y = ∝L¹-∝ =L[K/L]∝ , entonces , cumpliéndose con las condiciones planteadas por Inada (1963).
6 Aunque Abramovitz (1986) se había referido ya a la convergencia absoluta al analizar el acelerado crecimiento en la postguerra.
7 Aplicando el Test de Chow a la serie de dispersión de los PIB per cápita departamentales, se encuentra un cambio estructural en el año 2000, es decir, se rechaza la hipótesis nula de estabilidad estructural en tanto que el F calculado (62.158) supera el de tabla (F247∅ = 5% =3.23).
8 Se habla de asociación lineal fuerte y significativa cuando el coeficiente de correlación es igual o superior a 0,3, y de relación lineal tendiente a ser perfecta cuando este coeficiente supera el valor de 0,8 (Gujarati, 2004).
9 Las afirmaciones aquí expuestas en torno a las razones explicativas de cada asociación se deben tomar como intuitivas, en tanto se desconoce el volumen efectivo de compras y ventas de una economía hacia otra, información disponible solo a través de matrices insumo-producto departamentales, siendo este un punto interesante de investigación en torno a los procesos de planeación económica locales.
10 Koyck (1954) propone que cada coeficiente β sucesivo de un modelo de rezago distribuido finito o infinito es numéricamente inferior a cada β anterior, lo cual implica que a medida que se retorna al pasado distante, el efecto de ese rezago sobre Yt se hace progresivamente menor. Formalmente: para todo βk = β0λk para todo k = 0, 1,…, N. (Gujarati, 2004).
11 De acuerdo con algunos diagnósticos que abordan la temática departamental (Alonso, 2002; Sánchez Romero, 2006), la mayor contribución de tales sectores sobre los respectivos PDB no es un asunto de coyuntura sino un proceso de consolidación a lo largo de las últimas décadas.
12 Se trata de resultados para el periodo 1980 2010. Las estimaciones obtenidas están corregidas de autocorrelación a través de la rutina de Newey-West, no presentan heterocedasticidad y no se encuentra relación entre la variable endógena rezagada en 1 periodo y los residuales del modelo. Por ello fueron estimables usando el método MCO.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Abramovitz, M. (1986). Catching up, forging ahead, and falling behind, The Journal of Economic History 46.
- Aguirre, K. (2006). ¿Se ha ampliado la brecha entre las regiones de Colombia? una revisión de la literatura sobre convergencia económica, CERAC.
- Alonso, C. (2002). Co-movimientos del PIB, valor agregado agrícola e industrial del Cauca y otros departamentos, CIENFI – Universidad ICESI.
- Barro, R.J; Sala-i Martin, X. (1991). Convergence Across States and Regions, Brooking Papers on Economic Activity.
- Bernard, A.B.; Durlauf, S.N. (1996). Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, Journal of Econometrics 71.
- Baumol, W. (1986). Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show. American Economic Review 76.
- Galor, O. (1996). Convergence? Inferences from theoretical models, The Economic Journal 106.
- Gómez, M. (2011). Análisis de la Interdependencia de los Ciclos Económicos del Cauca y el Suroccidente Colombiano: Una Aproximación Econométrica desde los Filtros de Kalman y Hodrick Prescott. Estudios Gerenciales 121.
- Gujarati, D. (2004), Econometría. México D.F., Mc-Graw Hill 3a Edición.
- Harris, J y Todaro, M. (1970). Migration, unemployment and development: a two sector analysis, American Economic Review.
- Inada, K-I (1963). On a Two-Sector Model of Economic Growth: Comments and a Generalization, The Review of Economics Studies 30.
- Islam, N. (1995). Growth empirics: A panel data approach, The Quarterly Journal of Economics 110.
- Lee, K; Pesaran, M. H; Smith, R. (1997). Growth and Convergence in a Multi-Country Empirical Stochastic Solow Model, Journal of Applied Econometrics 12.
- Lewis, W. A. (1954). Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra, Trimestre Económico, 108.
- Pesaran, M. H. (2007). A pair-wise approach to testing for output and growth convergence, Journal of Econometrics 138.
- Quah, D. (1993). Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis. Scandinavian Journal of Economics 95.
- Quah, D. (1996). Twin peaks: Growth and convergence in models of distribution dynamics, The Economic Journal 106.
- Ramírez, J; Osorio, H; Parra-Peña, R. (2007). Escalafón de la competitividad de los Departamentos en Colombia. Bogotá: Serie Estudios y Perspectivas de la Oficina de la CEPAL 16.
- Sánchez, O. (2006). Crecimiento económico departamental y migración en Colombia, Archivos de Economía DNP.
- Sinisterra, M.; Cortés, R. (2009), Colombia: capital social, movilización social y sostenibilidad del desarrollo en el Cauca, Revista CEPAL 99.
- Solow, R.M. (1956). A contribution to the theory of economic groth. Quarterly Journal of Economics 70. Compilado en Sen (1970) Growth economics, traducción de Eduardo Suárez, Fondo de Cultura Económica (1979).
- Tiebout, C. (1956). A Pure Theory of Local Expenditure, The Journal of Political Economy 64.
- Vivas, J. (2004), Pobrezas y violencias en Colombia: agenda de diagnósticos y soluciones, Serie soluciones en desarrollo 12.
ANEXO
No estacionariedad de las series PIB per cápita departamental y orden de integración.

Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2012 Ensayos de Economía

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Se autoriza la reproducción sin ánimo de lucro de los materiales, citando la fuente.