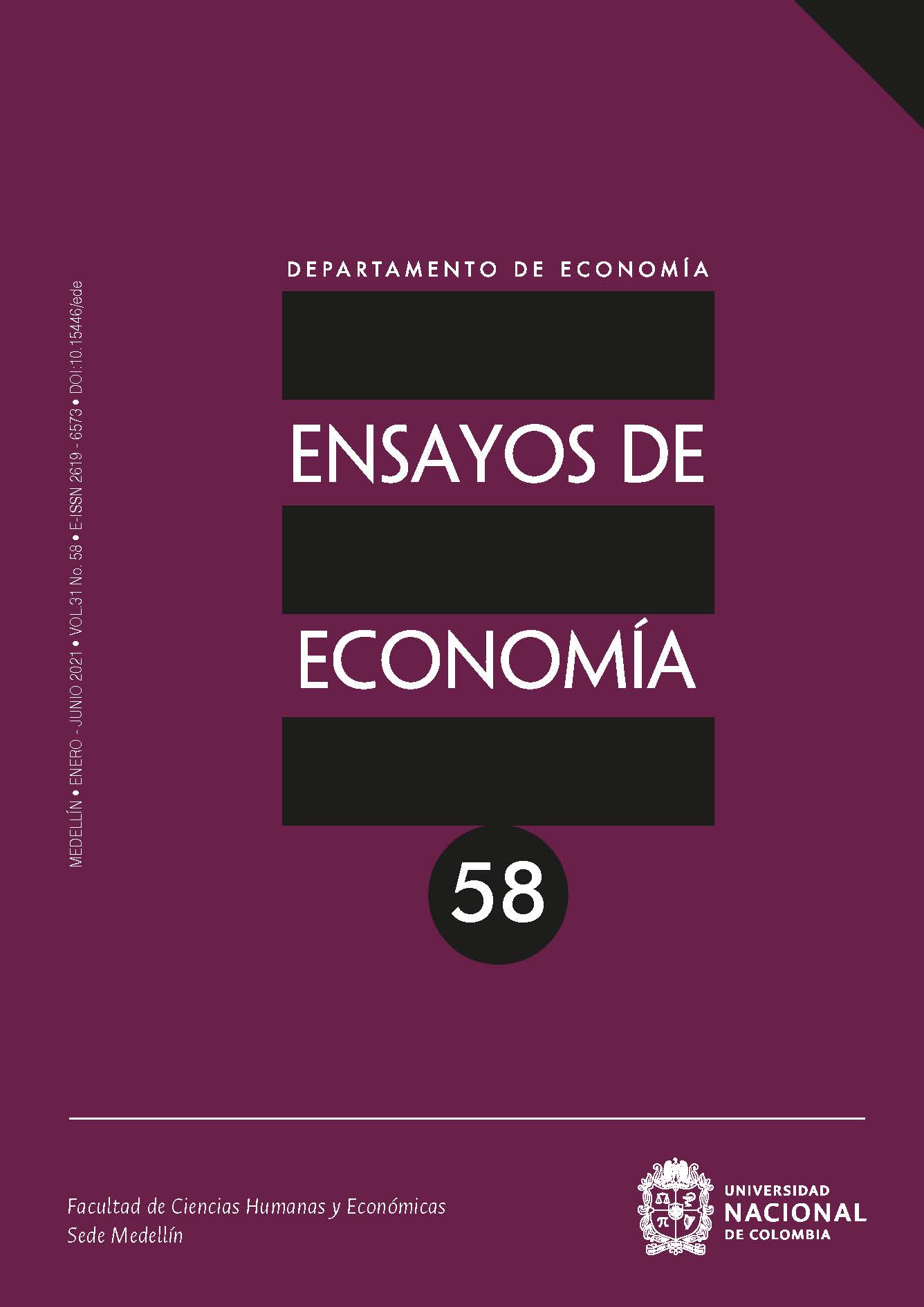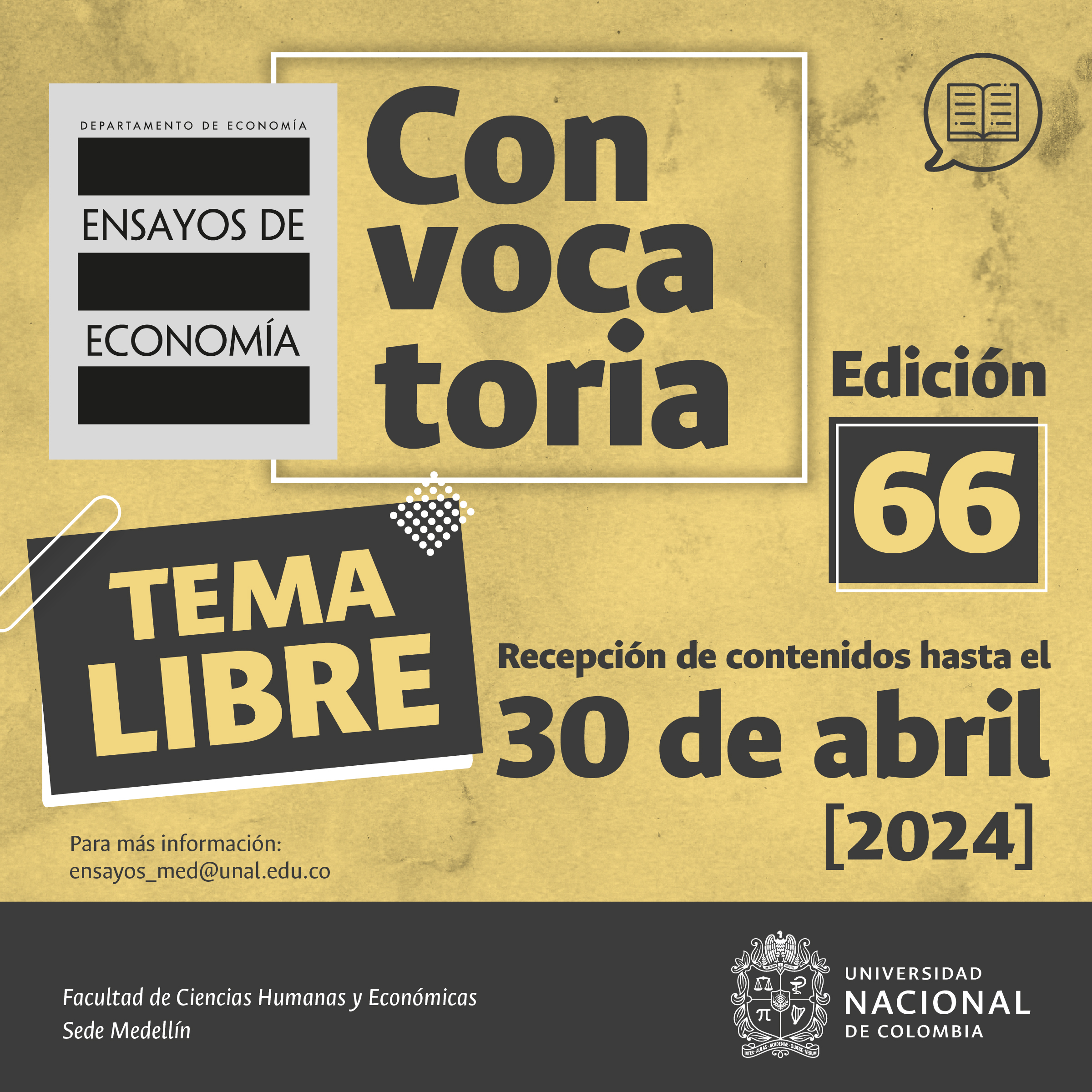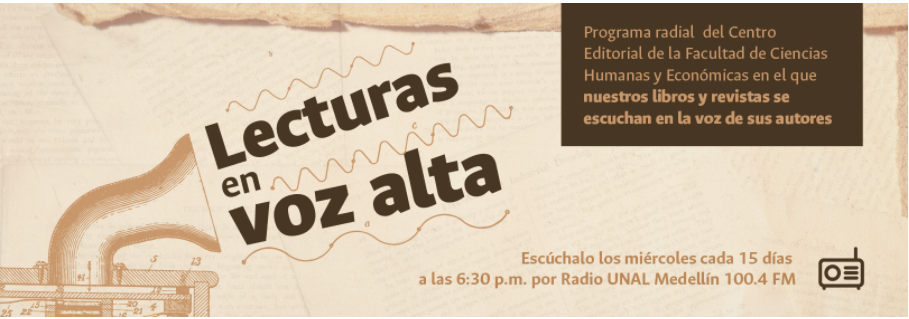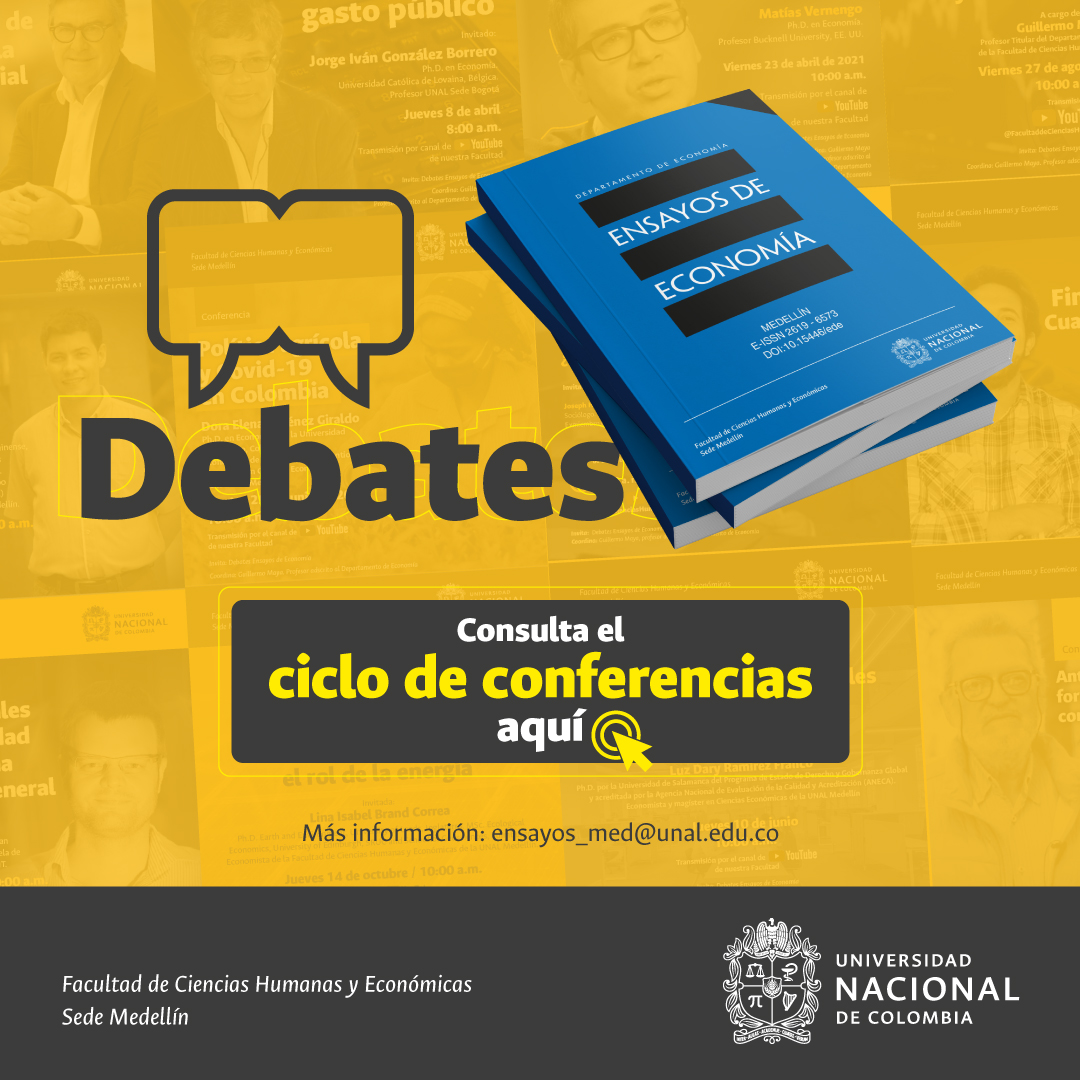Regresión en la estructura productiva y la distribución del ingreso en América Latina: historia de una trayectoria truncada
Regression in the Productive Structure and Distribution of Income in Latin America: The History of a Truncated Trajectory
DOI:
https://doi.org/10.15446/ede.v31n58.86477Palabras clave:
Distribución del ingreso, Economía heterodoxa, Cambio técnico, América Latina (es)Heterodox Economic, Technological Change, factor income distribution, Latin America (en)
Descargas
Este artículo busca establecer una conexión teórica y empírica entre la distribución funcional del ingreso y el cambio estructural. En la parte teórica se recurre a una serie de autores heterodoxos que consideran no neutra la incidencia de la estructura productiva sobre la distribución. Respecto de lo empírico, se abordan las ocho economías más grandes de América Latina por actividad económica y se corrobora que estas, durante el periodo analizado, muestran una relación inversa entre la participación de los salarios en el PIB y el avance de la estructura productiva entendida como una convergencia de la productividad relativa a los países de la frontera tecnológica. A su vez, se encontró que la demanda agregada de los trabajadores es la que permite una mayor remuneración y empleo para sí mismos. Como la trayectoria reciente de estas economías ha sido la de una regresión en la estructura productiva, y por ende de la distribución del ingreso, se considera que no solo se ha bloqueado la convergencia a estructuras productivas más complejas y sofisticadas a los países de América Latina, sino que estos países se han bloqueado a sí mismos al adoptar con vehemencia las reformas de mercado que pulularon en la región luego de la debacle económica y social de los años de 1980.
This article seeks to establish a theoretical and empirical connection between functional distribution of income and structural change. In the theoretical component a series of unconventional authors that consider the incidence of the productive structure over distribution not neutral are consulted. As for the empirical aspect, the eight largest economies in Latin America are observed in what concerns economic activity and it is corroborated that they, during the period under analysis, show an inverse relation between salary participation in GDP and the advance of the productive structure understood as a convergence of productivity relative to the countries at the technological cutting edge. Likewise, it was found that the workers’ aggregate demand is what allows greater remuneration and employment for themselves. Given that the recent trajectory of these economies has been that of a regression in the productive structure, and thus of the distribution of income, it is considered that not only has there been a blockage of the convergence to more complex and sophisticated productive structures of the countries in Latin America, but also these countries have blocked themselves by feverously adopting the market reforms that were rife in the region soon after the economic and social debacle of the 1980s.
Referencias
Acemoglu, D., Robinson, J., & Verdier, T. (2012). Can’t We All Be More Like Scandinavians? Asymmetric Growth and Institutions in an Interdependent World [working paper 18441]. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w18441
Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. Asian Development Review 24(1), 11-31. http://hdl.handle.net/11540/1704
Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive Growth Toward a Prosperous Asia: Policy Implications [Working Paper Series 97]. ERD. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28210/wp097.pdf
Busso, M., & Messina, J. (eds.). (2020). La crisis de la desigualdad. América Latina y el Caribe en la encrucijada. BID. http://dx.doi.org/10.18235/0002629
Cencini, A. (2005). Macroeconomic Foundations of Macroeconomics. Routledge.
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2012). Raúl Prebisch y los desafíos del siglo XXI. https://biblioguias.cepal.org/portalprebisch
Cimoli, M., & Porcile, G. (2011a). Learning, Technological Capabilities, and Structural Dynamics. En J. A. Ocampo & J. Ros (eds.), The Oxford Handbook of Latinamerican Economics (pp. 546-567). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571048.013.0022
Cimoli, M., & Porcile, G. (2011b). Tecnologia, heterogeneidad y crecimiento: una caja de herramientas estructuralista [documento de trabajo 33801]. Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/33801/1/MPRA_paper_33801.pdf
Cimoli, Mario, & Porcile, G. (2014). Technology, Structural Change and BOP- Constrained Growth: A Structuralist Toolbox. Cambridge Journal of Economics, 38, 215-237. https://doi.org/10.1093/cje/bet020
Collier, P. (2007). El club de la miseria: qué falla en los países más pobres del mundo. Turner.
Cómbita, G. (2020). Structural Change and Financial Fragility in the Colombian Business Sector: A Post Keynesian Approach. Cuadernos de Economía, 39(80), 567–594. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n80.82562
Cómbita, G., Mora, A., & Moreno, A. (2019). Política industrial moderna: fundamentos e importancia para el crecimiento económico y la igualdad [Documento FCE-CID 100]. Escuela de Economía. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Corden, M. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Oxford Economic Papers, 36(3), 359-380. https://www.jstor.org/stable/2662669
Corden, M., & Neary, P. (1982). Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy. The Economic Journal, 92(368), 825-848. https://doi.org/10.2307/2232670
Diamand, M. (1972). Estructura económica desequilibrada argentina y el tipo de cambio. Desarrollo Económico, 12(45), 25-47. https://doi.org/10.2307/3465991
Domar, E. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, 14(2), 137-147. https://doi.org/10.2307/1905364
Feldman, G., & Dvoskin, A. (2015). Estructura productiva desequilibrada: un análisis de las contribuciones de Marcelo Diamand a la teoría económica. Cuadernos de Economía, 34(64), 5–22. http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v34n64.46040
Felipe, J. (2012). Inclusive Growth, Full Employment and Structural Change: Implications and Policies for Developing Asia (2 ed.). Anthem Press.
Fuentes, N., & Mendoza, J. (2003). Convergencia e infraestructura. En N. A. Fuentes Flores, A. Díaz Bautista, S. E. Martínez Pellégrini (coords.), Crecimiento con convergencia o divergencia en las regiones de México. Asimetria Centro - Periferia (pp. 235-250). El Colegio de la Frontera del Norte.
Gasparin, L., & Lustig, N. (2011). The Rise Ann Fall of Income Inequality in Latin America. En J. A. Ocampo & J. Ros (eds.), The Oxford Handbook of Latinamerican economics (pp. 691-714). Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571048.013.0027
Hartmann, D., Guevara, M., Figueroa, C., Aristáran, M., & Hidalgo, C. (2017). Linking Economic Complexity, Institutions and Income Inequality. World Development, 93, 75–93. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.020
Herrendorf, B., Rogerson, R., & Valentinyi, A. (2013). Growth and Structural Transformation [working paper 18996]. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18996/w18996.pdf
Hodgson, E. (2013). La telaraña de deuda. La escandalosa verdad sobre el sistema monetario y como podemos liberarnos. Debate.
Keen, S. (2014). Desenmascarando la economía (2da ed.). LAES.
Kidyba, S. (2016). Empalmes de series. Aspectos metodológicos y prácticas internacionales. En Seminario de Cuentas Nacionales de América Latina y El Caribe. Buenos Aires. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/semcn2016_s7-susana-kidyba.pdf
Labra, R., & Torrecillas, C. (2018). Estimando datos de panel dinámicos. Un enfoque práctico para abordar paneles largos. Revista Colombiana de Estadistica, 41(1), 31–52. https://doi.org/10.15446/rce.v41n1.61885
Laval, C., & Dardot, P. (2015). La nueva razón del mundo. Gedisa.
Lavoie, M. (2014). Post-keynesian Economics. Edgar Elgar.
Lavoie, M., & Stockhammer, E. (2013). Wage-led Growth: Concept, Theories and Policies. En M. Lavoie & E. Stockhammer (eds.), Wage-led Growth. Advances in Labour Studies (pp. 13-39). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137357939_2
León, C. (2002). La industrializacion colombiana: una vision heterodoxa. Innovar, 20, 83-100. https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/24281/24905
Misas, G. (2016). El Lapso 1990-2010: una nueva coalición en el campo del poder. En A. Zerda Sarmiento & J. A. Rodríguez Alarcón (eds.), Macroeconomía y bien-estar. Política económica y distribución del ingreso en Colombia (pp. 13-47). Editorial UN.
Moreno, A. (2017). Desigualdad y macroeconomía. Del conflicto armado al conflicto distributivo [Documento FCE-CID 84]. Escuela de Economía. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Mitchell, W., & Muysken, J. (2008). Full Employment Abandoned. Shifting Sands and Policy Failures. Edward Elgar.
Myrdal, G. (1979). Teoría económica y regiones subdesarrolladas. Fondo de Cultura Económica.
Oyvat, C., Öztunalı, O., & Elgin, C. (2020). Wage‐led Versus Profit‐led Demand: A Comprehensive Empirical Analysis. Metroeconomica 71(3), 458-486. https://doi.org/10.1111/meca.12284
Palma, J. G. (2011). Why Has Productivity Growth Stagnated in Most Latin American Countries Since the Neo-Liberal Reforms?. En J. A. Ocampo & J. Ros (eds.), The Oxford Handbook of Latinamerican Economics (pp. 568-607). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571048.013.0023
Reinert, E. (2016). Giovanni Botero (1588) and Antonio Serra (1613): Italy and the Birth of Development Economics. En G. Kattel (ed.), Alternative Theories of Economic Development (pp. 3-41). Edgard Elgar.
Sarmiento, E. (2014). Crecimiento con distribución es posible. Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito.
Shaikh, A. (2016). Capitalism, Competition, Conflict and Crisis. Oxford University Press.
Storm S., & Naastepad, C. W. M. (2013). Wage-led or Profit-led Supply: Wages, Productivity and Investment. En M. Lavoie & E. Stockhammer (eds.), Wage-led Growth. Advances in Labour Studies (pp. 100–124). Palgrave Macmillan.
Thirlwall, A. P. (2013). Economic Growth in an Open Developing Economy. The Role of Structure and Demand. Edward Elgar.
Veblen, T. (2005). Teoría de la clase ociosa. Fondo de Cultura Económica.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2021 Ensayos de Economía

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Se autoriza la reproducción sin ánimo de lucro de los materiales, citando la fuente.