¿Puede ser moral la crueldad revolucionaria? Los dilemas éticos del terrorismo frente a la tiranía: de Aristóteles a Malatesta
Can Revolutionary Cruelty be Moral? The Ethical Dilemmas of Terrorism Before Tyranny: from Aristotle to Malatesta
DOI:
https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v72n181.108097Palabras clave:
historia de las ideas, rebelión, tiranicidio, terrorismo, violencia política (es)intellectual history, rebellion, tyrannicide, terrorism, political violence (en)
Este artículo presenta una revisión crítica de los conceptos fundamentales sobre el tiranicidio –especialmente el recurso al terror de la tiranía–, retomados de fuentes clásicas y medievales por apologistas modernos de la violencia y que han servido históricamente para justificar la crueldad asociada a la praxis revolucionaria. En él se argumenta la inutilidad de los principios de proporcionalidad y de reciprocidad a la hora de establecer límites morales a la crueldad. Igualmente, se demuestra cómo el concepto de crueldad necesaria no alcanza a resolver las contradicciones éticas del uso del terror entre los teóricos modernos de la violencia política.
This paper presents a critical review of the fundamental concepts on tyrannycide - especially the resort to the terror of tyranny - taken from classical and medieval sources by modern apologists for violence and which have historically served to justify the cruelty associated with revolutionary praxis. The uselessness of the principles of proportionality and reciprocity when establishing moral limits to cruelty is argued. Likewise, it is shown how the concept of necessary cruelty fails to resolve the ethical contradictions in the use of terror among modern theorists of political violence.
Referencias
Aquino, Santo Tomás de. Suma de Teología III. Biblioteca de Autores Cristianos, 2001.
Arendt, Hannah. Conferencias sobre la filosofía política de Kant. Paidós, 2012.
Arendt, Hannah. Sobre la violencia. Alianza Editorial, 2005.
Aristóteles. Constitución de los atenienses. Gredos, 1984.
Aristóteles. Política. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
Balibar, Étienne. «Violence: idéalité et cruauté.» Héritier, Françoise. De La Violence I. Odile Jacob, 2005. 55-88. DOI: https://doi.org/10.3917/oj.herit.2005.02.0055
Benjamin, Walter. Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2001.
Brandt, Reinhard. Inmanuel Kant: Política, derecho y antropología. Plaza y Valdés, 2001.
Burleigh, Michael. Sangre y rabia. Una historia cultural del terrorismo. Taurus, 2008.
Butterfield, Lyman Henry. The Adams Papers, Adams Family Correspondence. Harvard University Press, 1963. http://www.masshist.org/publications/adams-papers/index.php/view/ADMS-04-02-02-0059 [Link]
Cafiero, Carlo y Errico Malatesta. Bulletin de la Fédération Jurassienne 3 de Diciembre de 1876: 1-2. Web. 17 oct. 2019. https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/anarchismes/avant1914/bulletinjurassien/bul_18761203.pdf [Link]
Chaliand, Gerard y Arnaud Blin. Histoire du Terrorisme: De l'antiquité à Al Qaida. Bayard, 2004.
Cicéron. Des devoirs. Livre III. Garnier, 1933. http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/officiis3.htm
«Déclaration de Droits de l’homme et du citoyen, 1793.» 24 de Juin de 1793. Conseil Constitutionnel. Web. 24 oct. 2019. https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
Deflem, Mathieu. “Wild Beast Without Nationality”: The uncertain origins of Interpol, 1898-1910. Reichel, Philip (Ed.). The Handbook of Transnational Crime and Justice. Sage Publications, 2005. 275-285. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412976183.n14
Engels, Federico. De la Autoridad. Marx, Karl y Friedrich Engels. Obras escogidas. Progreso, 1955. 614-617.
Engels, Federico y Carlos Marx. La Sagrada Familia, o la Crítica de la crítica. Claridad, 1971.
Hoffman, Bruce. A mano armada: Historia del terrorismo. Espasa Calpe, 1999.
Hugo, Víctor. Les Misérables. Gallimard, 1951.
Jefferson, Thomas. Letter to William Smith. 13 de Noviembre de 1787. The Library of Congress. 21 de Abril de 2017. https://www.loc.gov/exhibits/jefferson/105.html.[Link]
Jensen, Richard B. The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of Interpol. Journal of Contemporary History 16(2) (1981): 323-347. https://doi.org/10.1177/002200948101600205 [Link]
Kant, Immanuel. El conflicto de las facultades. Alianza, 2003.
Kant, Immanuel. La metafísica de las costumbres. Altaya, 1994.
Kant, Immanuel. Teoría y práctica. Tecnos, 1986.
Korsgaard, Christine. Tomar la ley en nuestras propias manos: Kant sobre el derecho a la revolución. Eds. Dulce María Granja y Teresa Santiago. Moral y derecho. Doce ensayos filosóficos. Universidad Autónoma Metropolitana, 2011. 269-315.
Laqueur, Walter. Una historia del terrorismo. Paidós, 2003.
Liang, Hsi-Huey. The Rise of the Modern Police and the European State System from Metternich to the Second Wolrd War. Cambridge University Press, 1992. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511665196
Malatesta, Errico. Anarquismo y violencia. Richards, Vernon. Malatesta. Pensamiento y acción revolucionarios. Tupac Ediciones, 2007. 53-60. Web. 24 oct. 2019. https://docs.google.com/file/d/0B14Synwe1mHzU0tlWkZLNV9SVDA/edit [Link]
Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. Altaya, 1993.
Mariana, Juan de. Del Rey y de la institución de la dignidad real. Imprenta de la Sociedad Literaria y Topográfica, 1845. http://fama2.us.es/fde/delRey.pdf [Link]
McElroy, Wendy. The Schism Between Individualist and Communist Anarchism in the Nineteenth Century. The Journal of Libertarian Studies 15.1 (2000): 97-123. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.192.7419&rep=rep1&type=pdf [Link]
Meuwly, Olivier. Anarchisme et modernité. L'Âge d´Homme, 1998.
Mirkin, Harris G. «Rebellion, Revolution, and the Constitution: Thomas Jefferson's theory of civil disobedience.» American Studies 13.2 (1972): 61-74. https://journals.ku.edu/amsj/article/view/2400 [Link]
Montaigne, Michel. Les Essais, Livre II. Guy de Pernon (trad.), 2008 [1595]. LLB Romans
Nederman, Cary J. A Duty to Kill: John of Salisbury's Theory of Tyrannicide. The Review of Politics 50.3 (1988): 365-389. https://doi.org/10.1017/s0034670500036305 [Link]
Polybius. Historia universal durante la República romana, Volumen 2. Librería de Perlado, 1910. Web. 17 oct. 2019. https://books.google.ch/books?id=WuZGAAAAIAAJ&hl=es&source=gbs_book_other [Link]
Ristuccia, Nathan J. “The image of an executioner: princes and decapitations in John of Salisbury’s Policraticus.” Humanitas 29.1/2 (2016): 157-183. http://www.nhinet.org/ristuccia29-1.pdf [Link] DOI: https://doi.org/10.5840/humanitas2016291/27
Sartre, Jean-Paul. «Préface à l’edition de 1961.» Fanon, Frantz. Les damnés de la terre. La Découverte, 2002. 17-36.
Schmitt, Carl. Teoría del partisano. Notas complementarias al concepto de lo político. Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Folios, 1984. 113-188.
Séneca, Lucio Anneo. Sobre la Clemencia. Tecnós, 1988.
Sorel, Georges. Reflexiones sobre la violencia. Alianza Editorial, 2005.
Soto, Domingo de. De Iustitia et Iure. De la justicia y del Derecho. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1967.
Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso. Akal, 1989.
Walzer, Michael. Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos. Paidós, 2001.
Walzer, Michael. Terrorismo y Guerra Justa. CCCB-Katz Editores, 2008.
Žižek, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Paidós, 2009.
Cómo citar
MODERN-LANGUAGE-ASSOCIATION
ACM
ACS
APA
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2023 Los derechos son del autor(es), quien(es) puede re-publicar en parte o en su totalidad el documento ya publicado en la revista siempre y cuando se dé el debido reconocimiento a Ideas y Valores

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
De acuerdo con la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Se autoriza copiar, redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando se conceda el crédito a los autores de los textos y a Ideas y Valores como fuente de publicación original. No se permite el uso comercial de copia o distribución de contenidos, así como tampoco la adaptación, derivación o transformación alguna de estos sin la autorización previa de los autores y de la dirección de Ideas y Valores. Para mayor información sobre los términos de esta licencia puede consultar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.








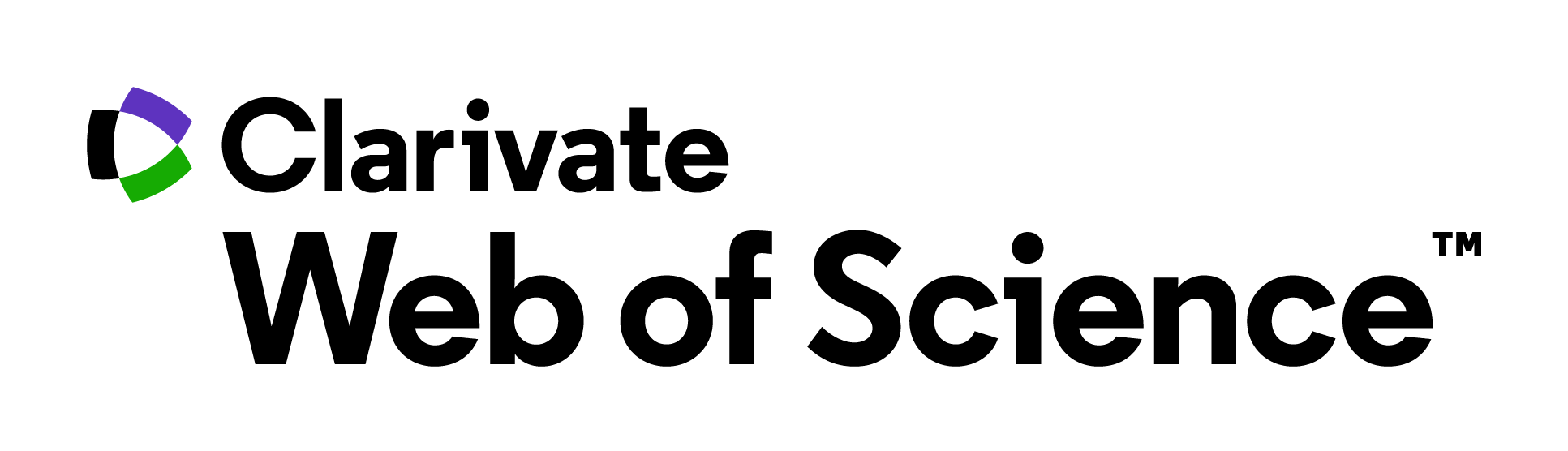






.jpg)











