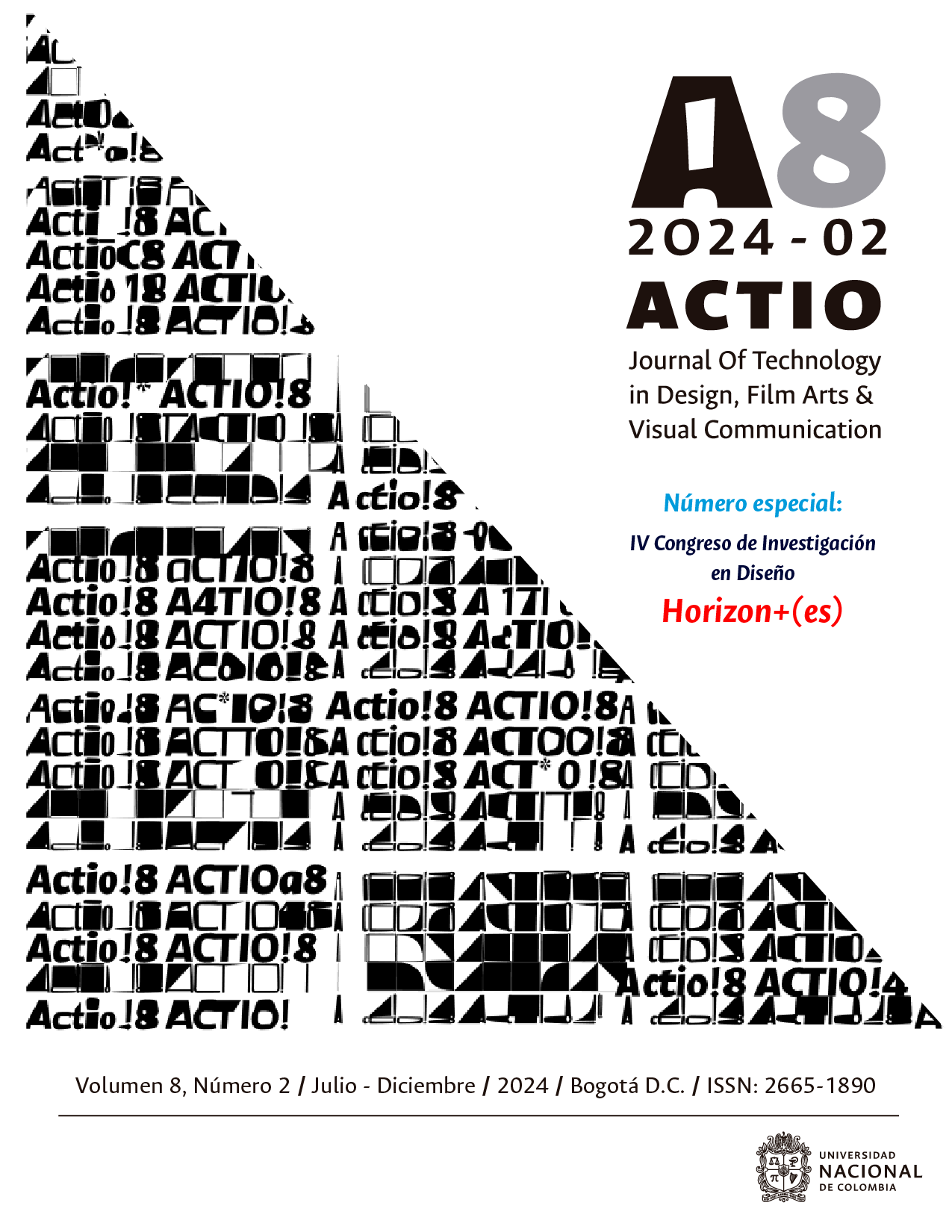Estados del habitar: sólido a gaseoso
States of inhabiting: solid to gaseous
États de l'habitat: solide à gazeux
Stati dell'abitare: da solido a gassoso
Estados de habitar: sólido para gasoso
DOI:
https://doi.org/10.15446/actio.v8n2.118648Palabras clave:
habitar, espacio, tiempo, escalas, límite, vivienda (es)inhabiting, space, time, scales, limit, housing (en)
habitar, espaço, tempo, escalas, limite, moradia (pt)
habiter, espace, temps, échelles, limite, logement (fr)
abitare, spazio, tempo, scale, limite, abitazione (it)
Si lo único constante es el cambio y el tiempo avanza rápidamente, los espacios que habitamos también deberían mutar siguiendo el ritmo de nuestra actividad. Los estados del habitar plantean el paso de lo perdurable-sólido a lo móvil-líquido hasta llegar a lo efímero-gaseoso abordando los cambios que han tenido los modos de habitar en el tiempo. Esto conduce a analizar las escalas de diseño, relacionando lo efímero con la pequeña escala como muebles y objetos y lo perdurable con aquello que se adapta al territorio. Entre objetos y territorio se encuentra una secuencia de escalas y transiciones que al replantearse cuestionan los límites del habitar en el espacio-tiempo. Por medio de la fusión entre los estados del habitar se halla una oportunidad de abordar el proyecto de vivienda colectiva contemporánea y su conjunción con las diversas escalas de diseño.
If the only constant is change and time advances rapidly, the spaces we inhabit should also mutate following the rhythm of our activity. The states of inhabiting propose the passage from the enduring-solid to the mobile-liquid until reaching the ephemeral-gaseous, addressing the changes that have taken place in the ways of inhabiting over time. This leads to analyze the scales of design, relating the ephemeral with the small scale as furniture and objects and the durable with that which adapts to the territory. Between objects and territory there is a sequence of scales and transitions that, when rethought, question the limits of inhabiting in space-time. Through the fusion between the states of inhabiting we find an opportunity to approach the contemporary collective housing project and its conjunction with the different scales of design.
Si la seule constante est le changement et que le temps avance rapidement, les espaces que nous habitons devraient également muter au rythme de notre activité. Les états de l'habitat proposent le passage du solide durable au liquide mobile et à l'éphémère gazeux, en abordant les changements qui ont eu lieu dans les manières d'habiter au fil du temps. Cela conduit à une analyse des échelles de conception, reliant l'éphémère à la petite échelle, comme le mobilier et les objets, et le durable à ce qui s'adapte au territoire. Entre les objets et le territoire, il y a une séquence d'échelles et de transitions qui, lorsqu'elles sont repensées, questionnent les limites de l'habiter dans l'espace-temps. La fusion des états de l'habiter est l'occasion d'aborder le projet d'habitat collectif contemporain et sa conjonction avec les différentes échelles de conception.
Se l'unica costante è il cambiamento e il tempo avanza rapidamente, anche gli spazi che abitiamo dovrebbero mutare seguendo il ritmo della nostra attività. Gli stati dell'abitare propongono il passaggio dal duraturo-solido al mobile-liquido per arrivare all'effimero-gassoso, affrontando i cambiamenti avvenuti nei modi di abitare nel tempo. Questo porta a un'analisi delle scale del design, mettendo in relazione l'effimero con la piccola scala, come i mobili e gli oggetti, e il durevole con quello che si adatta al territorio. Tra oggetti e territorio c'è una sequenza di scale e transizioni che, se ripensate, mettono in discussione i limiti dell'abitare nello spazio-tempo. Attraverso la fusione tra gli stati dell'abitare troviamo l'opportunità di avvicinarci al progetto abitativo collettivo contemporaneo e alla sua congiunzione con le diverse scale del design.
Se a única constante é a mudança e o tempo avança rapidamente, os espaços que habitamos também devem sofrer mutações seguindo o ritmo de nossa atividade. Os estados de habitar propõem a passagem do sólido duradouro para o líquido móvel e depois para o efêmero gasoso, abordando as mudanças que ocorreram nas formas de habitar ao longo do tempo. Isso leva a uma análise das escalas do design, relacionando o efêmero à pequena escala, como móveis e objetos, e o duradouro àquilo que se adapta ao território. Entre os objetos e o território há uma sequência de escalas e transições que, quando repensadas, questionam os limites do habitar no espaço-tempo. Por meio da fusão entre os estados de habitar, encontramos uma oportunidade de abordar o projeto contemporâneo de habitação coletiva e sua conjunção com as diferentes escalas de design.

ACTIO VOL. 8 NÚM. 2 | Julio - Diciembre / 2024
«Affrancare l’architettura da bene di pochi a risorsa per molti»
«Liberar a la arquitectura de ser un bien para unos pocos a un recurso para muchos»
a partir de Yona Friedman
Introducción
Habitamos en tiempos múltiples. La velocidad y el movimiento fruto de los avances tecnológicos resultan en una serie de cambios a los que nos adaptamos cada día en medio de ritmos acelerados de vida. Al hacer una pausa y volver la mirada a la naturaleza, observamos el territorio ocupado y lleno de problemáticas. Con el pasar del tiempo, la destrucción, la contaminación y el crecimiento disperso de los sistemas urbanos han ido generado separaciones funcionales y segregación social al negar las necesidades de contacto e intercambio entre los habitantes y los espacios.
En el intento de unir las partes se cose una densa red de vías, hoy traducida en el aumento del consumo del suelo, energía y materiales, así como de los espacios urbanos en detrimento de espacios rurales y naturales (Rueda, 1996). Esto ha sido causado en gran medida por haber contemplado los procesos para un solo tiempo; de manera obsoleta desde el urbanismo y la arquitectura se ha respondido de modo estático o cíclico no paralelo al tiempo diverso.
Entonces, si nuestra época se caracteriza por la aceleración de la experiencia, ¿qué debe pasar con la manera de proyectar la arquitectura?, ¿cómo responder a la necesidad del habitar cuando todo cambia? Nos preguntamos si debe ser o hacerse de manera ligera, efímera o instantánea como reflejo de su época o debe responder con fijeza, fundarse en tradiciones, construir hitos y seguir buscando lo duradero1.
Nos encontramos en continua evolución, los espacios que habitamos se van adaptando a los ritmos del tiempo, surgiendo modos de habitar variables de manera análoga a las relaciones químicas y físicas de la materia, en donde las partículas fluctúan y se adaptan al medio, contrayéndose o expandiéndose. Lo anterior se explica con los estados de la materia, según sus propiedades fundamentales como la masa, que es la cantidad de materia, y el volumen como el espacio ocupado. El estado sólido presenta forma y volumen fijos, el estado líquido puede cambiar de forma, pero su volumen se mantiene, mientras el estado gaseoso varía en forma y volumen, ocupando libremente el espacio.

Figura 1. Gráfica distancia vs. tiempo. Fuente: creación propia.
Contemplemos ahora un análisis paralelo del espacio-tiempo y su relación con los estados de la materia. En una gráfica de la distancia en función del tiempo (figura 1) observamos el avance del tiempo mientras se recorre una distancia (A-B) que representa el espacio. De manera análoga con los estados de la materia, los estados del habitar plantean el comportamiento del espacio en el tiempo; en el habitar sólido el espacio se mantiene y perdura con el pasar del tiempo. El habitar líquido representa una nueva concepción del espacio, que se mueve de manera exponencial al ritmo del tiempo. Luego, el habitar gaseoso plantea estar en diferentes posiciones en el espacio al mismo tiempo y, a su vez, en diversas dimensiones.
De esta manera, se busca comprender cómo han cambiado los modos de habitar teniendo como principales variables el espacio y el tiempo para la proyección de la arquitectura, haciendo énfasis en el proceso escalar que se teje y cómo se desafían los límites entre las escalas y los estados del habitar propuestos. Aludiendo a los cambios de estado de la materia, el cuestionamiento de los límites en arquitectura plantea el paso de un estado del habitar a otro con la variación paralela del espacio en el tiempo.
Veamos la relación del espacio con el tiempo con en cada estado del habitar. Lo perdurable unido a lo duradero, permanente y sedentario. Lo atemporal que fluye con el movimiento constante característico de lo nómada y pasajero, hasta lo efímero afín con lo virtual y transitorio. Así, en los estados de la materia es lo perdurable sólido, lo móvil líquido, luego lo efímero gaseoso.
Habitar solido: arraigarse a lo que perdura
En una primera modernidad descrita por Bauman como pesada, se asocia lo grande con el poder. El progreso implicaba mayor tamaño y expansión espacial, se pensaba en conquistar el espacio, poseer una propiedad privada y protegerse del exterior por medio de murallas en las fronteras que requerían muros impenetrables y guardias permanentes, pasando a convertirse en una época pesada, de movimientos lentos y fijos. Se construyen fortalezas como prisiones, en donde «la lógica del control se basaba en una estricta división del adentro y el afuera y una defensa del límite entre ambos» (Bauman, 2000, p. 123). Por esto se calificaba al tiempo como rígido, rutinario y homogéneo atado a secuencias inalterables de espacios pesados que se poseían en la medida en que eran controlados y se neutralizaba su dinamismo.
Sin embargo, como afirma Frye (2019), aunque ya no son ejércitos invasores de los que se busca protección y defensa, la organización de la vida privada resultó en una especialización de los espacios hoy traducida en el uso indiscriminado del suelo que, paradójicamente con el aumento de la población, generó una reducción significativa del espacio habitable (figura 2).

Figura 2. No Stop City, Archizoom. Fuente: fotografías de DOMUS. Tomado de «La ciudad sin arquitectura: No-Stop city de Archizoom», Granados, 2019.
Desde la arquitectura tipológica de la vivienda, Ábalos lo describe en su visita a las casas de la modernidad (2000), un viaje a través de los modos de habitar en el espacio-tiempo, pasando por modos estáticos, anclados al lugar o atados a la mera función hasta habitares efímeros, unidos al movimiento constante.
En el habitar existencialista de Heidegger, la casa actúa como un refugio frente al mundo de lo público y a las nociones de espacio, tiempo y técnica se contraponen las de lugar, memoria y naturaleza. Un sujeto profundamente enraizado al lugar, que construye y cuida su habitar en defensa contra lo no auténtico, la ciudad moderna, el abuso de la naturaleza y el olvido de la tradición (Ábalos, 2000, pp. 37-59).
A su vez al hombre tipo a partir del cual los espacios se reducen a la medición de sus movimientos de manera mecanizada, controlando las acciones del individuo. Enunciado por Ávalos en la casa positivista, fiel a la idea del progreso, del tiempo teleológico se enfoca hacia adelante. Esto es el futuro sobre el pasado, como una relación restrictiva con la memoria y en donde se presenta una disección del tiempo y el espacio representado en la separación de funciones: habitar, circular, trabajar y recrearse. Separando el tiempo del espacio para optimizar la productividad general de la sociedad industrial (Ábalos, 2000, pp. 60-84).
En síntesis, las relaciones entre el sujeto, el espacio que habita y su modo de concebir el tiempo en el habitar existencialista constituyen el arraigo al lugar como al espacio que se habita y la nostalgia por el pasado. Por su parte, en el habitar funcionalista se encuentra una disección entre espacio-tiempo anhelando el futuro y el progreso, pero de una manera controlada y estática. Como reacción a lo anterior, el habitar nómada buscará la fluidez en el presente continuo de manera paralela a las redes de información y comunicación.
Habitar líquido: espacios en movimiento
A partir de la Edad Moderna, la invención de vehículos que se desplazaban más rápido que las piernas de los humanos o animales representó un cambio en la relación entre el espacio y el tiempo, pasando de ser predeterminada e invariable a mutable y dinámica. Bauman lo describe como la modernidad líquida caracterizada por «ser extraterritorial, volátil e inconstante» (Bauman, 2000, p. 130).
La arquitectura nómada proclama la muerte del sujeto, el cual ya no habita en el pasado nostálgico arraigado al lugar ni en el futuro fiel a la idea de progreso, sino en el presente continuo. Aquel que se encuentra en movimiento permanente y conforma un perfil borroso, cuestionando la privacidad y la institución de la familia. Que no está atado a un lugar, una casa, linaje o localización física sino su existencia es fugaz e individualizada paralela al flujo del capital y la globalización (Ábalos, 2000, pp. 139-163).
En 1914 el manifiesto de la arquitectura futurista proclamaba «Hemos perdido el sentido de lo monumental, de lo pesado, de lo estático, y hemos enriquecido nuestra sensibilidad con el gusto por lo ligero, lo práctico, lo efímero y lo veloz» (Roke 2017, p. 6). Aunque inicialmente las estructuras móviles fueron planteadas para brindar abrigo frente a lo natural, actualmente existen diferentes razones desde políticas, económicas y climáticas hasta la búsqueda de nuevas experiencias personales que se apoyan en la arquitectura móvil.

Figura 3. a. El mueble como arquitectura (Folding Furniture Kenchikukagu, Atelier OPA, 2008); b. La arquitectura como mueble (Barcode room, Studio O1, 2012); c. Movitectura (Urban Cabin Londres, MiniLiving, 2017. Fuente: Diagrama realizado por la autora.
Las cualidades inherentes a la movitecturacomo lo describe Roke son la «ligereza, adaptabilidad y facilidad de instalación opuestas al carácter sedentario de nuestra existencia entre ladrillos y asfalto» (Roke, 2017, p. 6). Ofreciendo la promesa implícita de libertad frente a las ataduras de la vida cotidiana, incorpora las funciones esenciales para vivir, trabajar, descansar y disfrutar. Aporta soluciones funcionales e inmediatas, se desplaza, se desmonta, es eficiente y económica.
La arquitectura móvil (figura 3) como servicio se usa a modo de habitáculos nómadas que se pueden alquilar y, al mismo tiempo que proporcionan este servicio, devuelven la actividad a estructuras en desuso. También se relaciona con la búsqueda de nuevos espacios de trabajo, el interés general por descubrir el mundo viajando ligero, reconectar con la naturaleza y desconectar de la tecnología abrumante. Esto revela las posibilidades de la vida en movimiento como oportunidades.
Habitar gaseoso: espacios instantáneos
En la conjunción espacio-tiempo se incorporan nuevas variables como palabras clave: itinerancia, movimiento, progresividad, reprogramación, adición, desmonte, crecimiento y actualización. No obstante, pasar de conceptos que se vinculan a lo establecido en la normativa urbana y el mercado inmobiliario a modos de vida itinerantes requiere no solo cambios en la manera como se conciben los espacios sino también en dónde se encuentran. Pudiendo estar no solo en la dimensión de lo real, sino también en lo más efímero clasificable, la realidad virtual que se proyecta y emula la «primera naturaleza» (Mansilla, 2012, p. 16).
Escenarios en donde ya no se encuentra un límite de ocupación en el territorio natural, donde es posible crear una nueva naturaleza extendida como reflejo de la primera con espacios complejos que se dilatan y se modifican instantáneamente. Que podemos percibir, pero no tocar. La instantaneidad se refiere a «anular a la resistencia del espacio, licuificar la materialidad de los objetos» (Bauman, 2000, p. 134) multiplicando las posibilidades especiales y sobrepasando los límites tanto en el espacio como en el tiempo.
De la mano de los cambios tecnológicos se nos plantean escenarios instantáneos asociados con lo visual y multisensorial, que en el intento por recrear ambientes y sensaciones y así lograr capturar el lacerante paso del tiempo, paradójicamente están llevando los espacios a un segundo plano sin considerar a sus habitantes.
En el paso de la modernidad pesada a la modernidad liviana, la instantaneidad del movimiento ya no confiere ningún valor al espacio. Las distancias pueden recorrerse a la velocidad de las señales electrónicas, si en la modernidad pesada el tiempo era el medio que requería ser manejado para darle valor al espacio y maximizarlo, con la supereficacia de la modernidad liviana la relación espacio-tiempo pierde sentido. Ya que todas las partes del espacio pueden alcanzarse en el mismo lapso, es decir, sin tiempo, «ninguna parte del espacio es privilegiada, ninguna tiene valor especial. Si es posible acceder a cualquier parte del espacio en cualquier momento no hay motivos para llegar a ninguna parte en ningún momento en particular» (Bauman, 2000, p. 127).
Los espacios se convierten en fragmentos, ambientes creados por nosotros mismos en dimensiones intangibles, desde las que se busca experimentar por medio de los sentidos el tiempo diverso. Explorar ese territorio en continuo cambio será sin duda una de las tareas de la arquitectura y el diseño en los próximos años (Mansilla, 2012, p. 16).
Cambios de estado: Las escalas del habitar y sus límites
Entonces, ¿qué pasa si el espacio es móvil y avanza con el tiempo?, si es un espacio cambiante que se mueve con el ritmo de las actividades que en éste se realizan: incorporando el movimiento como herramienta para superar la resistencia del espacio, se amplían los límites definidos entre las escalas del habitar.
La idea del límite en arquitectura cuestiona las relaciones de los espacios y sus elementos y cómo estos oscilan entre las diversas escalas. Esto conduce a repensar los modos de habitar el territorio, la agrupación, el edificio, hasta los muebles y objetos cotidianos. A su vez, la alteración entre sus límites genera espacios intersticiales. Redes complejas en donde cada escala es a la vez contenedor y contenido, estructura y variable, sucediendo encuentros en el espacio y en el tiempo que nos sitúan entre lo transitorio y aquello que perdura.
Relacionar los planteamientos entre las diversas escalas conduce a cuestionar sus límites e intersticios en la relación espacio-tiempo por medio de la creación de extrapolaciones, aparejamientos y juegos escalares, (Figura 4). Como ejemplo, pensar que el mueble es a la casa como la casa a la ciudad.

Figura 4. Relaciones escalares. Fuente: creación propia.
Las relaciones entre los elementos de composición replantean las agrupaciones y el modo de habitar cada unidad que las compone.
Palladio lo sintetiza como la relación entre el todo y las partes «puesto que la ciudad no es más que una casa grande y por el contrario la casa es una ciudad pequeña» (Palladio, 1988, p. 205). La ciudad se constituye como un escenario para las actividades humanas, en donde el individuo se halla inmerso en un contenido histórico atemporal en el que un sistema arquitectónico le permite mediar y trascender entre lo conmensurable y lo inmensurable.
En torno a los procesos escalares como estructurantes de este sistema arquitectónico, así como el tratamiento de los intersticios o transiciones entre una escala y otra, surgen reflexiones que llevan a cuestionar el modo de abordar las relaciones entre las escalas del habitar. De manera análoga a como lo describe Palladio ¿sería posible trasladar las ideas aplicadas en la escala de la ciudad a la escala del edificio o de la escala del mueble a la escala de la agrupación? Estos cuestionamientos sugieren múltiples escenarios experimentales que cuestionan los límites existentes impuestos y los modos de abordarse.
El análisis urbano es necesario entender la ciudad como un artefacto en continua transformación que carece de una forma completa o acabada, y que constituye un proceso continuo que no puede ignorar su pasado y su potencial crecimiento. Dado que la arquitectura no es una disciplina estática que pueda definirse como un conocimiento abstracto, sino que es real y está dirigida a poblaciones en movimiento, los edificios no se hallan en un estado terminado, cambian como lo hacen las personas, no están en pausa, sino en proceso de transformación. Por lo que se deben proyectar como procesos en movimiento (figura 5).

Figura 5. The Art of Living, Saul Steinberg,1949. Fuente: López Vergara y Ortiz, 2021, s. f.
Así como la planificación urbana, la casa puede ser planificada en el tiempo, siendo una «forma de hacer vivienda que no es construirla» (Monteys y Fuertes, 2001, p. 12). Entendiendo la casa como algo vivo, capaz de responder a las necesidades de sus ocupantes y por lo tanto cambiar a la vez que ellos lo hacen. Considerando el tiempo como una variable, los cambios de actividad que ocurren en los espacios introducen conceptos clave como flexibilidad (el espacio responde a las necesidades que el habitante plantea) y adaptabilidad (el habitante se adapta a los espacios que habita).
Pero, cómo actúan los límites entre cada una de las escalas a las que se suma el paso del tiempo ¿cómo son ahora y qué se requiere para el futuro? Ignacio Paricio y Sust (1998) expone como alternativa a la vivienda contemporánea, pasar del estuche a la caja, es decir, de la producción de vivienda sin relación alguna con los nuevos modos de vida, ocupación y convivencia desarrollados en el tiempo a la vivienda diversa. Establece una serie de cualidades planteando la vivienda como caja, en donde el contenedor no revela su contenido de espacio variable (contrario a la vivienda estuche) por lo que la fachada no es el reflejo del interior múltiple flexible.
Cuando en este proceso interviene, el tiempo aparece el concepto de la vivienda perfectible, la cual puede intervenirse y mejorarse en el tiempo proponiendo una vivienda inacabada, en la que se harían modificaciones en la historia del edificio cada vez que las necesidades o las posibilidades de los habitantes cambien. La vivienda oficina, en la que se busca el máximo aprovechamiento del área disponible (sin muros divisorios), y la vivienda vacía que tiene la capacidad de cambiar en el tiempo mediante el uso de sistemas estructurales montados en seco, divisiones desmontables y elementos móviles que redefinen espacios.
De esta manera, en torno a los estados del habitar, se relaciona lo permanente con lo definido y rutinario, y lo impermanente con el cambio e incertidumbre. Al situarnos en la actualidad año 2024, y trasladar las reflexiones realizadas, se encuentran modos de habitar diversos dependiendo de las cualidades de la población, las composiciones familiares, los aspectos culturales y geográficos.
Ahora bien, la mayor parte de los espacios que habitamos hoy día obedecen a una suerte de obsolescencia programada que no se conjuga con la necesidad social por la que atraviesan las generaciones jóvenes que, por ejemplo, en Colombia (DANE, 2018), no pueden acceder a una vivienda que responda a sus necesidades como son la tecnología, las relaciones sociales, la comunidad y el medio ambiente (Aguilera, Mite y Calero, 2018, p. 155).
Para las poblaciones jóvenes colombianas, el desarrollo de múltiples actividades en espacios rígidos ha demostrado la demanda de espacios capaces de mutar en el tiempo, pues lo más grande ya no es lo más eficiente. Por lo que es necesario plantear diversas posibilidades que estén abiertas a la transformación de lo que ya existe como de lo que se va a construir en el futuro. Llegados a un momento en el que la ocupación del suelo es irremediable, lo posible es ir creando opciones que mejoren progresivamente lo existente.
Como lo ha tratado Anne Lacaton «no construir también es un proyecto» (Lacaton, 2012, p. 3). Se parte de lo existente y de lo construido como una oportunidad de completar, rescatando la potencialidad de lo que ya existe, y así usar lo perdurable como una superestructura que permite crear libertad y flexibilidad. Espacios abandonados o subutilizados, vacíos urbanos, edificios de plantas libres de oficinas, las terrazas como quinta fachada, edificios históricos pueden tener oportunidades de refuncionalización transformando, usando lo construido (figura 6).

Figura 6. Usar lo construido, Refuncionalización del edificio Tissot en Bogotá. a. Axonométrica del conjunto; b. Mezanine, c. Piso 2. Fuente: Montañez (2022, p. 120, 68 y 75).
A partir de la estructura se ofrece un sistema abierto que invita a la superposición y favorece la emergencia de los usos. Entendiéndose como un sistema que crea posibilidad de movimiento, por ejemplo, la planta libre que permite desconectar de la estructura portante y de programa rígidos hacia modos ligeros de habitar.
Archizoom lo propone como una superestructura (figura 7) bajo la cual la vida se desarrolla en donde «La monotonía del espacio continuo se rompe con el juego de escalas: frente a la inmensidad de la escala territorial, cercana a la infinitud, se opone la pequeña escala de los objetos cotidianos y el mobiliario. Frente al orden de la trama y los elementos estructurantes, se opone la aleatoriedad en la ubicación de las piezas que hacen habitables los espacios generados» (Granados, 2019). Así, la división o zonificación habitual desaparece a favor de un sistema de objetos y particiones móviles que cualifican funcionalmente el espacio ocupado.

Figura 7. No Stop City, Archizoom.
Utilizando la estructura como un marco es posible crear juegos escalares, insertando una escala dentro de otra —lo líquido en lo sólido, lo efímero en lo perdurable—. Sustituyendo límites definidos como son los muros fijos para crear posibilidades con el movimiento. La ligereza nos conduce a ser simples las cosas complejas. De esta manera, el espacio existente vacío se convierte en recurso para ser usado y se coloniza.

Figura 8. Vacío colonizado, Edificio Tissot Piso 3, a. Agrupación de módulos cerrados; b. Agrupación de módulos abiertos. Fuente: Montañez (2022, pp. 106-107).
Se toma aquella estructura que perdura ocupada por habitáculos móviles de una manera quizás ambigua y válida, ya que fomenta la flexibilidad útil. En donde más que ocupar en el sentido tradicional, no de muros divisorios que delimitan un espacio, se plantean módulos móviles que al variar su grado de apertura permiten diversas disposiciones y actividades en su interior y a su alrededor (figura 8). Pasando del uso de objetos-mueble como unidades habitables capaces de conformar agrupaciones dentro de la estructura espacial del edificio-ciudad. Los muebles sustituyen el papel de los muros y también pueden considerarse como espacios en sí mismos. Así, un edificio puede ser una ciudad y cada piso un barrio, como una vivienda puede ser un objeto móvil en la manzana de uno de los pisos del edificio y el mueble una habitación.

Figura 9. Habitáculos móviles, a. Noche; b. Día. Fuente: Montañez (2022, pp. 82-83).
De ahí surge la idea del «carromato» para Monteys y Fuertes (2001) en Casa Collage, a la que se llega actuando de una manera transgresora, usando mal, convirtiendo «un armario como habitación» (Monteys y Fuertes, 2001, p. 32). Al prescindir el uso convencional de los muebles, las partes y elementos de la vivienda, se altera su estructura misma, ya que se estos se disponen libremente y a la vez ordenan la ocupación. Al transformarse, transforman los espacios (figura 9).
Se sitúa una propuesta a medio camino entre el juego y la construcción de un entorno que cambia con las horas del día y con la vida misma. Este planteamiento ayuda a entender que una manera de resolver muchas de las problemáticas actuales en la arquitectura de la vivienda es fomentar la ambigüedad de las piezas, incidiendo en el modo de uso, tamaño, en la posición que ocupan o en las relaciones que guardan entre sí, en oposición a la especialización de espacios fijos.

Figura 10. Estrategias espaciales, entre el mueble y la arquitectura.
Fuente: diagrama realizado por la autora a partir de Gómez, A. (2019); Castelli, L., Flain, D. y Naya, S. (2018); Leal, J. (2017); Roke, R. (2017).
Así, nos encontramos evocando la idea de volumen del habitáculo como un objeto móvil que se eleva del suelo por medio de ruedas y permite lo efímero del viaje dentro del paisaje del edificio como aquello que perdura (Figura 10).
Para repensar el concepto de vivienda colectiva, según Monteys y Fuertes se debe partir de la premisa de que la casa ya no es una unidad compacta dentro del edificio sino en la idea de dispersar las actividades en este, reuniendo personas o grupos que crean nuevos vínculos, planteando distintas posibilidades como el espacio de descanso, estudio, trabajo, un módulo de recreación, el taller o una terraza particular en la cubierta, que pueden estar dispersas en el edificio sin necesidad de conformar una casa compacta. Que de alguna manera no se aleja de un modo de vivienda actual como el inquilinato, en donde se arriendan piezas sueltas, pero que no cuentan con flexibilidad alguna. Como dice Monteys y Fuertes, hablar de la casa en estas circunstancias es hablar de un modo de agrupación que solo es perceptible en la imaginación, en donde se traslada la idea de agrupación de casas o edificios en la ciudad a la agrupación de módulos de objetos arquitectónicos habitables en el edificio, y en donde en cada piso de este se desarrolla una manzana o un barrio con la libre disposición de estos.

Figura 11. La agrupación en el edificio, Edificio Tissot Piso 9, a. Agrupación de módulos cerrados; b. Agrupación de módulos abiertos. Fuente: creación propia.
Este modo de habitar es compatible con la definición de una vivienda difusa en donde el inquilino alquila las habitaciones que necesita o que se puede permitir a menudo en más de un piso del edificio. Es una vivienda compuesta de piezas dispersas en el territorio del edificio, una vivienda abierta que reconoce que la actividad doméstica ya no corresponde con los límites de esta, sino que se extiende más allá y permite su uso colectivo. Así, la refuncionalización de los edificios y el uso comunal pueden partir de una distinta manera de disponer las viviendas y sus extensiones, incorporando el movimiento que permite la variación paralela del espacio en el tiempo.
Ahora bien, siempre se aboga para que el edificio tenga un grado de relación con el exterior. Por lo cual, sugiere Monteys que la «habitación exterior» tenga la capacidad de albergar una actividad sugiriendo al habitante también la posibilidad de amueblarla.Así, sería posible ocupar no solo los espacios interiores en el edificio sino también el exterior no usado por medio de las oportunidades de la pequeña escala para generar actividad al moverse el espacio con el ritmo del tiempo (figura 11).
Algunas propuestas que parten de la pequeña escala hacia la conformación de agrupaciones y su oportunidad de intervención en la escala urbana son Potlatch, un proyecto realizado por la oficina española Elii y descrito como una arquitectura efímera para la residencia temporal de artistas, planteando el uso de módulos desmontables y plegables que se interconectan de diversas maneras y ocupando el espacio libre «urbanizándolo» con su ocupación. Es posible formar diferentes configuraciones espaciales al interconectarse, e incorporan una variable más allá del uso del espacio y del movimiento con el tiempo: la creación de comunidades en torno a las actividades que surgen con la reunión o agrupación de los módulos (figura 12).

Figura 12. A partir de los referentes. Fuente: creación propia.
Minima Moralia, de Boano y Prišmontas en Londres, nace como respuesta ante el aumento de precios del arriendo. Los diseñadores apuntan a generar una especie de «acupuntura urbana» aprovechando espacios subutilizados como vacíos urbanos con estructuras activas, cerrando la brecha entre espacios privados y públicos se busca promover la agrupación de los módulos formando nuevas comunidades creativas. Se diseñaron una serie de prototipos, cada uno ocupado por un campo de la creatividad, para un arquitecto, un carpintero y un diseñador de modas para mostrar las diferentes formas de uso de las unidades.
Ocupar lo existente ha mostrado procesos asequibles en Latinoamérica, como es el caso de las viviendas cooperativas en Montevideo con programas de ahorro previo y ayuda mutua Covicivi I y Covicivi II, así como el Movimiento de ocupas e inquilinos MOI en Buenos Aires. En estos proyectos se busca la renovación urbana y la revitalización de barrios históricos, dirigidos a sectores de bajos ingresos permitiéndoles el acceso a la vivienda digna fuera de las lógicas del mercado (Díaz y Rabasco, 2013).
Estos proyectos muestran el reúso del pasado de los edificios que se anclan al lugar renovando su interior, de la mano de procesos participativos hacia la construcción de ciudad, conservando e interviniendo lo construido. Si bien, son iniciativas que no cambiarán las dinámicas estructurales del mercado y uso del suelo se presentan como propuestas que revelan las ventajas que brinda la pequeña escala permitiendo ser un testimonio del pasado como una conexión para las generaciones del futuro.
Lo anterior conduce al concepto de vivienda como servicio, en donde el proyecto de vivienda colectiva se concibe ahora como un servicio en donde se resignifica el concepto de propiedad privada «y los espacios dedicados a la vida comunitaria minimizan las demandas espaciales de carácter individual» (Cutieru, 2022). Así, en lugar de poseer una vivienda, esta se usa, pasando de ser un bien de cambio a un bien de uso que no involucra la idea de comercialización; el uso se entiende como el acto de compartir lo común. La vivienda no se posee en el sentido tradicional, sino que se posee el derecho a su uso y por tanto puede disfrutarse con el intercambio según el movimiento del habitante en el tiempo.
Ideas para reflexionar
Cuando lo único constante es el cambio, y de cara a un futuro lleno de incertidumbre, resulta necesario entender que ya no podemos concebir los espacios de la misma manera, es decir, para un solo tiempo, ya que este, como una colección de sucesos en el espacio, también debe actuar como una variable en el proceso proyectual en respuesta a la necesidad. Esta cambia, como nosotros mismos, de habitar, permitiendo a los habitantes mediar entre lo conmensurable y lo inmensurable, entre los objetos y el territorio, lo efímero y lo perdurable.
Quizás lo liviano y lo móvil responde a la cualidad transitoria y fugaz de la vida, también fundamentada en acciones y valores humanos que perduran. Como puente entre lo transitorio y lo duradero se busca conjurar la duración a partir de la transitoriedad y la continuidad a partir de la conjunción de lo discontinuo y trascender los límites impuestos en el espacio y el tiempo en los que habitamos hoy. Se plantean nuevos escenarios en donde la vivienda o el espacio de habitación dista mucho de lo que concebimos como bien y servicio, valores de uso o de cambio. Las problemáticas se convierten de manera utópica en oportunidades ilimitadas.
El habitar sólido atado a la construcción de muros y al tiempo rígido, permitió el desarrollo de las civilizaciones que al estar protegidas podían desarrollar el comercio, sus artesanías y cultura (Frye, 2019), la apropiación del lugar y el cuidado del espacio que se habita. Un modo de planificación estática condujo a la sobreocupación del suelo, paradójicamente paralela al abandono de edificios, vacíos urbanos y espacios en desuso identificados como oportunidades de ocupación.
Hoy día nuestra modernidad es liviana, dominan los que tienen libertad para moverse, aquellos que se acomodan al flujo de la información y se mueven con esta, buscando lo ligero como reacción al peso de vivir (Roke, 2017).
En el habitar líquido, de modo interesante y entrando en el juego escalar de una arquitectura dentro de otra de mayor escala, muestra su cualidad atemporal ya que se mueve con el tiempo. Es capaz de adaptarse a la escala del edificio y de estar en el exterior e intervenir en la escala del territorio, activando espacios urbanos y dinamizando el espacio público, actuando como catalizador de actividad e invitando a las personas a reunirse.
Ya en la época de la instantaneidad, lo pequeño, liviano y con capacidad de movimiento va más allá, las pertenencias se vuelven portátiles, desechables y desarmables, van perdiendo peso y tamaño hasta desaparecer. El habitar gaseoso busca a desde lo virtual, la abstracción del sujeto de la realidad. Sin duda esto representa un reto para la arquitectura y el diseño actual y futuro.
En la fusión del estado sólido y líquido, se plantea insertar lo transitorio en lo perdurable, cuestionando los límites entre las escalas y los modos de habitar y usar el territorio, la ciudad, la vivienda, muebles y objetos cotidianos como variables. Se trata de una estructura que permanece y un sistema que subsiste mientras genera posibilidades de cambiar en el tiempo en la simultaneidad entre pasado, presente y futuro. Así, lo sólido se convierte en un contenedor que puede ser llenado por lo líquido en la búsqueda por capturar lo gaseoso.
Referencias
- Aguilera Moyano, D., Mite Pezo, J. y Calero Proaño, L. (2018). Análisis sobre las necesidades de los «millennials» en espacios habitacionales. Retos de la arquitectura contemporánea. Espirales Revista Multidisciplinaria de Investigación, 2(22), 1-18. https://doi.org/10.31876/re.v2i22.383
- Ábalos, I. (2000). La buena vida: Visita guiada a las casas de la modernidad. Gustavo Gili.
- Bauman, Z. (2007). Arte, ¿líquido?Sequitur.
- Bauman, Z. (2000). Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica.
- Boano Prišmontas. (2016). Mínima Moralia. https://www.minimamoralia.co.uk/
- Calvino, I. (1989). Seis propuestas para el próximo milenio. Siruela.
- Carreiro, M. y López, C. (2016). La casa: piezas, ensambles y estrategias. Recolectores Urbanos.
- Castelli, L., Flain, D. y Naya, S. (2018). Mueble IN mueble encuentro entre arquitectura y mobiliario. Universidad de la República Uruguay.
- Cutieru, A. (2022) «Nuevos modelos de vivienda colectiva» Archdaily.https://www.archdaily.co/co/974271/nuevos-modelos-de-vivienda-colectiva.
- Departamento Nacional de Estadística (DANE). (2018). Censo nacional de población y vivienda 2018. DANE.
- Flora, N. (2011). Per un abitare mobile. Architettura Ascoli Piceno. Quodlibet Studio
- Frye, D. (2019). Muros la civilización a través de sus fronteras. Turner.
- García Moreno, B. (2002). Tradición, sistematización y belleza en Los cuatro libros de la arquitectura de Palladio. Ensayos: Historia y Teoría del Arte,(7), 81-102. https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46876.
- Díaz Parra, I. y Rabasco Pozuelo, P. (2013). ¿Revitalización sin gentrificación? cooperativas de vivienda por ayuda mutua en los centros de Buenos Aires y Montevideo.Cuadernos Geográficos, 52(2), 99-118.
- Elii. (2014). Potlatch. http://elii.es/portfolio/potlach/
- Granados, J. (2019). La ciudad sin arquitectura: No-Stop city de Archizoom. Arquitectura y empresa.https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-ciudad-sin-arquitectura-no-stop-city-de-archizoom
- Gómez, A. (2019). El mueble como dispositivo: conceptos y aplicaciones en la casa del nuevo milenio. Etsamadrid.
- Mansilla, L. (2012). Aprender es dibujarse en el mundo. Palimpsesto, 6, 16. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13264/Palimpsesto%2006%209%20Luis%20Moreno%20Mansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Leal, J. (2017). Las dos escalas una relación aparejada entre el mobiliario, los elementos arquitectónicos y los espacios en la arquitectura doméstica de Fernando Martínez Sanabria. Universidad Nacional de Colombia.
- López Vergara, J. y Ortiz, S. (2021). Los espacios de Georges Perec. Medium. https://medium.com/@galimatias.mx/los-espacios-de-georges-perec-3e614f421333
- Monteys, X. y Fuertes, P. (2001). Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Gustavo Gili.
- Olea Fonti, P. (2020). Una ciudad de habitaciones. La casa compartida como laboratorio urbano. Universidad Politécnica de Cataluña.
- Palladio, A. (1988). Los cuatro libros de la arquitectura. Akal.
- Paricio, I. y Sust, X. (1998). La vivienda contemporánea. Programa y tecnología. Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña.
- Roke, R. (2017). Movitectura. Arquitectura móvil. Phaidon.
- Rueda, S. (1996). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. La construcción de la ciudad sostenible. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Derechos de autor: Universidad Nacional de Colombia.
Este documento se encuentra bajo la licencia Creative Commons
Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0).

- Basado en la tesis expuesta por Zygmunt Bauman (2007) en ¿Arte, líquido?Ir al texto
Referencias
Aguilera Moyano, D., Mite Pezo, J. y Calero Proaño, L. (2018). Análisis sobre las necesidades de los «millennials» en espacios habitacionales. Retos de la arquitectura contemporánea. Espirales Revista Multidisciplinaria de Investigación, 2(22), 1-18. https://doi.org/10.31876/re.v2i22.383
Ábalos, I. (2000). La buena vida: Visita guiada a las casas de la modernidad. Gustavo Gili.
Bauman, Z. (2007). Arte, ¿líquido? Sequitur.
Bauman, Z. (2000). Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica.
Boano Prišmontas. (2016). Mínima Moralia. https://www.minimamoralia.co.uk/
Calvino, I. (1989). Seis propuestas para el próximo milenio. Siruela.
Carreiro, M. y López, C. (2016). La casa: piezas, ensambles y estrategias. Recolectores Urbanos.
Castelli, L., Flain, D. y Naya, S. (2018). Mueble IN mueble encuentro entre arquitectura y mobiliario. Universidad de la República Uruguay.
Cutieru, A. (2022) «Nuevos modelos de vivienda colectiva» Archdaily. https://www.archdaily.co/co/974271/nuevos-modelos-de-vivienda-colectiva.
Departamento Nacional de Estadística (DANE). (2018). Censo nacional de población y vivienda 2018. DANE.
Flora, N. (2011). Per un abitare mobile. Architettura Ascoli Piceno. Quodlibet Studio
Frye, D. (2019). Muros la civilización a través de sus fronteras. Turner.
García Moreno, B. (2002). Tradición, sistematización y belleza en Los cuatro libros de la arquitectura de Palladio. Ensayos: Historia y Teoría del Arte, (7), 81-102. https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46876.
Díaz Parra, I. y Rabasco Pozuelo, P. (2013). ¿Revitalización sin gentrificación? cooperativas de vivienda por ayuda mutua en los centros de Buenos Aires y Montevideo. Cuadernos Geográficos, 52(2), 99-118.
Elii. (2014). Potlatch. http://elii.es/portfolio/potlach/
Granados, J. (2019). La ciudad sin arquitectura: No-Stop city de Archizoom. Arquitectura y empresa. https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-ciudad-sin-arquitectura-no-stop-city-de-archizoom
Gómez, A. (2019). El mueble como dispositivo: conceptos y aplicaciones en la casa del nuevo milenio. Etsamadrid.
Mansilla, L. (2012). Aprender es dibujarse en el mundo. Palimpsesto, 6, 16. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13264/Palimpsesto%2006%209%20Luis%20Moreno%20Mansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y DOI: https://doi.org/10.5821/pl.v0i6.1272
Leal, J. (2017). Las dos escalas una relación aparejada entre el mobiliario, los elementos arquitectónicos y los espacios en la arquitectura doméstica de Fernando Martínez Sanabria. Universidad Nacional de Colombia.
López Vergara, J. y Ortiz, S. (2021). Los espacios de Georges Perec. Medium. https://medium.com/@galimatias.mx/los-espacios-de-georges-perec-3e614f421333
Monteys, X. y Fuertes, P. (2001). Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Gustavo Gili.
Olea Fonti, P. (2020). Una ciudad de habitaciones. La casa compartida como laboratorio urbano. Universidad Politécnica de Cataluña.
Palladio, A. (1988). Los cuatro libros de la arquitectura. Akal.
Paricio, I. y Sust, X. (1998). La vivienda contemporánea. Programa y tecnología. Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña.
Roke, R. (2017). Movitectura. Arquitectura móvil. Phaidon.
Rueda, S. (1996). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. La construcción de la ciudad sostenible. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Información sobre acceso abierto y uso de imágenes
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:
- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);
- No se usen para fines comerciales;
- No se modifique ninguna parte del material publicado;
- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y
- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.