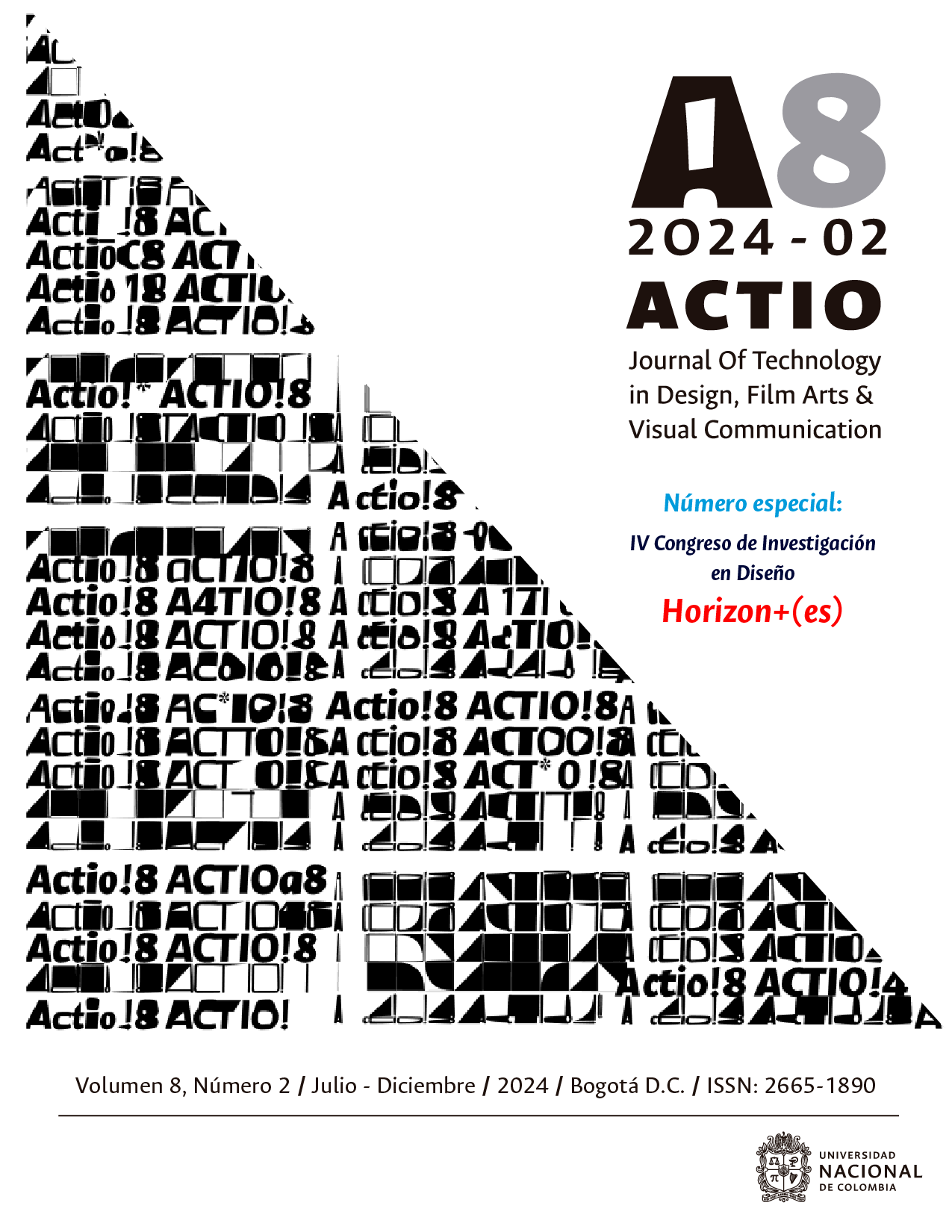Emancipación mediada por los nuevos diseños: experiencias desde legal service design e innovación social en Colombia
Emancipation mediated by new designs: experiences from legal service design and social innovation in Colombia.
L'émancipation médiée par de nouvelles conceptions : expériences de legal service design et d'innovation sociale en Colombie.
Emancipazione mediata da nuovi design: esperienze di legal service design e innovazione sociale in Colombia.
Emancipação mediada por novos designs: experiências de legal service design e inovação social na Colômbia.
DOI:
https://doi.org/10.15446/actio.v8n2.118895Palabras clave:
Legal Design, nuevos diseños, crítica, wicked problems, social (es)Legal Design, new designs, critique, wicked problems, social (en)
Legal Design, novos designs, crítica, problemas perversos, social (pt)
Legal Design, nouvelles conceptions, critique, problèmes difficiles, social (fr)
Legal Design, nuovi design, critica, wicked problems, sociale (it)
Este artículo explora cómo el diseño está influyendo en campos no tradicionales, potenciando procesos y desarrollos que surgen de estructuras de pensamiento ajenas a la práctica del diseño. A través de la reflexión sobre los llamados «nuevos diseños» (Mortati, 2022), expande la comprensión de lo que se puede considerar «lo diseñable», integrando problemas complejos y de alto impacto social. Pretende mostrar cómo el diseño puede ser un modo de pensamiento activo, capaz de abordar problemáticas críticas. Cuestiona los paradigmas del diseño tradicional y propone una convivencia entre las prácticas de diseño convencionales y las más disruptivas del siglo xxi. Se plantea que el diseño, al enfrentarse a los wicked problems (Costa y García, 2005), ofrece una perspectiva para transformar el mundo. Se invita a reflexionar sobre las implicaciones del diseño en sus contextos específicos, independientemente de su conocimiento técnico en el área. Adopta un enfoque cualitativo que analiza el contexto económico, político, social y cultural en el que se enseña y practica el diseño industrial en Colombia. Esto permite examinar cómo las decisiones educativas y profesionales están modelando la práctica del diseño en el país, y cómo los «nuevos diseños» emergen como campos de acción para los diseñadores actuales y futuros. Se sugiere que la educación crítica en diseño podría fortalecer las prácticas profesionales de quienes estudian diseño en Colombia. El artículo amplía el espectro del diseño como una herramienta estratégica para resolver problemas sociales y globales, fomentando un cambio en la educación y práctica del diseño en Colombia y otras latitudes.
This article explores how design is influencing non-traditional fields, empowering processes and developments that emerge from structures of thought outside design practice. Through reflection on the so-called “new designs” (Mortati, 2022), it expands the understanding of what can be considered “the designable”, integrating complex problems with high social impact. It aims to show how design can be a mode of active thinking, capable of addressing critical issues. It questions the paradigms of traditional design and proposes a coexistence between conventional design practices and the most disruptive of the 21st century. It is proposed that design, by confronting wicked problems (Costa and García, 2005), offers a perspective to transform the world. It invites reflection on the implications of design in their specific contexts, regardless of their technical knowledge in the area. It adopts a qualitative approach that analyzes the economic, political, social and cultural context in which industrial design is taught and practiced in Colombia. This allows examining how educational and professional decisions are shaping design practice in the country, and how “new designs” emerge as fields of action for current and future designers. It is suggested that critical design education could strengthen the professional practices of those studying design in Colombia. The article broadens the spectrum of design as a strategic tool to solve social and global problems, fostering a change in design education and practice in Colombia and other latitudes.
Cet article explore la manière dont le design influence les domaines non traditionnels, en renforçant les processus et les développements qui émergent des structures de pensée en dehors de la pratique du design. À travers une réflexion sur ce que l'on appelle les « nouveaux designs » (Mortati, 2022), il élargit la compréhension de ce qui peut être considéré comme « concevable », en intégrant des problèmes complexes à fort impact social. Il vise à montrer comment le design peut être un mode de pensée actif, capable d'aborder des questions critiques. Il remet en question les paradigmes traditionnels de la conception et propose une coexistence entre les pratiques conventionnelles de conception et les pratiques les plus perturbatrices du 21e siècle. Il affirme que la conception, en se confrontant aux « wicked problems » (Costa et García, 2005), offre une perspective de transformation du monde. Il vous invite à réfléchir aux implications du design dans vos contextes spécifiques, indépendamment de vos connaissances techniques dans le domaine. Il adopte une approche qualitative qui analyse le contexte économique, politique, social et culturel dans lequel le design industriel est enseigné et pratiqué en Colombie. Cela nous permet d'examiner comment les décisions éducatives et professionnelles façonnent la pratique du design dans le pays, et comment les « nouveaux designs » émergent en tant que champs d'action pour les designers d'aujourd'hui et de demain. Il est suggéré que l'enseignement de la conception critique pourrait renforcer les pratiques professionnelles de ceux qui étudient la conception en Colombie. L'article élargit le spectre de la conception en tant qu'outil stratégique pour résoudre les problèmes sociaux et mondiaux, encourageant un changement dans l'enseignement et la pratique de la conception en Colombie et au-delà.
Questo articolo esplora il modo in cui il design sta influenzando campi non tradizionali, potenziando processi e sviluppi che emergono da strutture di pensiero esterne alla pratica del design. Attraverso la riflessione sui cosiddetti “nuovi design” (Mortati, 2022), amplia la comprensione di ciò che può essere considerato “progettabile”, integrando problemi complessi ad alto impatto sociale. L'obiettivo è mostrare come il design possa essere una modalità di pensiero attiva, in grado di affrontare questioni critiche. Mette in discussione i paradigmi tradizionali del design e propone una coesistenza tra le pratiche di design convenzionali e le pratiche più dirompenti del XXI secolo. Sostiene che il design, affrontando i wicked problems (Costa e García, 2005), offre una prospettiva per trasformare il mondo. Vi invita a riflettere sulle implicazioni del design nei vostri contesti specifici, indipendentemente dalle vostre conoscenze tecniche in materia. Adotta un approccio qualitativo che analizza il contesto economico, politico, sociale e culturale in cui il design industriale viene insegnato e praticato in Colombia. Questo ci permette di esaminare come le decisioni educative e professionali stiano plasmando la pratica del design nel Paese e come i “nuovi design” stiano emergendo come campi d'azione per i designer attuali e futuri. Si suggerisce che l'educazione al design critico potrebbe rafforzare le pratiche professionali di coloro che studiano design in Colombia. L'articolo amplia lo spettro del design come strumento strategico per la risoluzione di problemi sociali e globali, incoraggiando un cambiamento nell'educazione e nella pratica del design in Colombia e oltre.
Este artigo explora como o design está influenciando campos não tradicionais, capacitando processos e desenvolvimentos que emergem de estruturas de pensamento fora da prática do design. Por meio da reflexão sobre os chamados “novos designs” (Mortati, 2022), ele amplia a compreensão do que pode ser considerado “projetável”, integrando problemas complexos com alto impacto social. Seu objetivo é mostrar como o design pode ser um modo ativo de pensar, capaz de abordar questões críticas. Ele questiona os paradigmas tradicionais do design e propõe uma coexistência entre as práticas convencionais de design e as práticas mais disruptivas do século XXI. Argumenta que o design, ao confrontar “wicked problems” (Costa e García, 2005), oferece uma perspectiva para transformar o mundo. Ele o convida a refletir sobre as implicações do design em seus contextos específicos, independentemente de seu conhecimento técnico na área. Ele adota uma abordagem qualitativa que analisa o contexto econômico, político, social e cultural no qual o desenho industrial é ensinado e praticado na Colômbia. Isso nos permite examinar como as decisões educacionais e profissionais estão moldando a prática do design no país e como os “novos designs” estão surgindo como campos de ação para designers atuais e futuros. Sugere-se que a educação crítica em design poderia fortalecer as práticas profissionais daqueles que estudam design na Colômbia. O artigo amplia o espectro do design como uma ferramenta estratégica para a solução de problemas sociais e globais, incentivando uma mudança na educação e na prática do design na Colômbia e em outros lugares.

ACTIO VOL. 8 NÚM. 2 | Julio - Diciembre / 2024

Diseñador industrial, gráfico y de servicios legales, con experiencia en gestión de comunidades, proyectos e intervenciones de diseño en sectores sociales, empresariales, académicos y financieros
Introducción
Este artículo busca comunicar una perspectiva fresca y sólida para comprender cómo el diseño está influyendo en diversos campos en los que tradicionalmente no se ha visto envuelto, potenciando así procesos y desarrollos que emergen desde otras estructuras de pensamiento que son ajenas a la propia de las personas que diseñan. Estas estructuras, sin embargo, conviven con quienes estudian diseño y dan forma a algunos de los trabajos en los que se desempeñan en la actualidad las personas diseñadoras de todo el mundo: los «nuevos diseños» (Mortati,2022).
Pero este artículo no busca caer en la trampa de recoger únicamente esas miradas en campos novedosos, enlistarlas y ya; también busca hacerse un espacio en la consciencia del lector que le permita preguntarse por el rol activo que puede tomar el diseño como modo de pensamiento, como actuar y como resultado cuando se dispone en función de problemáticas complejas de alto impacto social a partir de los campos mencionados y con la posibilidad de extenderse hacia otros que despierten la curiosidad del lector. Es, por tanto, un artículo reflexivo y abierto que, aunque cuestiona ciertos paradigmas del diseño realizado desde el siglo xx, busca la convivencia de las prácticas de diseño tradicionalmente aplicadas desde aquella época, junto con las prácticas más disruptivas que han emergido en las primeras décadas del siglo xxi.
Así, pretende ampliar lo que usualmente se comprende en el mundo del diseño como «lo diseñable» al potenciar dicho concepto con los wicked problems (Costa y García, 2005) que abarcan temas como el cambio climático, la justicia social o el desarrollo personal, manteniendo una idea que durante décadas se ha enunciado simple: el diseño permite diseñar el mundo en que vivimos.
Algunas preguntas dentro de este artículo buscan movilizar reflexiones en los lectores sin importar la profundidad de su conocimiento acerca del diseño. Son por tanto preguntas retóricas que invitan a una exploración profesional y personal interna más que preguntas de investigación a desarrollarse en este breve artículo, bajo la sospecha, incluso, de que muchas de ellas quizá ya estén siendo respondidas en otras latitudes.
Metodología
Los planteamientos aquí expuestos responden a un análisis contextual cualitativo, es decir, que no pierden de vista los asuntos económicos, políticos, sociales y culturales que se enmarcan y que probablemente condicionan la toma de decisiones en cuanto a la enseñanza del diseño industrial en Colombia, así como sus posteriores implicaciones en los campos profesionales que se derivan de ello. Del mismo modo, incluye experiencias profesionales particulares del escritor y del entorno para ejemplificar algunos de los temas tratados y evidenciar posibles áreas de aplicación que están emergiendo en el país. Es un tema relevante pues permite analizar dichas consideraciones en un momento en que se consolidan los denominados «nuevos diseños» como campos de acción para personas diseñadoras actuales y futuras, quienes posiblemente puedan ver potenciada su práctica con un respaldo en la formación académica que reciban derivada de ejercicios críticos como el planteado.
Resultados
Para abordar mejor esta postura, este texto sigue este orden y se divide en estas secciones:
- «Diseños tradicionales» en Colombia.
- Crítica a los diseños tradicionales.
- ¿Pueden los nuevos diseños hacer del mundo un lugar más justo?
- Los nuevos diseños.
- Experiencias desde legal design e innovación social.
«Diseños tradicionales» en Colombia
Uno de los factores más importantes que deben ser incluidos en cualquier comprensión integral del diseño es el contexto (Falleti y Lynch, 2009). Una manera de acercarse a lo que tradicionalmente se ha comprendido como diseño en el contexto colombiano es revisar las concepciones y los momentos históricos que fueron base para los programas académicos que han sido enseñados en el país desde que surgió la palabra diseño como directriz en la formación de estudiantes en las universidades colombianas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia fue pionera en crear la primera carrera de diseño en el país al fundar Diseño Gráfico en 1963 (Hoyos, 2015), y, posteriormente se le unieron la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (UPB) para crear los primeros programas de Diseño Industrial entre 1973 y 1977. Si bien cada institución forjó sus valores fundacionales independientemente, tienen en común que se relacionan con los proyectos de desarrollo económico que impulsaron los gobiernos del Frente Nacional direccionados hacia el fortalecimiento de la industria colombiana y así comercializar principalmente en el mercado internacional y secundariamente también en el mercado interno incipiente (Buitrago, 2012), El desarrollo de aquellas carreras pioneras se enmarca en un modelo económico proteccionista de industrialización por sustitución de importaciones adoptado por el gobierno de aquel entonces, el cual, más que una estrategia consciente dirigida a la industrialización y al manejo macroeconómico de la demanda, se entendió como resultado de la utilización de la capacidad manufacturera instalada cuando las importaciones competitivas disminuyeron, y de la lucha de los gobiernos por mantener el gasto en circunstancias en que caía la recaudación tributaria originada en el comercio (FitzGerald, 1998).
La coyuntura económica y el desarrollo industrial de la época tuvieron gran influencia en la formación que ofrecían los centros de educación universitaria e impulsaron corrientes de pensamiento afines al contexto de la época. Una muestra de ello es el contenido dado al interior de las universidades bogotanas nombradas anteriormente, en el que las materias relacionadas con la historia y la teoría del diseño reprodujeron algunas discusiones del proyecto de la Bauhaus centradas en la forma y función de los objetos y sus implicaciones en la producción; del mismo modo que hacían énfasis en diferenciar marcadamente al diseño del arte (Buitrago, 2012). Estas discusiones, si bien permitieron situar al diseño dentro de un contexto industrial y productivo impulsado por el proyecto de nación de la época, también prolongaron enfoques heredados de Europa que, con el tiempo, demostraron no abarcar todos los escenarios del contexto socioeconómico colombiano de las décadas relacionadas. Esto, consciente o inconscientemente, sirvió para determinar las directrices de diseño y, por tanto, los campos de aplicación en la práctica profesional y aquellos que no serían tenidos en cuenta.
Buitrago menciona dos enfoques diferenciados con los que se abordó el diseño recién fundado:
Por un lado, algunas materias dictadas en la Universidad Nacional que muy acertadamente y con el tiempo demostraron ser algunos de los sectores laborales más prominentes para los diseñadores industriales durante las décadas siguientes: diseño de sistemas de transportes y de industrialización de viviendas, diseño de empaques, de envases, de vajillas y aparatos sanitarios, de mobiliario doméstico, de mobiliario médico, entre otros (Buitrago, 2012); fueron líneas de formación que comprendían la relación de los diseños con los factores ergonómicos y antropométricos de la población colombiana a la vez que estaban pensadas en responder a las necesidades de los usuarios durante la época de los 70, alineados con el desarrollo industrial que se promulgaba. Un paradigma similar fue el que siguió la Universidad Javeriana.
De otro lado, la Universidad Jorge Tadeo Lozano se decantó por un enfoque mucho más centrado en la deseabilidad de los objetos de diseño con una apuesta más clara hacia las posibilidades que el mercado ofrecía, brindando en su pénsum contenidos complementarios de psicología general, psicología social, psicología de la forma, entre otros, que sugerían la necesidad de comprender la comunión entre el gusto del consumidor y el objeto diseñado, apostando así a tener un éxito en la fabricación y la distribución como un fin en sí mismo, más allá de la relación antropométrica y ergonómica de los objetos diseñados, pero sin dejarlos de lado (Buitrago, 2012).
A partir de ambas concepciones junto con las condiciones dispuestas por los gobiernos de la época y las disposiciones empresariales e industriales, el campo de acción del diseño tradicional en Colombia puede entenderse como la aplicación profesional de esas materias teórico-prácticas enseñadas en las universidades colombianas con base en los pénsum iniciales de las universidades bogotanas y la UPB. Puede entonces afirmarse que dichos enfoques de las universidades pioneras en diseño dieron forma al sector profesional en el que se desempeñarían quienes estudiasen diseño en las siguientes décadas. Dicha coyuntura marcó el rumbo y la mirada de cientos de personas diseñadoras y profesores de diseño.
La consolidación de la carrera de Diseño Industrial en el contexto colombiano es innegable y los aportes hechos por las primeras generaciones de personas diseñadoras desde la creación de las escuelas de diseño en cada universidad han sido trascendentales para la transformación del sector productivo e industrial del país. Las vacantes laborales que se ofertan hoy se deben en gran medida al esfuerzo acumulado por décadas y al terreno sembrado y cosechado pacientemente por cientos de esas personas que desplegaron sus conocimientos y habilidades en sectores laborales tan variados profesionalmente como previstos desde su formación académica en pregrado, y a la relación entre la academia, la industria y el mercado.
En resumen, el planteamiento de las actuales carreras de diseño industrial en el país se dio en el marco de posturas económicas que promovieron el desarrollo de las industrias nacionales en una época previa a la apertura económica y cuando la globalización era incipiente, razones que direccionaron el contenido de los pénsum y, por tanto, desarrollaron habilidades en las personas egresadas de dichos programas.
Tras casi medio siglo, la sociedad por la que transitaban diariamente las y los fundadores de estas carreras difiere en varios aspectos a la de hoy. No es la intención principal de este artículo hacer un análisis profundo acerca de las coyunturas políticas, económicas y sociales de la actualidad en el contexto colombiano, sin embargo, durante el siguiente capítulo será necesario hacer un repaso holístico para caracterizar el momento y así proyectar algunos de los escenarios en los que el diseño se está haciendo presente y podría establecerse durante las próximas décadas. A raíz de esto será pertinente mencionar algunos sucesos sociales, políticos y económicos.
Crítica al diseño tradicional
Se le ha cuestionado al diseño que, al hacer parte del actual sistema económico capitalista que basa parte de su modelo en el consumo masivo, reproduce el paradigma eurocentrista mediante tres impactos negativos: daño ambiental aún con los desarrollos tecnológicos y en materiales de la actualidad; segregación de quienes no pueden comprar los productos por estar limitados en términos económicos o políticos y que no tienen voz porque no representan un mercado con potencial adquisitivo (Manzini, 2014); y homogeneización donde desaparece la otredad al buscar un «desarrollo» bajo los mismos criterios para todas las sociedades (Zea, 1990).
Una parte fundamental del cuestionamiento que realiza Zea (1990) se relaciona con una idea del apartado anterior: señalar las implicaciones de continuar con las discusiones propias del proyecto de la Bauhaus dentro de los contextos colombiano y latinoamericano. Dichas discusiones en su momento no tuvieron en cuenta una lectura completa del contexto del país, dificultando una lectura integral sobre el rol del diseño en estas latitudes (Falleti y Lynch, 2009), sin embargo, fueron suficientes y adoptadas para lograr la consolidación del diseño industrial en la Colombia de la segunda mitad del siglo xx, repercutiendo en el país que se ha desarrollado durante la primera parte del siglo xxi. En contraste, hacia los mismos años, Bonsiepe (1978) manifestaba que el diseño no podía entenderse ni aplicarse de igual forma en todos los países del globo, pues algunos tenían problemáticas sociales y productivas específicas de mayor impacto y urgencia, y no se podían intervenir de la misma forma que se hacía en los países que ya se encontraban en vía de desarrollo (Bonsiepe, 1978), postulando así una diferenciación marcada desde la praxis entre el diseño eurocentrista y el diseño en el resto del mundo. Aquella idea remarca que algunos componentes intrínsecos del diseño pueden desarrollarse independientemente de la geografía, dando luces para que otros caminos profesionales en la aplicación del diseño se abrieran paso ante los ojos de propios y extraños.
El diseño puede concebirse desde diversos puntos de partida según la geografía o el costado académico desde el que se estudie. Lo intrínseco, maravilloso e innegable sobre el diseño es que, como disciplina y como sistema de pensamiento, al tener contenidos altamente teóricos y prácticos, puede estudiarse desde la experiencia académica y profesional, guiando así un análisis casi en tiempo real sobre las nuevas opciones que emergen producto de estas miradas alternativas al rol tradicional de diseñar.
Cinco décadas después de la fundación del diseño industrial en Colombia, los cambios en la sociedad y en las industrias han guiado a muchas personas egresadas a buscar sectores en dónde desempeñarse —o a crearlos— incluso sin ser aquellos que originalmente les fueron enseñados en las aulas. La oportunidad de alentar a las universidades a contemplar los llamados «nuevos diseños» —y los que surgirán después— como áreas del conocimiento y de práctica que pueden ser enseñados y practicados en Colombia, tiene el potencial de promover nuevos escenarios para el desempeño profesional al mismo tiempo que podría articular la academia con diferentes sectores que perfilan como campos estratégicos o incipientes actualmente en el desarrollo nacional. Al respecto valdría la pena hacerse algunas preguntas: ¿no es acaso conveniente ampliar el espectro profesional de las y los diseñadores colombianos para desatorar la oferta de diseñadores en los sectores tradicionales?, ¿no ha demostrado acaso ya el diseño su potencial para ser voz y apoyar en la resolución de escenarios más complejos?, ¿no es acaso conveniente mirar hacia otros campos teniendo en cuenta visiones contemporáneas más cercanas al contexto colombiano, como los postulados desde el sur global, la decolonización, la emancipación o la justicia social por solo mencionar algunas corrientes de pensamiento con suficiente peso en la coyuntura actual?
Ampliar el espectro del diseño desde un ejercicio crítico y autocrítico, y no limitarlo solo a «lo industrial», «lo gráfico», «lo textil» o «lo arquitectónico», tiene la potencialidad de sentar unas bases nuevas y amplias sobre las que se desarrollen nuevos panoramas para los colegas de hoy y del mañana. Alejar tan solo un poco al diseño de esa noción industrial podría también descentralizar el actuar profesional de las personas diseñadoras, permitiéndoles mayores horizontes profesionales y geográficos para ejercer diseño en escenarios más diversos y no solo dentro de las industrias que se enmarcan geográficamente cerca de fábricas o ciudades altamente industrializadas. Podría también potenciar diseños menos tangibles, pero igualmente valiosos como el diseño de servicios, el diseño UX/UI, el legal design y todos aquellos que crean diseñables bajo unas lógicas diferenciadas de las que gobiernan los entornos industriales y han sido heredados del siglo xx. Podría potenciar la creatividad humana en escenarios propios de la revolución industrial e informática que vivimos hace años.
Una forma de leer los escenarios potenciales para desarrollar diseño implica notar, primero, las áreas del conocimiento con las que el diseño se involucró desde sus inicios y, segundo, aquellas con las que se involucra ahora. En aquel primer momento en que se pretendía caracterizar al diseño como una actividad profesional novedosa que respondiera al objetivo de desarrollo industrial de país, fue necesario definirlo y distanciarlo de otras áreas teórico-prácticas como la arquitectura, el arte y los oficios. Curiosamente, el actuar de las personas diseñadoras se ha visto relacionado de cerca con algunas otras áreas del conocimiento, expresando así su capacidad multidisciplinar al sumarse a áreas como con la ingeniería en la fabricación industrial de productos masivos, la psicología en desarrollos que persuaden el consumo desde el mercadeo e incluso con la misma arquitectura al articularse mediante el diseño de interiores. Estas estructuras de pensamiento dieron forma a espacios de desarrollo profesional variados como el diseño de mobiliario, el diseño de arquitectura efímera, el diseño de espacios comerciales, entre otros, todas ellas consolidadas hoy como espacios de desarrollo profesional para quienes diseñan.
En el contexto actual, involucrar al diseño con áreas del conocimiento y disciplinas como el derecho, las políticas públicas, la medicina, la sostenibilidad o la sociología, ha derivado en nuevos knowhow propios de dichas áreas que entremezclan sus conocimientos con los que provienen del diseño. A partir de estos encuentros impensados hace algunos años, pero posibles hoy por análisis audaces de personas diseñadoras y no diseñadoras, se han promovido avances en campos que tradicionalmente, al igual que el diseño, no se habían abierto a modos de pensamiento distintos. Hoy, quienes se han aventurado a acercarse hacia y desde el diseño, han encontrado valor en los recursos del universo del diseño centrado en el usuario, el diseño centrado en el humano y el design thinking para crear soluciones innovadoras desde áreas no tradicionales. Tal es el caso del derecho desde el legal design, las políticas públicas desde el diseño de políticas públicas, la medicina desde el diseño de servicios de salud, la sociología desde el diseño transicional y la innovación social, por nombrar algunas nuevas áreas de desarrollo profesional, las mismas que han sido estudiadas bajo el nombre de «nuevos diseños».
Explorar otros espacios donde se pueda realizar la labor de diseñar resulta ser algo revelador y revolucionario, pero quizá no del todo novedoso. Los «nuevos diseños» ya están sucediendo y se han expandido en diversas sociedades, pues diseñar, de por sí, es una actividad con la potencialidad de dar forma a la realidad en la que se desenvuelven distintas personas y comunidades.
¿Pueden los nuevos diseños hacer del mundo un lugar más justo?
Existe un concepto que se ha acuñado por varios académicos, conocido como wicked problems. Los wicked problems o problemas complejos o viciosos suelen manifestarse como problemas simples o mundanos, pero en realidad tienen raíces más profundas que se interconectan entre sí, lo que dificulta su resolución, pues no pueden ser solucionados bajo una sola mirada disciplinar debido a las muchas capas de información y miradas que requieren para ser resueltos en su totalidad (Costa y García, 2005). Estos, a su vez, tienden a ser interdependientes y a mutar de la misma manera que lo hacen las organizaciones de organismos vivos. Algunos de estos problemas comprenden la pérdida de la biodiversidad, la libertad y la justicia social, pero la lista es larga e incluye temas que deben atenderse en diferentes niveles sociales y personales: la privacidad, la paz, la felicidad, el desarrollo personal, la libertad, etc. No son solo los problemas los que varían a medida que pasan los años, también lo hacen los países y las comunidades donde se estudian y también lo hacen quienes se enfrentan a ellos. Pensar desde el diseño allí, por lo tanto, es una oportunidad y una realidad que hace parte de multitud de equipos multidisciplinares que intentan resolver dichos problemas complejos y reta a quienes diseñan a enfrentarse a un paradigma distinto en el que el cambio dicta su actuar profesional: los reta no a diseñar productos, sino sistemas; no a diseñar consumo, sino estilos de vida; no a diseñar para el individuo, sino para un sistema de actores; y, así mismo, a saber cuándo suspender el rol tradicional de diseñador experto que diseña en un ambiente controlado para asumir el rol de facilitador de diseño en ambientes de incertidumbre, pero no porque se limite a organizar y materializar los deseos de un grupo, sino porque desde su experiencia desafía la imaginación colectiva para crear nuevas disposiciones al reconectar lo que se considera público, las prácticas y el emplazamiento (Garduño, 2018).
Los «problemas complejos o viciosos», al ser interdisciplinares, no retan solo a quienes diseñan, sino también a quienes ejercen otras disciplinas. Por ejemplo, en derecho, Hews, Beligatamulla y McNamara (2023) recomiendan a universidades la transformación en el pénsum de algunas escuelas de derecho en el mundo, las cuales comprenden la necesidad de enseñar a las y los abogados sobre habilidades esenciales de pensamiento centrado en el usuario y design thinking porque, si bien los abogados pueden condicionar los actuares de una sociedad mediante la proclamación de algún proyecto de ley o política pública —ya que tienen, similar a los diseñadores, la potencialidad de transformar socialmente a sus comunidades con sus decisiones—, la distancia entre la regulación legal y la praxis de «lo regulado» persiste aún en varias geografías. En pocas palabras, el deber ser no siempre coincide con lo que es realmente. Conviene entonces formar también una nueva generación de profesionales con habilidades tomadas de distintas disciplinas que se reten a trabajar en conjunto para acercarse a resolver los wicked problems. Convendría, entonces, acercar a quienes diseñen hacia la resolución de problemas con un impacto social que cuenten con la visión y el valor de otras miradas que potencien el alcance de resolución de problemas propio de las personas que diseñan.
Los nuevos diseños
La búsqueda curiosa propia de diseñadores y no diseñadores que lleva a moldear la realidad ha permitido que surjan entonces conceptos novedosos como el que agrupa a los «nuevos diseños». Si bien dentro de la investigación realizada no es posible garantizar que la primera vez que el surgimiento del término fue esta, Mortati (2022) menciona al diseño como una disciplina que construye puentes entre la tecnología, la innovación y las personas, y hace hincapié en las habilidades del diseñador contemporáneo, aquellas que le permiten encontrar áreas en las que pueda replantear las reglas dictadas por las áreas de negocios mientras reinterpreta el trabajo en silos de algunas disciplinas y lo reenfoca en capas físicas, digitales, metafísicas y biológicas (Mortati, 2022).
Los «nuevos diseños» que emergen en distintas latitudes son aquellas nuevas miradas que son posibles gracias a cuestionamientos críticos de personas diseñadoras que han repensado su rol en las sociedades contemporáneas o debido a personas ajenas a la práctica de diseño que cuentan con la visión de involucrar el conocimiento técnico y metodológico con el que cuenta el diseño para la resolución de problemas complejos. Dichos problemas complejos o wicked problems, debido a su multidisciplinariedad, implican consideraciones especiales en los retos de creatividad a los que se enfrentan quienes diseñan, consideraciones que varían según el enfoque que aporte el diseño a resolver dicho reto. Ese aporte puede ser intangible y estar desmaterializado. Ya no se diseña solo para una persona, en lugar de eso, se diseña centrado en los stakeholders, lo que incluye la noción de diferentes entidades interactuando con y a través de productos, servicios y sistemas para lograr un determinado resultado (Forlizzi, 2018). Los nuevos enfoques y niveles de intervención e influencia del diseño ya no solo se aplican en un mundo de sistemas que es físicamente intangible, como las estrategias, los negocios, las organizaciones o los gobiernos, sino que también lo hacen en el mundo de las transformaciones que es mentalmente intangible, como los sistemas sociotécnicos, los loops de retroalimentación por datos, los patrones de transformación y la inteligencia artificial (Mortati, 2022). Esto implica retos a las habilidades desarrolladas y enseñadas a quienes diseñan o estudian para diseñar, pues el conocimiento impartido desde la academia ya no debería centrarse solo en el manejo del proceso de diseño ni en la resolución técnica de un proyecto, sino también en las consideraciones éticas durante el proceso y en las habilidades que puedan estar relacionadas con dar forma a problemáticas que ya no vienen solo de las industrias tradicionales, sino, cada vez más, de sectores más amplios de la sociedad.
Ana Calvera escribió en «Las tres hipótesis del diseño» (2010) que el diseño irrumpió como una profesión consciente de sí misma y se fue asentando como capacidad instaurada a medida que demostraba ser capaz de agregar valor en diferentes sectores, lo que a su vez permitió que su progresiva institucionalización lo guiara a tener reconocimiento social y económico para ser ejercido en la sociedad bajo dichos reconocimientos (2010). Dentro de las apreciaciones de Calvera, aquella que afirma que cada tanto surge una nueva concepción del diseño que se acepta e integra ampliamente en las dinámicas laborales, productivas, sociales y también educativas, cobra todo el sentido y validez al hacer un paneo de los campos de acción de los diseñadores en pleno 2024, algunos incipientes y algunos estableciéndose desde los últimos años.
Sin embargo, no todos los nuevos diseños surgieron en la década de los veinte de este siglo. Un ejemplo claro es el diseño de políticas públicas que, sin ser el más reciente, es quizá uno de los que más alto impacto a nivel social puede producir. Este campo de aplicación del diseño, entendido no como el ejercicio político de generar políticas, sino como la puesta en práctica de los conocimientos y las metodologías de diseño para diseñar algo con una complejidad mayor como lo es una política pública, tiene implicaciones en el actuar del diseñador que se acerca a proyectos de esta índole. Un diseñador de políticas diseña un sistema e interviene en un sistema en operación, por lo cual no solo debe comprender las políticas como si fuesen objetos legales o económicos, sino que debe entender el sinnúmero de relaciones que afectarán la formulación y que a su vez se verán afectadas por dicha formulación (Peters, 2019). Este nuevo diseño ha sido abordado por décadas, llegando incluso a símiles con procesos de prototipado propios del diseño, como laboratorios para simular políticas públicas, lo cual ha permitido abrir el proceso de diseño a más grupos interesados y, en el extremo, lograr diseños participativos de políticas (Fischer y Boossabong, 2019). En estos casos, se sugiere que el diseño esté estrechamente relacionado con factores políticos y con el entorno socioeconómico con el que se realiza para una mejor aplicación en el campo. Es curioso que las sugerencias hechas a este campo de acción acerquen de nuevo al diseño hacia los factores sociales, económicos y políticos, los mismos que promovieron su surgimiento como disciplina nueva en el siglo xx.
Otro campo de acción de las personas diseñadoras que emergió de forma contemporánea y perfectamente consciente de sí mismo, de su potencial económico y transformador, y de su importancia sociocultural es el legal service design. Este nuevo diseño surge de la impensada comunión entre el derecho y el diseño, así como de la innegable y contemporánea necesidad de la sociedad de ser conscientes de las implicaciones que implica adquirir o usar un servicio con un componente legal que en algún momento condicione su uso. Las definiciones más básicas de producto como algo producido y de servicio como acción o acto de servir, así como la marcada tradición que tiene el diseño al diseñar productos o servicios, sirven como plataforma teórica, aunque no explícita, para apalancar el desarrollo del legal service design en contextos donde los abogados prestan sus servicios para estructurar la reglamentación de uso de un servicio o acción a través de «productos» desarrollados, pero que, por ser concebidos en una esfera de pensamiento ajena al diseño y más bien cercana a las ciencias sociales, no tienen en cuenta los criterios humanos, comunicativos ni ergonómicos que el diseño ha desarrollado durante años. Dicho de otro modo, el mundo legal que moldea las relaciones sociales no permite un claro entendimiento para quienes no han desarrollado o estudiado habilidades legales. Pero esto no es lo único que, visto en retrospectiva, podría apalancarse y potenciarse al involucrar diseño en la práctica de las y los abogados, el mundo de las leyes y las regulaciones. Hasta el surgimiento del legal service design, o incluso antes de que se nombrara de dicha manera, el derecho se había privado de dos aspectos importantes: escalar su impacto permitiendo que el diseño apalanque el acceso a la justicia y mejorar la práctica de los abogados al entenderlos bajo la óptica del diseño como usuarios dentro de organizaciones que tienen necesidades y expectativas por cumplir. A partir de las experiencias recogidas durante los años que he explorado este tema, el primer aspecto puede derivar en ejercicios de codiseño, donde el rol del diseñador tiende a ser transformador desde una mirada de consultor especialista, mientras que el segundo puede derivar en un rol que haga parte de un equipo de operaciones legales donde el diseño se vuelve una parte de un engranaje multidisciplinar.
Como estos, existen variados nuevos diseños que reinterpretan la relación de la persona diseñadora con su entorno y con la organización en la que se desenvuelve. El transitional design o diseño para la transición, por ejemplo, es una manera emergente de hacer diseño que busca abordar wicked problems, problemas sociales complejos y de largo plazo, promoviendo el diseño de sistemas sostenibles y reinterpretando las relaciones entre sus actores, de manera tal que se rompe el paradigma de reparar y optimizar las partes de un sistema que no funcionan bien y se busca en cambio sustituir el sistema por completo, reinventar sus relaciones a partir de nuevos acercamientos iniciales a un problema (Irwin, 2015). La mirada del transitional design puede relacionarse, por ejemplo, con ejercicios de innovación social que reinterpretan las relaciones de los stakeholders de un territorio en las mismas esferas económicas, sociales y productivas que dieron origen al diseño que se desarrolla hoy en día.
Es así como estos nuevos diseños mencionados, que se derivan de reinterpretaciones y comuniones entre áreas del conocimiento aparentemente alejadas, van abriendo el camino para que otras miradas novedosas, y en este momento quizá impensadas, surjan bajo la premisa de usar el diseño, o parte de él, para moldear ya no solo los productos o servicios, sino también las dinámicas de la sociedad del siglo xxi.
Experiencias desde legal design e innovación social
Mapear la transformación que los nuevos diseños generan en términos de empleabilidad y transformación en los roles laborales de las personas diseñadoras ha resultado ser un ejercicio tan retador como ingrato. Por esta razón, este ejercicio parte de la renuncia a encontrar todos los casos en los que estas personas se encuentren realizando labores cercanas o propias a los nuevos diseños, y, por el contrario, busca dos cosas:
- Un espacio para entrelazar experiencias profesionales propias en diferentes sectores que tocan o desarrollan en su día a día contenidos o áreas de los nuevos diseños.
- Funcionar como un llamado a la reflexión y aparición de más personas que desarrollen nuevos diseños como su actuar profesional y, de paso, generar movimiento en quienes puedan interesarse por el tema.
En este capítulo, la intención es mostrar diferentes experiencias y exploraciones profesionales propias y cercanas en campos relacionados a dos áreas en las que particularmente se dan nuevos diseños con el potencial de generar un impacto social. Conviene recalcar aquí que no es la intención mostrarlos como los proyectos más destacados entre sus tipologías, pues esta ejemplificación no tiene afanes comparativos, en cambio, la intención es ilustrativa para mostrarlos como campos de exploración desde el diseño y otras disciplinas donde la mirada del diseño es determinante para direccionar esfuerzos estratégicos, tácticos o cambios organizacionales.
Para ejemplificar un poco el legal service design aplicado en el país, me remitiré a la experiencia trabajando con el equipo legal de la Vicepresidencia Jurídica (VPJ) de Bancolombia, conformado por alrededor de 180 abogados que prestan servicios corporativos y se relacionan con proveedores, clientes, entidades de control y diversas áreas internas, como las de atención al cliente, riesgos y cumplimiento. El rol que puede adoptar el diseño en el sector financiero y principalmente en una empresa tan tradicional y conocida como esta es amplio, pero sencillo: el pensamiento de diseño tiene la capacidad de ser influyente e impacta las decisiones y consideraciones que se toman en niveles tácticos y estratégicos, potenciando un cambio organizacional que deriva en la creación de soluciones más humanas destinadas a un número de usuarios muy alto. El ejercicio ha sido hacer y pensar el diseño dentro de un equipo de abogados y lograr que dicho equipo adapte a sus actividades el pensamiento de diseño y el diseño centrado en el usuario como formas de abordar oportunidades y necesidades de cara a transformarlas en proyectos y negocios. El esfuerzo de realizar legal design, sin embargo, no aparece de la nada como un oasis, sino que se deriva de un objetivo macro de la organización que invita a la transformación al interior de los diferentes equipos que prestan servicios y abre, indirectamente, la puerta para que el diseño tenga un terreno fértil sobre el cual trabajar. Todo momento de transformación es una oportunidad dorada para el diseño. De este modo y tras varios ejercicios pedagógicos internos para enseñar legal service design a personas no diseñadoras, se han llevado a cabo más de ciento veinte proyectos de este nuevo diseño, los cuales ya están en circulación con los diferentes stakeholders de la Vicepresidencia Jurídica.
Uno de esos casos de aplicación fue el rediseño del formato de vinculación para persona natural que, en otras palabras, es un documento que debe diligenciar cualquier persona que quiera obtener un producto o servicio de Bancolombia. Este formato hace parte de una línea de experiencia diseñada en la que intervienen asesores del banco para interactuar directamente con el cliente y guiarlos durante su proceso de vinculación. Es el formato más masivo que tiene el banco ya que en sus diferentes versiones ha pasado por cada uno de los millones de clientes con los que cuenta. Para esta intervención, el ejercicio de diseño tuvo una etapa de reestructuración del orden y contenido del formato, seguido de una segunda etapa de reescritura de textos el cual busca garantizar que su entendimiento fuese sencillo para los diferentes grupos de interés que interactuasen con él. A la par, se generó un desarrollo gráfico basado en los lineamientos de marca que, en conjunto con los esfuerzos anteriores, fue indispensable para lograr una mejor comprensión del contenido que firmaban los usuarios. El diseño resultado de dicho proceso de intervención también redujo el tiempo de lectura del documento y las palabras complejas que dificultaban la comprensión de versiones anteriores (figura 1).

Figura 1. Fotografía del Proyecto Vinculación Persona Natural para Bancolombia.
Fuente: Delgadillo (2024).
Sin embargo, este nuevo diseño no es exclusivamente desarrollado en grandes organizaciones, sino que es fácilmente aplicable en todos los niveles y entidades en las que se prestan servicios legales o en las que se requieren. Una prueba de ello son los ejercicios llevados a cabo dentro del Centro Javeriano del Emprendimiento que buscan la comunión entre estudiantes de Derecho en sus últimos semestres académicos y emprendedores que se acercan al centro como parte de un programa de apoyo legal para emprendimientos. Los equipos conformados por ambas partes aplican metodologías de legal design para lograr productos legales impensados por ellos previo al inicio del programa, pero que responden a las necesidades legales de los emprendedores mientras sirven de pretexto para que los abogados aprendan sobre metodologías de diseño centrado en el usuario, como es el caso de esta guía para constituir sociedades (figura 2).

Figura 2. Fotografía Proyecto Guía de Constitución de Sociedades.
Fuente: Silva y Córdoba (2024).
Algo similar sucede al desarrollar algunos proyectos desde la innovación social, pues sus niveles de aplicación son diversos en complejidad, sector y alcance. En este caso, me remitiré a una experiencia desde OpenIDEO Bogotá Chapter durante mi paso como organizador y traeré a colación dos ejemplos nacionales que abordan problemáticas sociales desde diferentes procesos creativos con valiosos resultados de impacto muy diferenciados entre sí.
- El primer caso se trata de un toolkit de innovación desarrollado en 2020 desde OpenIDEO Bogotá Chapter durante la pandemia del COVID-19. Este kit se creó a partir de herramientas de diseño estratégico utilizadas en empresas de gran tamaño. El ejercicio consistió en reenfocar herramientas de diseño estratégico dirigidas a gerentes de grandes empresas y traducirlas hacia emprendedores y pequeños empresarios, quienes vieron afectados sus negocios debido al confinamiento que se impuso durante la primera etapa de la pandemia. Así se brindaron y explicaron dichas herramientas durante talleres conjuntos y poniéndolas a disposición de personas que quizá, de otro modo, no habrían podido acceder a esos recursos. El kit fue usado en dos talleres virtuales para identificar barreras y oportunidades para cada negocio que participó en su desarrollo y fue compartido a ellos promoviendo la difusión con sus redes (figura 3 y 4).

Figura 3. Fotografía Proyecto Kit de diseño estratégico para negocios en evolución.
Fuente: Delgadillo (2020).

Figura 4. Fotografía Proyecto Kit de diseño estratégico para negocios en evolución.
Fuente: Delgadillo (2020).
- Un segundo caso no proviene del mundo del diseño, sino del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana y es el desarrollo de un juego de mesa de memoria histórica llamado Olvido Tricolor (figuras 5 y 6). Este juego, busca recrear sucesos de la memoria comunitaria en poblaciones víctimas de la violencia y, a su vez, relacionarlos con hechos históricos del país mediante la construcción de líneas de tiempo que incluyen sucesos destacados a nivel nacional y territorial. El ejercicio de diseño para construir memoria histórica desde la gamificación, a través del juego, es una aplicación que dinamiza relaciones de participación entre los integrantes de las poblaciones víctimas de la violencia mientras activa y fortalece el tejido social del lugar.

Figura 5. Fotografía del Juego de mesa Olvido Tricolor.
Fuente: Delgadillo (2023).

Figura 6. Fotografía del Juego de mesa Olvido Tricolor.
Fuente: Delgadillo (2023).
- Un tercer caso que resulta prometedor y con un impacto social innovador, que incluso tiene el potencial de moldear las relaciones laborales y sociales en torno a nuevas personas diseñadoras que pronto se desempeñarán en un nuevo diseño, es el de la línea de estudio del curso de pregrado Diseño y Territorio que lanzó la Universidad de los Andes en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana y la Jurisdicción Especial para la Paz. La idea de entrelazar conocimientos de territorio, de diseño e incluso de marca no es nueva y se ha tratado en diferentes esferas académicas, pero la apuesta por formar profesionales que tengan una visión de diseño estratégico aplicado a organizaciones sociales, saberes y manifestaciones culturales para identificar oportunidades de emancipación en diseño tiene el potencial de articular y desplegar los saberes del diseño con aquellos propios de las comunidades incluidas en el proceso. Tiene el potencial de generar un cambio en dichas sociedades y de desatar movimientos y reflexiones en las mallas curriculares de otras universidades y, por tanto, en la formación de nuevas personas diseñadoras que se desenvuelven en nuevos ámbitos de intervención del diseño (figura 7).

Figura 7. Captura de pantalla de la clase Diseño y Territorio Uniandes.
Fuente: Delgadillo (2024).
Conclusiones
El marco teórico adelantado en los primeros apartados pretende convertirse en un punto de partida para la asimilación de nuevos campos de acción para las personas diseñadoras. Si bien el objetivo de este artículo no es mapear todas las experiencias de diseño en cada nuevo escenario donde pueda desarrollarse, sí pretende ser provocativo y demostrar que ejercer estos «nuevos diseños» en Colombia es viable, tanto en el sector privado y el público, pues las necesidades del mercado y de la sociedad demandan la presencia de profesionales que piensen distinto y que puedan abordar creativamente problemáticas con impactos que van más allá de la producción industrial. Este espacio parece perfecto para emplazar personas diseñadoras en cargos que no han sido los más recurrentes a lo largo de la existencia del diseño como profesión, pero que, con algunos ajustes en el desarrollo de habilidades nuevas y actuales, puede potenciar el rol estratégico de diseñar donde antes no se había diseñado.
A lo mejor, ampliar las fronteras de «lo diseñable» tiene que ver no solamente con un ejercicio al interior del gremio de diseñadores, sino también con una lectura multidisciplinar sobre las coyunturas sociales y los cambios globales y locales.
¿Pueden los diseños hacer un mundo más justo? Las respuestas pueden ser tan amplias como la pregunta misma y tan aspiracionales que no terminen de tener una única respuesta, en cambio, pueden promover alternativas que retan constantemente a lo ya respondido: ¿cuál mundo?, ¿el mundo europeo o el sur global?, ¿justo para quién?, ¿qué tipo de justicia podría apalancar el diseño?, ¿acaso es la justicia social, la transicional o alguna justicia distinta?, ¿acaso la justicia es la ausencia de injusticia? La posición de este artículo invita a explorar estas y otras preguntas relacionadas con el actuar del diseño encaminado a impactos sociales. Garduño escribió que, si las personas diseñadoras pueden visualizar la reducción de la injusticia, están social y moralmente obligadas a actuar acorde (Garduño, 2018), y un camino para lograrlo puede ser a partir de los nuevos diseños dadas las implicaciones y el alcance que diseñar con un grupo de actores diverso y de alto impacto puede tener.
Emancipar a partir de los nuevos diseños no se convierte entonces en una acción únicamente de quienes diseñan, sino en una consecuencia «deseable» al intervenir junto con otros actores desde el diseño centrado en el humano en órbitas tradicionalmente alejadas el mundo donde se desenvuelven quienes diseñan. Hacer un ejercicio de diseño desde un área disciplinar no atendida desde el diseño y aparentemente lejana, ubicar al ser humano en el centro y considerarlo no solo como usuario/cliente/ciudadano, sino como actor que se interrelaciona, que posee sentires y quereres, y que busca desarrollarse en diferentes esferas de desarrollo personal y social, potencia la resolución de necesidades para encontrar soluciones que no hemos visto aún.
Desde otro punto de vista, instaurar la práctica del diseño en nuevos sectores puede ampliar el espectro de desarrollo profesional de las personas diseñadoras y combatir la insuficiencia de oportunidades laborales dignas que se genera, entre muchos otros factores, por la saturación del mercado laboral en el que pareciera que las plazas disponibles para personas diseñadoras no aumentan a un ritmo proporcional a la cantidad de nuevas personas que ejercen diseño. Esto ha sido notado por algunos centros de formación educativa en diseño. Por ello, explorar y establecerse diseñando en algún campo de los nuevos diseños combate también las dificultades para lograr la emancipación familiar y económica propia de quienes diseñan desde jóvenes (Cooper y González, 2018) y, guardadas las proporciones, puede convertirse en una alternativa laboral que brinde un ingreso económico permitiendo el desarrollo personal de quienes diseñan.
En la medida en que visualicemos un mundo cada vez más humano involucrando los diseños tradicionales y los nuevos diseños, el campo de acción de las personas diseñadoras crecerá proporcionalmente y permitirá que el diseño como disciplina, metodología y actuar alcance su máximo potencial.
Nota
Quisiera agradecerle a mi brillante colega Kevin Andrés Barón Bareño por creer en esta postura y ayudarme a recolectar y decantar bibliografía, allí donde la encontrase, que permitiera soportar la experiencia teórico-práctica que he adquirido con mis años de experiencia. Y también a Dana Ávila Argüello, siempre gracias.
Referencias
- Bonsiepe, G. (1978). Teoría y práctica del diseño industrial. Elementos para una manualística crítica. Gustavo Gili.
- Buitrago, J. (2012). Creatividad social: la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Universidad del Valle.
- Calvera, A. (2010). Cuestiones de fondo: la hipótesis de los tres orígenes del diseño. En I. Campi y O. Salinas (coord.). Diseño e historia: tiempo, lugar y discurso (pp. 63-86). Designio.
- Cooper, O. L. Á. y González, J. G. R. (2018). Condiciones laborales y emancipación juvenil en el siglo xxi: reflexiones desde Latinoamérica. Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 20(2), 35-53.
- Costa Gómez, T. y García, M. A. (2015). Transition Design: investigación y diseño colaborativo para procesos de emancipación ciudadanos. Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo, 3(1), 146-171 DOI
- Falleti, Tulia G. y Julia F. Lynch. (2009). Context and Causal Mechanisms in Political Analysis. Comparative Political Studies, 42(9), 1143-1166.
- Fischer, F. y Piyapong B. (2019). Deliberative Policy Design: From Theory to Practice in Khon Kaen Thailand. Ponencia presentada en la 4ª. International Conference on Public Policy, Montreal, 26-28 de junio.
- FitzGerald, V. (1998). La CEPAL y la teoría de la industrialización. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c7da4932-266f-401c-8361-3bd828b31f40/content
- Garduño García, C. (2018). El diseño como libertad en práctica. Aalto University.
- Hagan, M. (2020). Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System. Design Issues, 36(3), 3-15. doi: DOI
- Hews, R., Beligatamulla, G. y McNamara, J. (2023). Creative confidence and thinking skills for lawyers: Making sense of design thinking pedagogy in legal education. Thinking Skills and Creativity, 49, 101352. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101352
- Irwin, T. (2015). Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. Design and Culture, 7(2), 229-246. https://doi.org/10.1080/17547075.2015.1051829
- Forlizzi, J. (2018). Moving Beyond UserCentered Design. Interactions, 25(5), 22-23.
- Manzini, E. (2014). Design for Social Innovation vs. Social Design. Desis Network. Design for Social Innovation and Sustainability. https://archive.desisnetwork.org/2014/07/25/design-for-social-innovation-vs-social-design/
- Mortati, M. (2022). New design knowledge and the fifth order of design. Design Issues, 38(4), 21-34.
- Peters, B. (2019). Las promesas del diseño de políticas públicas. Cuadernos del CENDES, Septiembre - diciembre, Año 36 N°102, 1-12.
- Zea, L. (1990). Discurso desde la marginación y la barbarie. Fondo de Cultura Económica.
Referencias de las figuras
- Figura 1. Delgadillo, J. (2024). Fotografía del Proyecto Vinculación Persona Natural para Bancolombia.
- Figura 2. Silva y Córdoba. (2024). Fotografía Proyecto Guía de Constitución de Sociedades.
- Figura 3. Delgadillo, J. (2020). Fotografía del proyecto «Kit de diseño estratégico para negocios en evolución».
- Figura 4. Delgadillo, J. (2020). Fotografía del proyecto «Kit de diseño estratégico para negocios en evolución».
- Figura 5. Delgadillo, J. (2023). Fotografía del juego de mesa Olvido Tricolor.
- Figura 6. Delgadillo, J. (2023). Fotografía del juego de mesa Olvido Tricolor.
- Figura 7. Delgadillo, J. (2024). Captura de pantalla de la clase Diseño y Territorio. Universidad de Los Andes. https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/dis/cursos/diseno-y-territorio
Derechos de autor: Universidad Nacional de Colombia.
Este documento se encuentra bajo la licencia Creative Commons
Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0).

Referencias
Bonsiepe, G. (1978). Teoría y práctica del diseño industrial. Elementos para una manualística crítica. Gustavo Gili.
Buitrago, J. (2012). Creatividad social: la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Universidad del Valle. DOI: https://doi.org/10.25100/peu.225
Calvera, A. (2010). Cuestiones de fondo: la hipótesis de los tres orígenes del diseño. En I. Campi y O. Salinas (coord.). Diseño e historia: tiempo, lugar y discurso (pp. 63-86). Designio.
Cooper, O. L. Á. y González, J. G. R. (2018). Condiciones laborales y emancipación juvenil en el siglo XXI: reflexiones desde Latinoamérica. Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 20(2), 35-53. DOI: https://doi.org/10.17151/rasv.2018.20.2.3
Costa Gómez, T. y García, M. A. (2015). Transition Design: investigación y diseño colaborativo para procesos de emancipación ciudadanos. Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo, 3(1), 146-171 https://doi.org/10.1344/regac2015.1.06
Falleti, Tulia G. y Julia F. Lynch. (2009). Context and Causal Mechanisms in Political Analysis. Comparative Political Studies, 42(9), 1143-1166. DOI: https://doi.org/10.1177/0010414009331724
Fischer, F. y Piyapong B. (2019). Deliberative Policy Design: From Theory to Practice in Khon Kaen Thailand. Ponencia presentada en la 4ª. International Conference on Public Policy, Montreal, 26-28 de junio.
FitzGerald, V. (1998). La CEPAL y la teoría de la industrialización. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c7da4932-266f-401c-8361-3bd828b31f40/content
Garduño García, C. (2018). El diseño como libertad en práctica. Aalto University.
Hagan, M. (2020). Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System. Design Issues, 36(3), 3-15. doi: https://doi.org/10.1162/desi_a_00600
Hews, R., Beligatamulla, G. y McNamara, J. (2023). Creative confidence and thinking skills for lawyers: Making sense of design thinking pedagogy in legal education. Thinking Skills and Creativity, 49, 101352. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101352
Irwin, T. (2015). Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. Design and Culture, 7(2), 229-246. https://doi.org/10.1080/17547075.2015.1051829
Forlizzi, J. (2018). Moving Beyond UserCentered Design. Interactions, 25(5), 22-23. DOI: https://doi.org/10.1145/3239558
Manzini, E. (2014). Design for Social Innovation vs. Social Design. Desis Network. Design for Social Innovation and Sustainability. https://archive.desisnetwork.org/2014/07/25/design-for-social-innovation-vs-social-design/
Mortati, M. (2022). New design knowledge and the fifth order of design. Design Issues, 38(4), 21-34. DOI: https://doi.org/10.1162/desi_a_00695
Peters, B. (2019). Las promesas del diseño de políticas públicas. Cuadernos del CENDES, Septiembre - diciembre, Año 36 N°102, 1-12.
Zea, L. (1990). Discurso desde la marginación y la barbarie. Fondo de Cultura Económica.
Silva y Córdoba. (2024). Fotografía Proyecto Guía de Constitución de Sociedades.
Delgadillo, J. (2020). Fotografía del proyecto «Kit de diseño estratégico para negocios en evolución».
Delgadillo, J. (2020). Fotografía del proyecto «Kit de diseño estratégico para negocios en evolución».
Delgadillo, J. (2023). Fotografía del juego de mesa Olvido Tricolor.
Delgadillo, J. (2023). Fotografía del juego de mesa Olvido Tricolor.
Delgadillo, J. (2024). Captura de pantalla de la clase Diseño y Territorio. Universidad de Los Andes. https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/dis/cursos/diseno-y-territorio
Delgadillo, J. (2024). Fotografía del Proyecto Vinculación Persona Natural para Bancolombia.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Información sobre acceso abierto y uso de imágenes
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:
- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);
- No se usen para fines comerciales;
- No se modifique ninguna parte del material publicado;
- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y
- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.