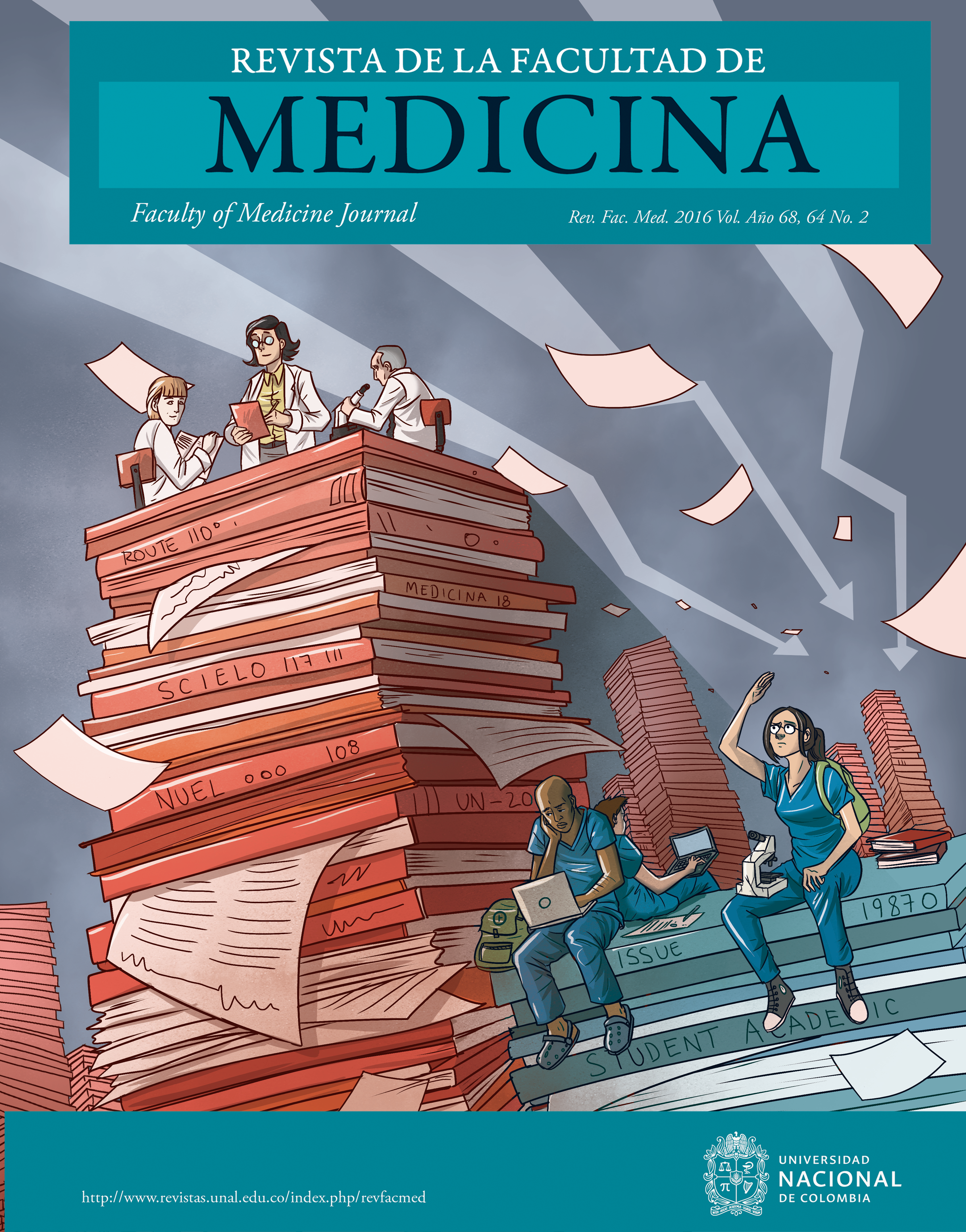Efecto de la lipohipertrofia en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2
Effect of lipohypertrophy on the metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus
DOI:
https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n4.53108Palabras clave:
Lipodistrofia, Insulina, Diabetes mellitus tipo 2, Resistencia a la insulina, Insulina de acción prolongada (es)Lipodystrophy, Insulin, Diabetes Mellitus, Insulin Resistance, Insulin, Long-Acting (en)
La lipodistrofia (lipohipertrofia, lipoatrofia) es una complicación dada por la técnica inadecuada de inyección subcutánea de insulina. Se presenta el caso de una paciente de 46 años con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, en tratamiento con insulina glargina 45UI/día, sin control glucométrico y con múltiples ajustes y hospitalizaciones. Al ingreso, el automonitoreo muestra glucometrías basales y posprandiales fuera de metas, glucemia basal de 299 mg/dL y HbA1c de 11%. Al interrogatorio, se evidencian fallas en la técnica de aplicación de insulina, en particular falta de rotación del sitio de aplicación. En el examen físico se encuentra lipohipertrofia dada por panículo adiposo infraumbilical prominente bilateral e induración del tejido celular subcutáneo; en ecografía se visualiza infiltración grasa de rectos anteriores. Se da instrucción a la paciente sobre la correcta técnica de aplicación de insulina con rotación diaria del sitio de aplicación, descanso de zonas con lipohipertrofia y guía para automonitoreo.
El automonitoreo en los 10 primeros días mostró mejoría de glucometrías basales hasta 116 mg/dL y valor limítrofe de 75 mg/dL, comparados con promedio de glucometría basal previa de 242 mg/dL con la misma insulina y dosis. Se hizo seguimiento estrecho para definir dosis requerida de insulina y vigilar posible hipoglucemia, con mejoría en la HbA1c de 9.2% y 8.8% a los 4 y 11 meses, respectivamente.
Lipodystrophy (lipohypertrophy, lipoatrophy) is one of the most common complications of subcutaneous insulin injections. This paper presents the case of a 46-year-old patient with uncontrolled type 2 diabetes mellitus, treated with insulin glargine 45UI/day, no glycemic control and multiple adjustments and hospitalizations. On admission, self-monitoring showed off-target basal and postprandial values, baseline glucose of 299 mg/dL and HbA1c of 11%. Medical history revealed flaws in the technique used for insulin administration, particularly, lack of application site rotation. Physical examination allowed to observe lipohypertrophy caused by excess bilateral infraumbilical adipose panniculus and induration of the subcutaneous cellular tissue. Ultrasound exposed fat infiltration in anterior recti. The patient was instructed on the correct technique for applying insulin with daily rotation of the application site, and allowing the areas affected by lipohypertrophy to rest. A self-monitoring guide was also provided.
Self-monitoring within the first 10 days showed improvement in baseline glucose levels up to 116 mg/dL and borderline value of 75 mg/dL, compared to the previous baseline blood glucose level of 242 mg/dL with the same type of insulin and dose. Close follow-up was done to define the required insulin dose and to monitor possible hypoglycemia, obtaining an improvement in HbA1c of 9.2% and 8.8% at 4 and 11 months, respectively.
reporte de caso
DOI: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n4.53108
Efecto de la lipohipertrofia en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2
Effect of lipohypertrophy on the metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus
Recibido: 17/09/2015. Aceptado: 31/01/2017.
Cynthia Ortiz-Roa1 • Análida Elizabeth Pinilla-Roa1
1 Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Medicina - Departamento de Medicina Interna - Bogotá D.C. - Colombia.
Correspondencia: Análida Elizabeth Pinilla-Roa. Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Carrera 30 No. 45-03, edificio 471, oficina 510. Teléfono: +57 1 3165000, ext.: 15011, 15012. Bogotá D.C. Colombia. Correo electrónico: aepinillar@unal.edu.co.
| Resumen |
La lipodistrofia (lipohipertrofia, lipoatrofia) es una complicación dada por la técnica inadecuada de inyección subcutánea de insulina. Se presenta el caso de una paciente de 46 años con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, en tratamiento con insulina glargina 45UI/día, sin control glucométrico y con múltiples ajustes y hospitalizaciones. Al ingreso, el automonitoreo muestra glucometrías basales y posprandiales fuera de metas, glucemia basal de 299 mg/dL y HbA1c de 11%. Al interrogatorio, se evidencian fallas en la técnica de aplicación de insulina, en particular falta de rotación del sitio de aplicación. En el examen físico se encuentra lipohipertrofia dada por panículo adiposo infraumbilical prominente bilateral e induración del tejido celular subcutáneo; en ecografía se visualiza infiltración grasa de rectos anteriores. Se da instrucción a la paciente sobre la correcta técnica de aplicación de insulina con rotación diaria del sitio de aplicación, descanso de zonas con lipohipertrofia y guía para automonitoreo.
El automonitoreo en los 10 primeros días mostró mejoría de glucometrías basales hasta 116 mg/dL y valor limítrofe de 75 mg/dL, comparados con promedio de glucometría basal previa de 242 mg/dL con la misma insulina y dosis. Se hizo seguimiento estrecho para definir dosis requerida de insulina y vigilar posible hipoglucemia, con mejoría en la HbA1c de 9.2% y 8.8% a los 4 y 11 meses, respectivamente.
Palabras clave: Lipodistrofia; Insulina; Diabetes mellitus tipo 2; Resistencia a la insulina; Insulina de acción prolongada (DeCS).
Ortiz-Roa C, Pinilla-Roa AE. La evidencia en la pedagogía y en las políticas públicas de educación. Rev. Fac. Med. 2017;65(4):697-701. Spanish. doi: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n4.53108.
| Abstract |
Lipodystrophy (lipohypertrophy, lipoatrophy) is one of the most common complications of subcutaneous insulin injections. This paper presents the case of a 46-year-old patient with uncontrolled type 2 diabetes mellitus, treated with insulin glargine 45UI/day, no glycemic control and multiple adjustments and hospitalizations. On admission, self-monitoring showed off-target basal and postprandial values, baseline glucose of 299 mg/dL and HbA1c of 11%. Medical history revealed flaws in the technique used for insulin administration, particularly, lack of application site rotation. Physical examination allowed to observe lipohypertrophy caused by excess bilateral infraumbilical adipose panniculus and induration of the subcutaneous cellular tissue. Ultrasound exposed fat infiltration in anterior recti. The patient was instructed on the correct technique for applying insulin with daily rotation of the application site, and allowing the areas affected by lipohypertrophy to rest. A self-monitoring guide was also provided.
Self-monitoring within the first 10 days showed improvement in baseline glucose levels up to 116 mg/dL and borderline value of 75 mg/dL, compared to the previous baseline blood glucose level of 242 mg/dL with the same type of insulin and dose. Close follow-up was done to define the required insulin dose and to monitor possible hypoglycemia, obtaining an improvement in HbA1c of 9.2% and 8.8% at 4 and 11 months, respectively.
Keywords: Lipodystrophy; Insulin; Diabetes Mellitus; Insulin Resistance; Insulin, Long-Acting (MeSH).
Ortiz-Roa C, Pinilla-Roa AE. [Effect of lipohypertrophy on the metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitusLipohypertrophy and type 2 diabetes mellitus]. Rev. Fac. Med. 2017;65(4):697-701. Spanish. doi:
https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n4.53108.
Introducción
La lipodistrofia es una complicación frecuente por inyección subcutánea de insulina que puede presentarse como lipohipertrofia (LH) o como lipoatrofia. La LH se ha reportado hasta en el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y se da a cualquier edad, en cualquier sitio de inyección (SI) y sin importar el tiempo de tratamiento; el tamaño de los cambios subcutáneos varía mucho y es más fácil palparlos que verlos.
Se determinaron como factores de riesgo para LH tener índice de masa corporal (IMC) bajo, no hacer rotación de los sitios de aplicación de la insulina y ser pacientes jóvenes (1). Saez-de Ibarra & Gallego (2) continuaron el estudio de factores asociados a este fenómeno, agregando los factores género femenino y DM1; así mismo, reiteraron la falta de rotación del SI.
En la actualidad, hay una lista grande de estos factores de riego, entre los que se encuentran DM1, falta de o incorrecta rotación del SI, reúso de agujas, género, IMC, longitud de la aguja, profundidad del sitio de aplicación, número de inyecciones diarias, SI, uso de esferos versus jeringas y tiempo de uso de la insulina (3,4).
De igual forma, se encontraron reportes relacionados con las propiedades promotoras de la insulina: en las primeras décadas esta era impura y la reacción local inmunológica se presentaba con frecuencia; luego, la preparación fue purificada y la incidencia se redujo de forma drástica. La introducción de la insulina humana redujo, a su vez, la presentación de la LH, pero no la eliminó; por el contrario, se ha postulado que esta y sus análogos pueden inducir LH por respuesta inmunológica a la molécula (dímeros, hexámeros) o excipientes.
Sin embargo, entre la insulina humana y los análogos parece también existir diferencia, siendo para estos últimos menor la incidencia de LH (4); también disminuye la absorción subcutánea de insulina por la presencia de amiloidosis inducida por anticuerpos monoclonales a insulina humana (lispro y glargina) como diagnóstico diferencial de LH (5). Se reporta que la absorción de insulina (regular, asparta) se disminuye de forma importante cuando es administrada en sitios con LH (6).
La etiología exacta de la LH es desconocida; sin embargo, existen factores locales relacionados, tales como las propiedades promotoras de crecimiento de la insulina, el trauma repetido por falta de rotación y la reutilización de agujas, lo que produce variabilidad glucémica. Además, la presencia de LH tiene diferencia estadísticamente significativa en la dosis requerida de insulina/día/paciente y, en consecuencia, impacto en los costos al sistema de salud de insulina/año por incremento en las unidades/paciente/día (7).
Se ha reportado que los cristales de insulina pueden causar una respuesta inmune local; en respuesta a la inflamación, las células empiezan una hiperproducción local de factor de necrosis tumoral alfa, con alteración de la diferenciación de adipocitos y desarrollo de LH (1). La lipoatrofia es una lesión cicatricial con atrofia del tejido graso subcutáneo y con mayor frecuencia en DM1 y en mujeres con signos clínicos de autoinmunidad a la que se le sugiere etiología autoinmune. En biopsia se ha demostrado la presencia de mastocitos y eosinófilos; la reacción en el tejido subcutáneo es inducida, quizás, por impurezas u otros elementos relacionados con los preparados de insulina (7).
La prevalencia de LH ha sido estimada por diferentes autores que recopilan Blanco et al. (7): 48.8% de 215 pacientes en Turquía, 31% de 100 pacientes en Etiopía, 28.7% de 233 pacientes en Alemania y 64.4% en 430 pacientes en España. Este mismo autor relaciona todos los dispositivos de aplicación (jeringa, esfero, bomba de infusión, cánula y todas las longitudes de aguja), el uso de insulinas menos puras, la falla en la rotación de los SI, la rotación en zonas pequeñas de inyección y el reúso de agujas con la presencia de LH. Por lo anterior, es necesario el reconocimiento de esta complicación mediante interrogatorio, inspección y palpación cuidadosa de los SI.
La LH puede no ser visible, pero sí palpable en un engrosamiento e induración del tejido subcutáneo, como si fuese un “callo” o zona indurada. Esta búsqueda dirigida de LH debe ser cautelosa en aquellos pacientes con un control errático de glucemia, hipoglucemia y variabilidad (3,6), lo anterior por la asociación entre la presencia de LH y la absorción lenta y errática de la insulina en los SI repetitiva con el consecuente descontrol de la DM. La cantidad de insulina requerida para lograr el control metabólico, si hay LH, disminuye de forma importante solo con la rotación del SI; 39.1% de pacientes con LH tienen hipoglucemia inexplicada y 49.1% variabilidad aumentada, versus 5.9% y 6.5%, respectivamente, en aquellos sin LH (p=<0.01) (7).
El clínico debe sospechar LH cuando un paciente presenta descontrol a pesar de dosis ascendente de insulina y, de forma simultánea, hacer diagnóstico diferencial con estrés físico severo, fármacos hiperglucemiantes como corticoides y otras patologías endocrinas como síndrome de Cushing, acromegalia o feocromocitoma (5).
Caso clínico
Se presenta el caso de una paciente de 46 años, con historia de diabetes mellitus 2 (DM2) desde hace 8 años al momento de ingreso, sin complicación microvascular o macrovascular e hipotiroidismo con tratamiento farmacológico de metformina 850 mg/8 horas, insulina glargina 45 UI/día, levotiroxina 100 mcg/día y que no lograba adecuado control glucométrico a pesar de múltiples ajustes de la insulina. Al interrogatorio, la paciente refirió aplicación de insulina con jeringa de aguja de 13mm de forma repetida en región abdominal —periumbilical inferior derecha e izquierda— sin rotación.
En el examen físico se evidenció panículo adiposo prominente infraumbilical con induración indolora bilateral del tejido subcutáneo por palpación en los SI repetidos para aplicar insulina; además, la última glucemia basal era de 299 mg/dL y la A1c de 11%, por lo que se dieron instrucciones a la paciente para descansar estos sitios con LH infraumbilical e iniciar la rotación diaria para la aplicación de insulina con técnica adecuada y cambio de jeringa a esfero de insulina con agujas de 4mm, sin cambiar el tipo ni la dosis. Del mismo modo, se indicó continuar metformina igual y automonitoreo de glucometrías del día 0 al 11 (Tabla 1); la paciente logró control de glucometría, mejoría de los sitios de LH al dejar de aplicar insulina en estas zonas durante unas semanas y mejoría de A1c en 9.2% a los 4 meses y de 8.7% a los 11 meses. Es importante comentar que los sentimientos de ansiedad y depresión de la paciente mejoraron, llevándola a fijarse nuevas metas de formación y a optimizar el ambiente en su entorno familiar y su calidad de vida.
Tabla 1. Automonitoreo de glucometrías con rotación diaria.
|
Día |
AD |
DD |
AA |
DA |
AC |
DC |
|
0 |
242 |
|||||
|
1 |
171 |
|||||
|
2 |
241 |
|||||
|
3 |
311 |
128 |
||||
|
4 |
224 |
|||||
|
5 |
120 |
|||||
|
6 |
181 |
|||||
|
7 |
152 |
89 |
179 |
|||
|
8 |
75 |
221 |
||||
|
9 |
116 |
162 |
||||
|
10 |
117 |
|||||
|
11 |
122 |
AD: antes de desayuno; DD: después desayuno; AA: antes del almuerzo; DA: después del almuerzo; AC: antes de la comida; DC: después de la comida.
Fuente: Elaboración propia.
La ecografía de pared abdominal confirmó la presencia de cambios compatibles con LH e infiltración grasa de la pared muscular. La Figura 1 muestra un ejemplo de los cambios específicos evidenciados por ultrasonido e identificados como signos radiológicos para esta entidad (7).

Figura 1. Ultrasonido de lipohipertrofia.
T.C.S: tejido celular subcutáneo; LH: lipohipertrofia; MS: Músculo.
Fuente: Elaboración con base en Blanco et al. (7).
Discusión
La LH tiene alta prevalencia. Por lo general, los médicos en pacientes hospitalizados y ambulatorios verifican el control glucémico y ajustan la dosis de insulina para alcanzar las metas, sin embargo olvidan evaluar la técnica de aplicación de insulina: cadena de frío y preservación, medición de dosis, dispositivos (jeringa, esfero), rotación de sitios, verificación de zonas de aplicación, entre otros, aspectos fundamentales en la educación del paciente y su familia. Todo lo anterior es necesario para alcanzar las metas del automonitoreo, la variabilidad glucémica, la A1c y la prevención de hipoglucemia. La educación al familiar o cuidador es crucial, pues es la persona encargada de aplicar la insulina, más en adultos mayores o personas con discapacidad (8,9).
La prevención y diagnóstico temprano de la LH es importante. La pérdida de sensibilidad en los SI hace que el paciente prefiera estas zonas por menor dolor (10); por esto, se requiere de instrucción básica sobre la técnica de aplicación de la insulina por parte del médico, enfermero o educador. En la práctica hay déficit en la formación de los profesionales en diabetes, en particular sobre temas teórico-prácticos; a lo anterior se suma la falta de seguimiento del paciente, la pérdida de relación médico-paciente vigente en Colombia, la falta de tiempo y de profesionalismo del clínico y el déficit en el desarrollo de competencias profesionales en DM (11,12).
La LH produce absorción errática de la insulina más rápida o más lenta en comparación con los sitios de tejido adiposo subcutáneo normal; el tejido alterado tiene fibrosis y es relativamente avascular (6,7). Johansson et al. (6) mostraron, en un estudio con insulina asparta, cómo la concentración plasmática de insulina después de la inyección en tejido normal fue significativamente más alta cuando se aplicó en tejido con LH (226+/-32 pmol/L vs. 169+/-33 pmol/L, p=0.015) (6). Saez-de Ibarra & Gallego (2) establecieron que, aunque el 78.7% de los pacientes sabía que tenía que rotar los sitios de aplicación de la insulina, solo el 22.7% lo ponía en práctica, con menos frecuencia de LH y niveles más estables de glucemia (2).
En este caso clínico, el registro de las glucometrías mostró una disminución progresiva del valor basal con notable mejoría en pocos días después de implementar los cambios en la técnica de aplicación; el cambio más notable se dio entre el cuarto y el quinto día, 120 mg/dL cercano a la meta para esta paciente. De otra parte, una A1c de 11% fue equivalente a una glucemia promedio de 269 mg/dL (13,14), concordante con los valores registrados antes de la intervención. A partir del quinto día y hasta el undécimo, la glucometría basal máxima fue 152 mg/dL y la mínima 75 mg/dL. Así, se registró una mejoría sin requerir otro tratamiento adicional, lo que mostró el impacto de la educación en los pacientes insulinorequirientes. De igual forma, en el mantenimiento a más largo plazo las glucometrías se controlaron y la A1c disminuyó, lo que permitió alcanzar la meta de reducir el desarrollo de complicaciones a largo plazo y la progresión de la enfermedad (15).
Mientras en condiciones fisiológicas la estimulación de la glucosa es esencial para mantener la diferenciación de la célula beta, la exposición prolongada a hiperglucemia ha demostrado efecto tóxico sobre el fenotipo de la célula beta. En el contexto de DM2, las células beta son incapaces de adaptarse a la alta demanda metabólica, secretando cantidades inapropiadas de insulina, perpetuando la hiperglucemia y constituyendo un círculo vicioso que contribuye al deterioro progresivo de su funcionalidad (16).
Además, el automonitoreo no mostró hipoglucemia como se ha reportado en la literatura, por lo que la dosis de insulina análoga de acción larga se continuó con la misma dosis; esto se pudo explicar por los niveles tan altos de glucometrías y HbA1c antes de la intervención. Blanco et al. (7) reportaron que de los pacientes con LH, 39.1% presentaron hipoglucemia no explicada y 49.1%, variabilidad glucémica, comparado con 5.9% y 6.5%, respectivamente, para el grupo de pacientes sin LH (p<0.01); 92% de los paciente con hipoglucemia y 93% de los pacientes con variabilidad glucémica tenían LH. Además, la dosis total de insulina en los pacientes con LH fue hasta 56 UI/día, comparado con 41 UI/día para los pacientes sin LH (p<0.001); esta diferencia significativa se relacionó, de forma directa, con el impacto en costos para el sistema español de salud. Se informaron diferencias en la dosis de insulina requerida entre pacientes con LH vs. sin LH de 50UI vs. 42UI en DM1 (p=0.03) y 62IU vs. 41IU en DM2 (p=0.01) (7).
Grassi et al. (15) evaluaron la instrucción de la técnica de aplicación, incluyendo cambio a agujas de 4mm, no reúso de agujas y seguimiento del control glucémico en un periodo de 3 meses en 346 pacientes procedentes de 18 centros ambulatorios. Del total de pacientes evaluados, la frecuencia de LH fue de 49% y al cabo del seguimiento se logró disminución significativa de A1c en 0.58% (IC95%: 0.50-0.66), de glucemia basal de 14mg/dL (IC95%: 10.2-17.8) y de la dosis total diaria de insulina de 2.0UI (IC95%: 1.4-2.5), todas con significancia estadística (p<0.05); también se registró una ligera disminución en el IMC, pero sin significancia estadística (15).
Hasta el momento, es difícil determinar cuál de los componentes empleados para mejorar la técnica de aplicación tiene mayor impacto en el control de la glucemia (evitar el reúso de agujas, la longitud de la aguja, la rotación del SI) y en la formación profesional en educación diabetológica; por tanto, las intervenciones del equipo de salud (médicos generales y especialistas, enfermeros, educadores, entre otros) deben incluir búsqueda activa de zonas de LH con interrogatorio, inspección y palpación (17). Así mismo, se debe indicar la necesidad de evitar el reúso de agujas y de prescribir agujas de 4-6mm de longitud para los esferos de insulina (18); en este sentido, debe fortalecerse la formación de médicos y enfermeros, tanto en pregrado como posgrado, sobre educación acerca de la técnica de aplicación de insulina. En lo posible, se debe destinar un espacio complementario distinto a la consulta, organizar talleres de pacientes y su familia y dar espacio para evaluar la técnica empleada por cada paciente; por esto, es crucial contar con un equipo de trabajo interdisciplinario. La Tabla 2 muestra los tópicos incluidos en las guías y recomendaciones para una adecuada técnica de aplicación de insulina en adultos (15).
Tabla 2. Tópicos para la educación sobre el uso de insulina.
|
1. Régimen de inyección |
|
|
2. Elección y manejo de los dispositivos |
2.1 Uso apropiado de esferos |
|
2.2 Uso apropiado de jeringas |
|
|
3. Elección, cuidado y autoevaluación de los sitios de inyección |
|
|
4. Técnica apropiada de inyección |
4.1 Rotación |
|
4.2 Ángulo de inyección |
|
|
4.3 Requerimiento o no del pliegue cutáneo |
|
|
5. Complicaciones de la inyección y como evitarlas |
|
|
6. Longitud de las agujas |
|
|
7. Almacenamiento de la insulina |
7.1 Insulina Humana |
|
7.2 Análogos de insulina y GLP-1 |
|
|
8. Depósito seguro de los dispositivos empleados |
|
Fuente: Elaboración con base en Frid et al. (19).
Recomendaciones finales
El médico siempre debe buscar la presencia de LH mediante el interrogatorio de los factores de riesgo y el examen físico, la observación y palpación de los sitios de aplicación de la insulina, sobre todo en paciente con DM descontrolada o variabilidad en glucometrías antes de aumentar la dosis de insulina, asociar otro fármaco o prescribir mayor dosis. Por esto, en la actualidad se insiste al clínico que debe abandonar la inercia en la terapia farmacológica para alcanzar las metas particulares según el perfil de cada paciente (20,21).
En consecuencia, cada vez se prescribe más insulina, para lo cual es imperativa una educación al paciente sobre la técnica de aplicación que permita trabajar por la prevención de la LH. Este objetivo se alcanzará si todo médico es consciente de explicar la técnica de aplicación de la insulina y busca apoyo de su equipo (enfermero o educador).
El controlar la DM y estabilizar las metas de A1c y glucometrías a diferentes horas (basal, posprandial y madrugada) es costo-efectivo al reducir el número de consultas ambulatorias y hospitalarias, como se demuestra en este caso clínico.
Las intervenciones sencillas sobre los factores de riesgo para LH y la educación sobre la técnica adecuada de la aplicación de insulina, realizada por el equipo de atención en salud en diferentes niveles de atención y escenarios (consulta externa, urgencias, pisos, unidades de cuidado intermedio, atención domiciliaria), son costo-efectivas para la prevención primaria y secundaria de complicaciones por DM. Por todo lo anterior, prevenir y diagnosticar la LH tiene impacto significativo en la calidad de vida del paciente y su familia (22).
Conflicto de interés
Ninguno declarado por los autores.
Financiación
Ninguna declarada por las autoras.
Agradecimientos
A la paciente por su colaboración e interés, al Dr. Kenneth Strauss y a Gloria Solano de Becton Dickinson Medical Diabetes Care.
Referencias
1.Volkova NI, Davidenko IY. Lypohypertrophy in patients receiving insulin therapy: state of the art. Diabetes mellitus. 2011;14(2):86-9. http://doi.org/ccvx.
2.Saez-de Ibarra L, Gallego F. Factors related to lipohypertrophy in insulin-treated diabetic patients: role of educational intervention. Practical Diabetes. 1998;15(1):9-11. http://doi.org/fsk6gf.
3.Vardar B, Kizilci S. Incidence of lipohypertrophy in diabetic patients and a study of influencing factors. Diabetes Res Clin Pract. 2007;77(2):231-6. http://doi.org/cmzgsq.
4.Heinemann L. Insulin Absorption from Lipodystrophic Areas: A (Neglected) Source of Trouble for Insulin Therapy? J Diabetes Sci Technol. 2010;4(3):750-3. http://doi.org/ccvz.
5.Nagase T, Katsura Y, Iwaki Y, Nemoto K, Sekine H, Miwa K, et al. The insulin ball. Lancet. 2009;10;373:184. http://doi.org/dwqqg6.
6.Johansson UB, Amsberg S, Hannerz L, Wredling R, Adamson U, Arnqvist HJ, et al. Impaired absorption of insulin aspart from lipohypertrophic injection sites. Diabetes Care. 2005;28(8):2025-7. http://doi.org/b9ddsw.
7.Blanco M, Hernández MT, Strauss KW, Amaya M. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. Diabetes Metab. 2013;39(5):445-53. http://doi.org/ccv2.
8.Pinilla AE, Barrera MP. Manual para la prevención de la diabetes mellitus y complicaciones como el pie diabético. 2nd ed. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2013.
9.Pinilla AE, Barrera MP, Rubio C, Devia D. Actividades de prevención y factores de riesgo en diabetes y pie diabético. Acta Med Colomb. 2014;39(3):250-7.
10.Sawatkar GU, Kanwar AJ, Dogra S, Bhadada SK, Dayal D. Spectrum of skin changes secondary to insulin injections in Type 1 diabetes mellitus patients. JEADV. 2013;27(10):1321-3. http://doi.org/ccv3
11.Patiño JF. Humanismo, medicina y ciencia. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia; 2011.
12.Pinilla AE. Construcción y evaluación de un perfil de competencias profesionales en medicina interna. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2015.
13.Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ. Translating the A1C Assay Into Estimated Average Glucose Values. Diabetes Care. 2008;31(8):1473-8. http://doi.org/ctzrht.
14.Klonoff DC. ADAG Study Group Data Links A1C Levels with empirically Measured Blood Glucose Values - New Treatment Guidelines Will Now be Needed. J Diabetes Sci Technol. 2014;8(3):439-43. http://doi.org/ccv4.
15.Grassi G, Scuntero P, Trepiccioni R, Marubbi F, Strauss K. Optimizing insulin injection technique and its effect on blood glucose control. Journal of Clinical & Translational Endocrinology. 2014;1(4):145-50. http://doi.org/ccv5.
16.Bensellam M, Laybutt DR, Jonas JC. The molecular mechanisms of pancreatic B-cell glucotoxicity: Recent findings and future research directions. Mol Cell Endocrinol. 2012;364(1-2):1-27. http://doi.org/f4dwx5.
17.Gentile S, Guarino G, Giancaterini A, Guida P, Strollo F, AMD-OSDI Italian Injection Technique Study Group. A suitable palpation technique allows to identify skin lipohypertrophic lesions in insulin-treated people with diabetes. SpringerPlus. 2016;5:563. http://doi.org/ccv6.
18.Frid A, Hirsch L, Gaspar R, Hicks D, Kreugel G, Liersch J, et al. TITAN. Nuevas Recomendaciones en Técnicas de Inyección para pacientes con diabetes. Madrid: BD Medical - Diabetes care; 2008 [cited 2017 Apr 29]. Available from: https://goo.gl/YmZUDc.
19.Frid A, Hirsch L, Gaspar R, Hicks D, Kreugel G, Liersch J, et al. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metab. 2010;36(Suppl 2):S3-18. http://doi.org/fhhdnq.
20.Reusch JE, Manson JE. Management of Type 2 Diabetes in 2017: Getting to Goal. JAMA. 2017;317(10):1015-6. http://doi.org/ccv7.
21.Jiménez-Rodríguez C, León-Sierra LP. Evaluación del control metabólico y nutricional en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus tipo 2 en tercer nivel Hospital El Tunal de Bogotá [tesis de especialización]. Bogotá D.C.: Facultad de medicina, Universidad Nacional de Colombia; 2016 [cited 2017 Apr 29]. Available from: https://goo.gl/vudDtb.
22.López-Carmona JM, Rodríguez-Moctezuma R. Adaptación y validación del instrumento de calidad de vida Diabetes 39 en pacientes mexicanos con diabetes mellitus tipo 2. Salud Publica de México. 2006;48(3):200–11.

Manuela Agudelo A.
“Sin título”
Técnica: ilustración digital
Recibido: 17 de septiembre de 2015; Aceptado: 31 de enero de 2017
Resumen
La lipodistrofia (lipohipertrofia, lipoatrofia) es una complicación dada por la técnica inadecuada de inyección subcutánea de insulina. Se presenta el caso de una paciente de 46 años con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, en tratamiento con insulina glargina 45UI/día, sin control glucométrico y con múltiples ajustes y hospitalizaciones. Al ingreso, el automonitoreo muestra glucometrías basales y posprandiales fuera de metas, glucemia basal de 299 mg/dL y HbA1c de 11%. Al interrogatorio, se evidencian fallas en la técnica de aplicación de insulina, en particular falta de rotación del sitio de aplicación. En el examen físico se encuentra lipohipertrofia dada por panículo adiposo infraumbilical prominente bilateral e induración del tejido celular subcutáneo; en ecografía se visualiza infiltración grasa de rectos anteriores. Se da instrucción a la paciente sobre la correcta técnica de aplicación de insulina con rotación diaria del sitio de aplicación, descanso de zonas con lipohipertrofia y guía para automonitoreo.
El automonitoreo en los 10 primeros días mostró mejoría de glucometrías basales hasta 116 mg/dL y valor limítrofe de 75 mg/dL, comparados con promedio de glucometría basal previa de 242 mg/dL con la misma insulina y dosis. Se hizo seguimiento estrecho para definir dosis requerida de insulina y vigilar posible hipoglucemia, con mejoría en la HbA1c de 9.2% y 8.8% a los 4 y 11 meses, respectivamente.
Palabras clave:
Lipodistrofia, Insulina, Diabetes mellitus tipo 2, Resistencia a la insulina, Insulina de acción prolongada (DeCS).Abstract
Lipodystrophy (lipohypertrophy, lipoatrophy) is one of the most common complications of subcutaneous insulin injections. This paper presents the case of a 46-year-old patient with uncontrolled type 2 diabetes mellitus, treated with insulin glargine 45UI/day, no glycemic control and multiple adjustments and hospitalizations. On admission, self-monitoring showed off-target basal and postprandial values, baseline glucose of 299 mg/dL and HbA1c of 11%. Medical history revealed flaws in the technique used for insulin administration, particularly, lack of application site rotation. Physical examination allowed to observe lipohypertrophy caused by excess bilateral infraumbilical adipose panniculus and induration of the subcutaneous cellular tissue. Ultrasound exposed fat infiltration in anterior recti. The patient was instructed on the correct technique for applying insulin with daily rotation of the application site, and allowing the areas affected by lipohypertrophy to rest. A self-monitoring guide was also provided.
Self-monitoring within the first 10 days showed improvement in baseline glucose levels up to 116 mg/dL and borderline value of 75 mg/dL, compared to the previous baseline blood glucose level of 242 mg/dL with the same type of insulin and dose. Close follow-up was done to define the required insulin dose and to monitor possible hypoglycemia, obtaining an improvement in HbA1c of 9.2% and 8.8% at 4 and 11 months, respectively.
Keywords:
Lipodystrophy, Insulin, Diabetes Mellitus, Insulin Resistance, Insulin, Long-Acting (MeSH).Introducción
La lipodistrofia es una complicación frecuente por inyección subcutánea de insulina que puede presentarse como lipohipertrofia (LH) o como lipoatrofia. La LH se ha reportado hasta en el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y se da a cualquier edad, en cualquier sitio de inyección (SI) y sin importar el tiempo de tratamiento; el tamaño de los cambios subcutáneos varía mucho y es más fácil palparlos que verlos.
Se determinaron como factores de riesgo para LH tener índice de masa corporal (IMC) bajo, no hacer rotación de los sitios de aplicación de la insulina y ser pacientes jóvenes 1. Saez-de Ibarra & Gallego 2 continuaron el estudio de factores asociados a este fenómeno, agregando los factores género femenino y DM1; así mismo, reiteraron la falta de rotación del SI.
En la actualidad, hay una lista grande de estos factores de riego, entre los que se encuentran DM1, falta de o incorrecta rotación del SI, reúso de agujas, género, IMC, longitud de la aguja, profundidad del sitio de aplicación, número de inyecciones diarias, SI, uso de esferos versus jeringas y tiempo de uso de la insulina 3,4.
De igual forma, se encontraron reportes relacionados con las propiedades promotoras de la insulina: en las primeras décadas esta era impura y la reacción local inmunológica se presentaba con frecuencia; luego, la preparación fue purificada y la incidencia se redujo de forma drástica. La introducción de la insulina humana redujo, a su vez, la presentación de la LH, pero no la eliminó; por el contrario, se ha postulado que esta y sus análogos pueden inducir LH por respuesta inmunológica a la molécula (dímeros, hexámeros) o excipientes.
Sin embargo, entre la insulina humana y los análogos parece también existir diferencia, siendo para estos últimos menor la incidencia de LH 4; también disminuye la absorción subcutánea de insulina por la presencia de amiloidosis inducida por anticuerpos monoclonales a insulina humana (lispro y glargina) como diagnóstico diferencial de LH 5. Se reporta que la absorción de insulina (regular, asparta) se disminuye de forma importante cuando es administrada en sitios con LH 6.
La etiología exacta de la LH es desconocida; sin embargo, existen factores locales relacionados, tales como las propiedades promotoras de crecimiento de la insulina, el trauma repetido por falta de rotación y la reutilización de agujas, lo que produce variabilidad glucémica. Además, la presencia de LH tiene diferencia estadísticamente significativa en la dosis requerida de insulina/día/paciente y, en consecuencia, impacto en los costos al sistema de salud de insulina/ año por incremento en las unidades/paciente/día 7.
Se ha reportado que los cristales de insulina pueden causar una respuesta inmune local; en respuesta a la inflamación, las células empiezan una hiperproducción local de factor de necrosis tumoral alfa, con alteración de la diferenciación de adipocitos y desarrollo de LH 1. La lipoatrofia es una lesión cicatricial con atrofia del tejido graso subcutáneo y con mayor frecuencia en DM1 y en mujeres con signos clínicos de autoinmunidad a la que se le sugiere etiología autoinmune. En biopsia se ha demostrado la presencia de mastocitos y eosinófilos; la reacción en el tejido subcutáneo es inducida, quizás, por impurezas u otros elementos relacionados con los preparados de insulina 7.
La prevalencia de LH ha sido estimada por diferentes autores que recopilan Blanco et al. 7: 48.8% de 215 pacientes en Turquía, 31% de 100 pacientes en Etiopía, 28.7% de 233 pacientes en Alemania y 64.4% en 430 pacientes en España. Este mismo autor relaciona todos los dispositivos de aplicación (jeringa, esfero, bomba de infusión, cánula y todas las longitudes de aguja), el uso de insulinas menos puras, la falla en la rotación de los SI, la rotación en zonas pequeñas de inyección y el reúso de agujas con la presencia de LH. Por lo anterior, es necesario el reconocimiento de esta complicación mediante interrogatorio, inspección y palpación cuidadosa de los SI.
La LH puede no ser visible, pero sí palpable en un engrosamiento e induración del tejido subcutáneo, como si fuese un "callo" o zona indurada. Esta búsqueda dirigida de LH debe ser cautelosa en aquellos pacientes con un control errático de glucemia, hipoglucemia y variabilidad 3,6, lo anterior por la asociación entre la presencia de LH y la absorción lenta y errática de la insulina en los SI repetitiva con el consecuente descontrol de la DM. La cantidad de insulina requerida para lograr el control metabólico, si hay LH, disminuye de forma importante solo con la rotación del SI; 39.1% de pacientes con LH tienen hipoglucemia inexplicada y 49.1% variabilidad aumentada, versus 5.9% y 6.5%, respectivamente, en aquellos sin LH (p=<0.01) 7.
El clínico debe sospechar LH cuando un paciente presenta descontrol a pesar de dosis ascendente de insulina y, de forma simultánea, hacer diagnóstico diferencial con estrés físico severo, fármacos hiperglucemiantes como corticoides y otras patologías endocrinas como síndrome de Cushing, acromegalia o feocromocitoma 5.
Caso clínico
Se presenta el caso de una paciente de 46 años, con historia de diabetes mellitus 2 (DM2) desde hace 8 años al momento de ingreso, sin complicación microvascular o macrovascular e hipotiroidismo con tratamiento farmacológico de metformina 850 mg/8 horas, insulina glargina 45 UI/día, levotiroxina 100 mcg/día y que no lograba adecuado control glucométrico a pesar de múltiples ajustes de la insulina. Al interrogatorio, la paciente refirió aplicación de insulina con jeringa de aguja de 13mm de forma repetida en región abdominal -periumbilical inferior derecha e izquierda- sin rotación.
En el examen físico se evidenció panículo adiposo prominente infraumbilical con induración indolora bilateral del tejido subcutáneo por palpación en los SI repetidos para aplicar insulina; además, la última glucemia basal era de 299 mg/dL y la A1c de 11%, por lo que se dieron instrucciones a la paciente para descansar estos sitios con LH infraumbilical e iniciar la rotación diaria para la aplicación de insulina con técnica adecuada y cambio de jeringa a esfero de insulina con agujas de 4mm, sin cambiar el tipo ni la dosis. Del mismo modo, se indicó continuar metformina igual y automonitoreo de glucometrías del día 0 al 11 (Tabla 1); la paciente logró control de glucometría, mejoría de los sitios de LH al dejar de aplicar insulina en estas zonas durante unas semanas y mejoría de A1c en 9.2% a los 4 meses y de 8.7% a los 11 meses. Es importante comentar que los sentimientos de ansiedad y depresión de la paciente mejoraron, llevándola a fijarse nuevas metas de formación y a optimizar el ambiente en su entorno familiar y su calidad de vida.
AD: antes de desayuno; DD: después desayuno; AA: antes del almuerzo; DA: después del almuerzo; AC: antes de la comida; DC: después de la comida. Fuente: Elaboración propia.Tabla 1: Automonitoreo de glucometrías con rotación diaria.

La ecografía de pared abdominal confirmó la presencia de cambios compatibles con LH e infiltración grasa de la pared muscular. La Figura 1 muestra un ejemplo de los cambios específicos evidenciados por ultrasonido e identificados como signos radiológicos para esta entidad 7.
Figura 1: Ultrasonido de lipohipertrofia.
Discusión
La LH tiene alta prevalencia. Por lo general, los médicos en pacientes hospitalizados y ambulatorios verifican el control glucémico y ajustan la dosis de insulina para alcanzar las metas, sin embargo olvidan evaluar la técnica de aplicación de insulina: cadena de frío y preservación, medición de dosis, dispositivos (jeringa, esfero), rotación de sitios, verificación de zonas de aplicación, entre otros, aspectos fundamentales en la educación del paciente y su familia. Todo lo anterior es necesario para alcanzar las metas del automonitoreo, la variabilidad glucémica, la A1c y la prevención de hipoglucemia. La educación al familiar o cuidador es crucial, pues es la persona encargada de aplicar la insulina, más en adultos mayores o personas con discapacidad 8,9.
La prevención y diagnóstico temprano de la LH es importante. La pérdida de sensibilidad en los SI hace que el paciente prefiera estas zonas por menor dolor 10; por esto, se requiere de instrucción básica sobre la técnica de aplicación de la insulina por parte del médico, enfermero o educador. En la práctica hay déficit en la formación de los profesionales en diabetes, en particular sobre temas teórico-prácticos; a lo anterior se suma la falta de seguimiento del paciente, la pérdida de relación médico-paciente vigente en Colombia, la falta de tiempo y de profesionalismo del clínico y el déficit en el desarrollo de competencias profesionales en DM 11,12.
La LH produce absorción errática de la insulina más rápida o más lenta en comparación con los sitios de tejido adiposo subcutáneo normal; el tejido alterado tiene fibrosis y es relativamente avascular 6,7. Johansson et al. 6 mostraron, en un estudio con insulina asparta, cómo la concentración plasmática de insulina después de la inyección en tejido normal fue significativamente más alta cuando se aplicó en tejido con LH (226+/-32 pmol/L vs. 169+/-33 pmol/L, p=0.015) 6. Saez-de Ibarra & Gallego 2 establecieron que, aunque el 78.7% de los pacientes sabía que tenía que rotar los sitios de aplicación de la insulina, solo el 22.7% lo ponía en práctica, con menos frecuencia de LH y niveles más estables de glucemia 2.
En este caso clínico, el registro de las glucometrías mostró una disminución progresiva del valor basal con notable mejoría en pocos días después de implementar los cambios en la técnica de aplicación; el cambio más notable se dio entre el cuarto y el quinto día, 120 mg/ dL cercano a la meta para esta paciente. De otra parte, una A1c de 11% fue equivalente a una glucemia promedio de 269 mg/dL 13,14, concordante con los valores registrados antes de la intervención. A partir del quinto día y hasta el undécimo, la glucometría basal máxima fue 152 mg/dL y la mínima 75 mg/dL. Así, se registró una mejoría sin requerir otro tratamiento adicional, lo que mostró el impacto de la educación en los pacientes insulinorequirientes. De igual forma, en el mantenimiento a más largo plazo las glucometrías se controlaron y la A1c disminuyó, lo que permitió alcanzar la meta de reducir el desarrollo de complicaciones a largo plazo y la progresión de la enfermedad 15.
Mientras en condiciones fisiológicas la estimulación de la glucosa es esencial para mantener la diferenciación de la célula beta, la exposición prolongada a hiperglucemia ha demostrado efecto tóxico sobre el fenotipo de la célula beta. En el contexto de DM2, las células beta son incapaces de adaptarse a la alta demanda metabólica, secretando cantidades inapropiadas de insulina, perpetuando la hiperglucemia y constituyendo un círculo vicioso que contribuye al deterioro progresivo de su funcionalidad 16.
Además, el automonitoreo no mostró hipoglucemia como se ha reportado en la literatura, por lo que la dosis de insulina análoga de acción larga se continuó con la misma dosis; esto se pudo explicar por los niveles tan altos de glucometrías y HbA1c antes de la intervención. Blanco et al. 7 reportaron que de los pacientes con LH, 39.1% presentaron hipoglucemia no explicada y 49.1%, variabilidad glucémica, comparado con 5.9% y 6.5%, respectivamente, para el grupo de pacientes sin LH (p<0.01); 92% de los paciente con hipoglucemia y 93% de los pacientes con variabilidad glucémica tenían LH. Además, la dosis total de insulina en los pacientes con LH fue hasta 56 UI/día, comparado con 41 UI/día para los pacientes sin LH (p<0.001 ); esta diferencia significativa se relacionó, de forma directa, con el impacto en costos para el sistema español de salud. Se informaron diferencias en la dosis de insulina requerida entre pacientes con LH vs. sin LH de 50UI vs. 42UI en DM1 (p=0.03) y 62IU vs. 41IU en DM2 (p=0.01) 7.
Grassi et al. 15 evaluaron la instrucción de la técnica de aplicación, incluyendo cambio a agujas de 4mm, no reúso de agujas y seguimiento del control glucémico en un periodo de 3 meses en 346 pacientes procedentes de 18 centros ambulatorios. Del total de pacientes evaluados, la frecuencia de LH fue de 49% y al cabo del seguimiento se logró disminución significativa de A1c en 0.58% (IC95%: 0.50-0.66), de glucemia basal de 14mg/dL (IC95%: 10.217.8) y de la dosis total diaria de insulina de 2.0UI (IC95%: 1.4-2.5), todas con significancia estadística (p<0.05); también se registró una ligera disminución en el IMC, pero sin significancia estadística 15.
Hasta el momento, es difícil determinar cuál de los componentes empleados para mejorar la técnica de aplicación tiene mayor impacto en el control de la glucemia (evitar el reúso de agujas, la longitud de la aguja, la rotación del SI) y en la formación profesional en educación diabetológica; por tanto, las intervenciones del equipo de salud (médicos generales y especialistas, enfermeros, educadores, entre otros) deben incluir búsqueda activa de zonas de LH con interrogatorio, inspección y palpación 17. Así mismo, se debe indicar la necesidad de evitar el reúso de agujas y de prescribir agujas de 4-6mm de longitud para los esferos de insulina 18; en este sentido, debe fortalecerse la formación de médicos y enfermeros, tanto en pregrado como posgrado, sobre educación acerca de la técnica de aplicación de insulina. En lo posible, se debe destinar un espacio complementario distinto a la consulta, organizar talleres de pacientes y su familia y dar espacio para evaluar la técnica empleada por cada paciente; por esto, es crucial contar con un equipo de trabajo interdisciplinario. La Tabla 2 muestra los tópicos incluidos en las guías y recomendaciones para una adecuada técnica de aplicación de insulina en adultos 15.
Fuente: Elaboración con base en Frid et al. 19.Tabla 2: Tópicos para la educación sobre el uso de insulina.

Recomendaciones finales
El médico siempre debe buscar la presencia de LH mediante el interrogatorio de los factores de riesgo y el examen físico, la observación y palpación de los sitios de aplicación de la insulina, sobre todo en paciente con DM descontrolada o variabilidad en glucometrías antes de aumentar la dosis de insulina, asociar otro fármaco o prescribir mayor dosis. Por esto, en la actualidad se insiste al clínico que debe abandonar la inercia en la terapia farmacológica para alcanzar las metas particulares según el perfil de cada paciente 20,21.
En consecuencia, cada vez se prescribe más insulina, para lo cual es imperativa una educación al paciente sobre la técnica de aplicación que permita trabajar por la prevención de la LH. Este objetivo se alcanzará si todo médico es consciente de explicar la técnica de aplicación de la insulina y busca apoyo de su equipo (enfermero o educador).
El controlar la DM y estabilizar las metas de A1c y glucometrías a diferentes horas (basal, posprandial y madrugada) es costo-efectivo al reducir el número de consultas ambulatorias y hospitalarias, como se demuestra en este caso clínico.
Las intervenciones sencillas sobre los factores de riesgo para LH y la educación sobre la técnica adecuada de la aplicación de insulina, realizada por el equipo de atención en salud en diferentes niveles de atención y escenarios (consulta externa, urgencias, pisos, unidades de cuidado intermedio, atención domiciliaria), son costo-efectivas para la prevención primaria y secundaria de complicaciones por DM. Por todo lo anterior, prevenir y diagnosticar la LH tiene impacto significativo en la calidad de vida del paciente y su familia 22.
Agradecimientos
A la paciente por su colaboración e interés, al Dr. Kenneth Strauss y a Gloria Solano de Becton Dickinson Medical Diabetes Care.
Referencias
Referencias
Volkova NI, Davidenko IY. Lypohypertrophy in patients receiving insulin therapy: state of the art. Diabetes mellitus. 2011;14(2):86-9. http://doi.org/ccvx.
Saez-de Ibarra L, Gallego F. Factors related to lipohypertrophy in insulin-treated diabetic patients: role of educational intervention. Practical Diabetes. 1998;15(1):9-11. http://doi.org/fsk6gf.
Vardar B, Kizilci S. Incidence of lipohypertrophy in diabetic patients and a study of influencing factors. Diabetes Res Clin Pract. 2007;77(2):231-6. http://doi.org/cmzgsq.
Heinemann L. Insulin Absorption from Lipodystrophic Areas: A (Neglected) Source of Trouble for Insulin Therapy? J Diabetes Sci Technol. 2010;4(3):750-3. http://doi.org/ccvz.
Nagase T, Katsura Y, Iwaki Y, Nemoto K, Sekine H, Miwa K, et al. The insulin ball. Lancet. 2009;10;373:184. http://doi.org/dwqqg6.
Johansson UB, Amsberg S, Hannerz L, Wredling R, Adamson U, Arnqvist HJ, et al. Impaired absorption of insulin aspart from lipohypertrophic injection sites. Diabetes Care. 2005;28(8):2025-7. http://doi.org/b9ddsw.
Blanco M, Hernández MT, Strauss KW, Amaya M. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. Diabetes Metab. 2013;39(5):445-53. http://doi.org/ccv2.
Pinilla AE, Barrera MP. Manual para la prevención de la diabetes mellitus y complicaciones como el pie diabético. 2nd ed. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2013.
Pinilla AE, Barrera MP, Rubio C, Devia D. Actividades de prevención y factores de riesgo en diabetes y pie diabético. Acta Med Colomb. 2014;39(3):250-7.
Sawatkar GU, Kanwar AJ, Dogra S, Bhadada SK, Dayal D. Spectrum of skin changes secondary to insulin injections in Type 1 diabetes mellitus patients. JEADV. 2013;27(10):1321-3. http://doi.org/ccv3
Patiño JF. Humanismo, medicina y ciencia. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia; 2011.
Pinilla AE. Construcción y evaluación de un perfil de competencias profesionales en medicina interna. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2015.
Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ. Translating the A1C Assay Into Estimated Average Glucose Values. Diabetes Care. 2008;31(8):1473-8. http://doi.org/ctzrht.
Klonoff DC. ADAG Study Group Data Links A1C Levels with empirically Measured Blood Glucose Values - New Treatment Guidelines Will Now be Needed. J Diabetes Sci Technol. 2014;8(3):439-43. http://doi.org/ccv4.
Grassi G, Scuntero P, Trepiccioni R, Marubbi F, Strauss K. Optimizing insulin injection technique and its effect on blood glucose control. Journal of Clinical & Translational Endocrinology. 2014;1(4):145-50. http://doi.org/ccv5.
Bensellam M, Laybutt DR, Jonas JC. The molecular mechanisms of pancreatic B-cell glucotoxicity: Recent findings and future research directions. Mol Cell Endocrinol. 2012;364(1-2):1-27. http://doi.org/f4dwx5.
Gentile S, Guarino G, Giancaterini A, Guida P, Strollo F, AMD-OSDI Italian Injection Technique Study Group. A suitable palpation technique allows to identify skin lipohypertrophic lesions in insulin-treated people with diabetes. SpringerPlus. 2016;5:563. http://doi.org/ccv6.
Frid A, Hirsch L, Gaspar R, Hicks D, Kreugel G, Liersch J, et al. TITAN. Nuevas Recomendaciones en Técnicas de Inyección para pacientes con diabetes. Madrid: BD Medical - Diabetes care; 2008 [cited 2017 Apr 29]. Available from: https://goo.gl/YmZUDc.
Frid A, Hirsch L, Gaspar R, Hicks D, Kreugel G, Liersch J, et al. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metab. 2010;36(Suppl 2):S3-18. http://doi.org/fhhdnq.
Reusch JE, Manson JE. Management of Type 2 Diabetes in 2017: Getting to Goal. JAMA. 2017;317(10):1015-6. http://doi.org/ccv7.
Jiménez-Rodríguez C, León-Sierra LP. Evaluación del control metabólico y nutricional en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus tipo 2 en tercer nivel Hospital El Tunal de Bogotá [tesis de especialización]. Bogotá D.C.: Facultad de medicina, Universidad Nacional de Colombia; 2016 [cited 2017 Apr 29]. Available from: https://goo.gl/vudDtb.
López-Carmona JM, Rodríguez-Moctezuma R. Adaptación y validación del instrumento de calidad de vida Diabetes 39 en pacientes mexicanos con diabetes mellitus tipo 2. Salud Publica de México. 2006;48(3):200–11.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2017 Revista de la Facultad de Medicina

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported.
-