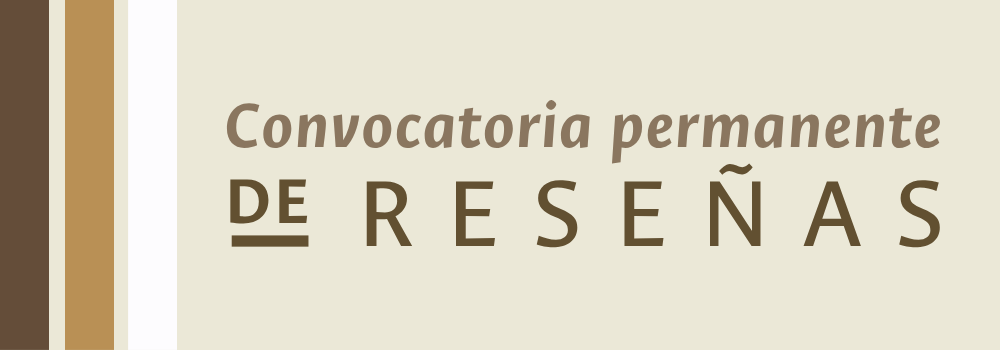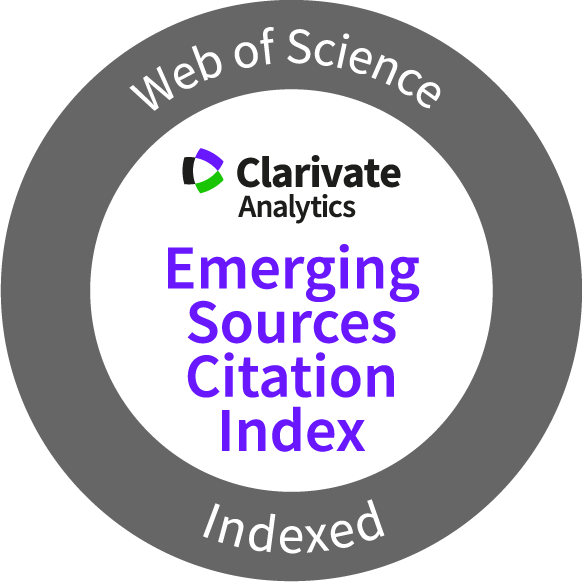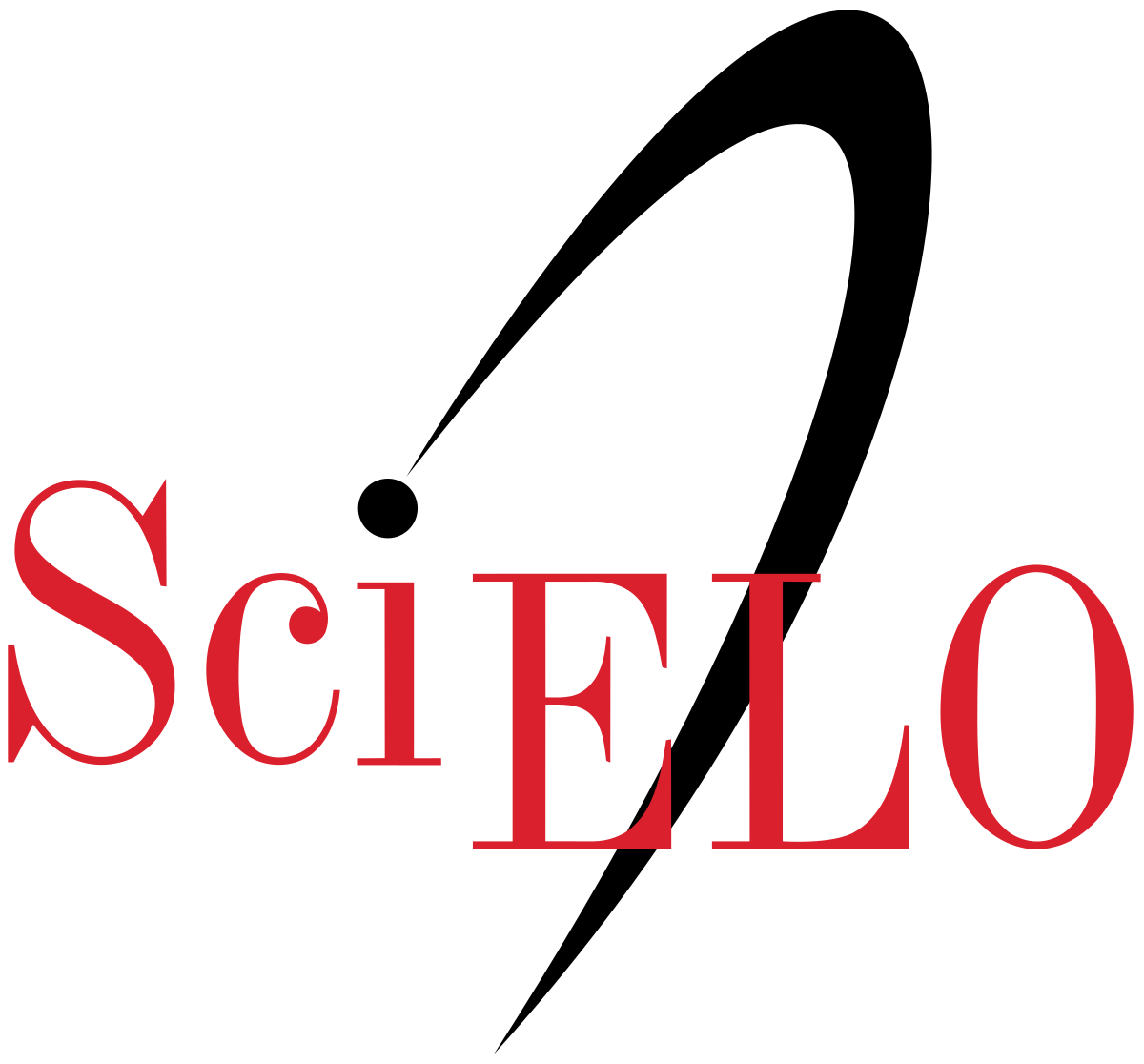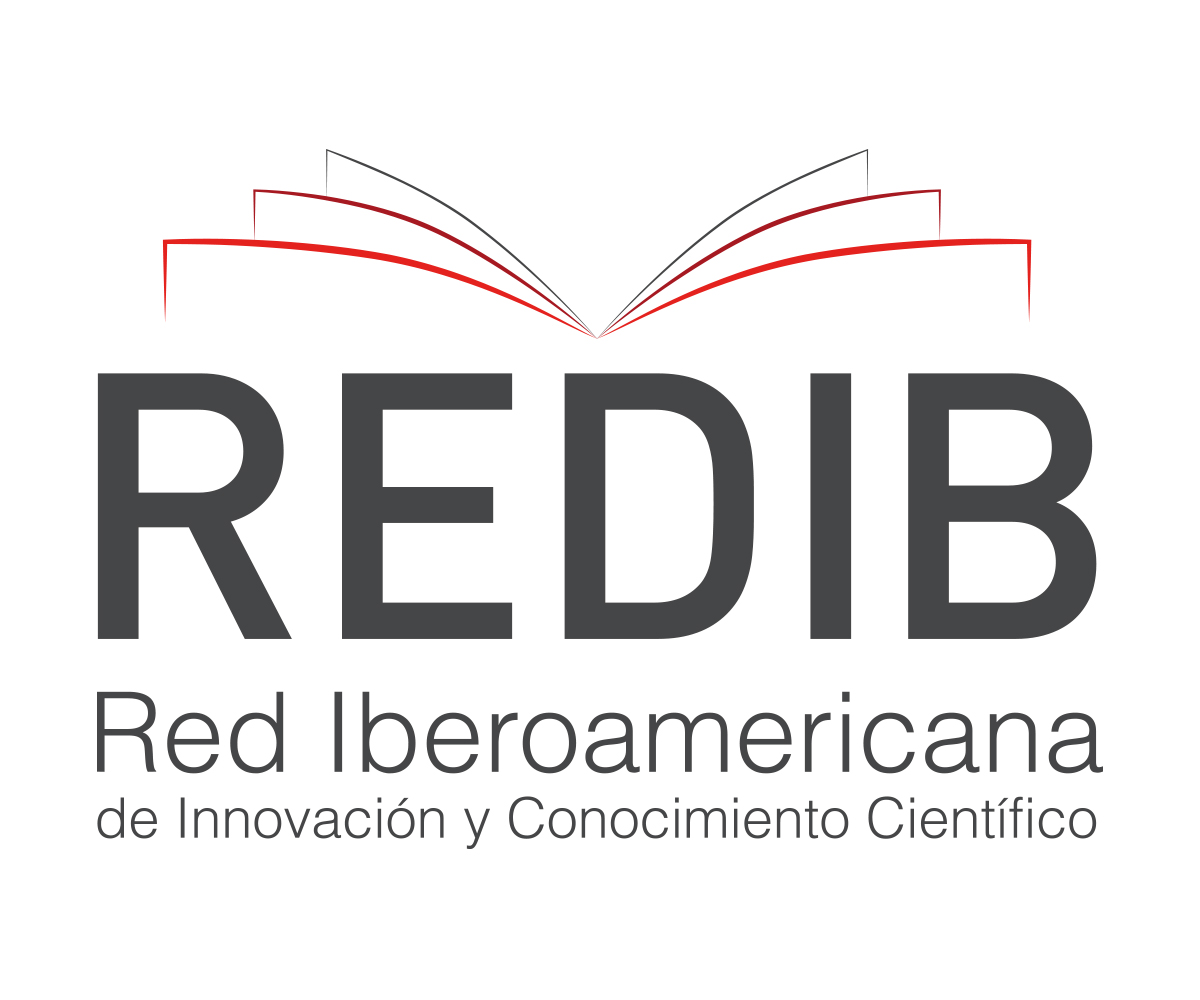La higiene intelectual infantil o los comienzos de la psiquiatrización de la infancia en Colombia, 1888-1920
Intellectual Hygiene in Children or the Origins of the Psychiatrization of Childhood in Colombia, 1888-1920
DOI:
https://doi.org/10.15446/achsc.v45n1.67553Palabras clave:
Higiene intelectual, instinto sexual, psiquiatrización, surmenage, Colombia, infancia. (es)Intellectual hygiene, psychiatrization, sexual instinct, surmenage, Colombia, childhood (en)
A partir de algunos escritos médicos colombianos sobre higiene escolar de finales del siglo xix y las dos primeras décadas del siglo xx, se estudia la “higiene intelectual” como condición de posibilidad para la definición de la anormalidad infantil y la psiquiatrización de la infancia. La fatiga intelectual o surmenage y el instinto sexual son dos elementos importantes para comprender de qué manera en el ámbito más general de la higiene escolar, los médicos higienistas explican las relaciones entre lo mental y lo físico. Los estudios sobre higiene intelectual inauguran un nuevo campo de intervención médica, el espacio escolar, así como un nuevo objeto de análisis: el niño en edad escolar.
On the basis of some Colombian medical texts on school hygiene at the end of the 19th century and the first two decades of the 20th century, the article examines “intellectual hygiene” as the condition of possibility for defining children’s abnormality and the psychiatrization of childhood. Intellectual fatigue, or surmenage, and sexual instinct are two important elements to understand how, in the broader context of school hygiene, hygienists explain the relations between the mental and the physical. Studies on intellectual hygiene open up a new field of medical intervention: the school space, and create a new object of analysis: the school-age child.
Recibido: 20 de enero de 2016; Aceptado: 18 de abril de 2017
RESUMEN
A partir de algunos escritos médicos colombianos sobre higiene escolar de finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, se estudia la "higiene intelectual" como condición de posibilidad para la definición de la anormalidad infantil y la psiquiatrización de la infancia. La fatiga intelectual o surmenage y el instinto sexual son dos elementos importantes para comprender de qué manera en el ámbito más general de la higiene escolar, los médicos higienistas explican las relaciones entre lo mental y lo físico. Los estudios sobre higiene intelectual inauguran un nuevo campo de intervención médica, el espacio escolar, así como un nuevo objeto de análisis: el niño en edad escolar.
Palabras clave:
(Autor) higiene intelectual, instinto sexual, psiquiatrización, surmenage, (Thesaurus) Colombia, infancia.ABSTRACT
On the basis of some Colombian medical texts on school hygiene at the end of the 19th century and the first two decades of the 20th century, the article examines "intellectual hygiene" as the condition of possibility for defining children's abnormality and the psychiatrization of childhood. Intellectual fatigue, or surmenage, and sexual instinct are two important elements to understand how, in the broader context of school hygiene, hygienists explain the relations between the mental and the physical. Studies on intellectual hygiene open up a new field of medical intervention: the school space, and create a new object of analysis: the school-age child.
Keywords:
(Author) intellectual hygiene, psychiatrization, sexual instinct, surmenage, Thesaurus) Colombia, childhood.RESUMO
A partir de alguns textos médicos colombianos sobre higiene escolar do final do século XIX e das duas primeiras décadas do século XX, estuda-se a "higiene intelectual" como condição de possibilidade para a definição da anormalidade infantil e da psiquiatrização da infância. A fatiga intelectual ou surmenage e o instinto sexual são dois elementos importantes para compreender de que maneira, no âmbito mais geral da higiene escolar, os médicos higienistas explicam as relações entre o mental e o físico. Os estudos sobre higiene intelectual inauguram um novo campo de intervenção médica, o espaço escolar, bem como um novo objeto de análise, a criança em idade escolar.
Palavras-chave:
(Autor) higiene intelectual, instinto sexual, psiquiatrização, surmenage, (Thesaurus) Colômbia, infância.Introducción
En los últimos años, investigadores de diferentes áreas y disciplinas1 de distintas partes del mundo han estudiado ampliamente los diversos mecanismos a través de los cuales se ha fortalecido y legitimado un discurso casi universalmente admitido en nuestros días: la detección y diagnóstico precoz de comportamientos considerados como trastornos mentales en la infancia. Por su parte, los historiadores también han evidenciado las condiciones de posibilidad a través de las cuales el discurso psiquiátrico y la higiene mental se establecieron desde la primera mitad del siglo XX como elementos articuladores de un conjunto de dispositivos y saberes organizados alrededor de la identificación, clasificación, individualización, prevención y control de los comportamientos infantiles considerados como problemáticos, anormales o inadaptados. En la historiografía colombiana existen escasas publicaciones sobre este tema, pero se destacan los estudios sobre la pedagogía de los anormales,2 las casas de menores3 y los juzgados para menores y delincuencia infantil.4 Otros estudios dedicados a la historia de la pedagogía, la educación o la medicina, han analizado tangencialmente el tema de la higiene mental infantil, como es el caso del texto Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-19465 o Medicina y Política, discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia.6
En general, y a pesar de que estos estudios son escasos, es posible identificar al menos tres tendencias en la historiografía colombiana. La primera se concentra en un tipo de historia contada a partir del desarrollo y los cambios en las prácticas pedagógicas, así como en el papel desempeñado por los maestros o por la instrucción pública en la consolidación de un discurso médico-pedagógico, pero que se interesa más en lo pedagógico que en lo médico. Una segunda tendencia hace énfasis en el establecimiento de instituciones de carácter correccional-carcelario y en la manera como estas instituciones se apropiaron de cierto discurso médico, jurídico y legal para definir, controlar y clasificar a los menores internados. Finalmente, hay una tercera tendencia que analiza la higiene infantil como parte de un proyecto nacional interesado en la regeneración de la raza, el control de las "enfermedades sociales" y la búsqueda del progreso y la civilización.
En este artículo no se pretende analizar el problema histórico de las relaciones entre medicina y pedagogía en Colombia, las cuales ya han sido analizadas por otros investigadores. Interesa, fundamentalmente, responder lo siguiente: ¿cómo ingresa el saber sobre lo "mental" en el ámbito más general de la higiene infantil? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten pensar en la psiquiatrización de la infancia como uno de los objetivos principales de la higiene durante los primeros años del siglo XX? Se trata de pensar cómo el discurso de la higiene intelectual infantil -a través de categorías médicas como el surmenage y el instinto sexual- constituye uno de los primeros acontecimientos para analizar no solo la dinámica entre el conocimiento profesional y la manera como se construyen ciertas realidades sociales alrededor de la enfermedad mental y la anormalidad, sino también la forma en que las primeras experiencias de la vida infantil determinan la competencia del adulto y se convierten en la raíz de algunos problemas sociales, como la delincuencia o el fracaso escolar; dichos problemas continúan siendo relevantes en la actualidad. Como veremos, algunos textos médicos colombianos producidos entre 1888 y 1920 muestran ciertos elementos que permiten definir el problema de la higiene intelectual y las explicaciones médicas acerca de la relación entre lo físico y lo mental en el ámbito más general de la higiene escolar.
Infancia e higiene
En Colombia la infancia comienza a ser objeto de interés de la higiene desde los últimos años del siglo XIX. Este interés aumentaría durante los primeros años del siglo XX. En general, el proceso de objetivación de la infancia a través del discurso higienista es común en varios países de Latinoamérica durante ese mismo periodo.7 Si bien cada país presenta sus propias particularidades históricas en cuanto a las formas de apropiación y divulgación de este discurso, fue un denominador común que la higiene infantil se inscribiera como parte de un movimiento mayor de higienización de la vida pública y privada, articulado alrededor de un proyecto modernizador y civilizatorio que pretendía transformar la sociedad.8 En ese sentido, la higiene infantil hizo parte de un movimiento social heterogéneo, inicialmente impulsado por médicos higienistas, al que paulatinamente se fueron sumando educadores, arquitectos, ingenieros, enfermeras, odontólogos, entre otros, y el cual tuvo como objetivo principal la intervención en la vida física, psicológica y moral de la población.9
Tal movimiento contemplaba el estudio y la aplicación de políticas orientadas al bienestar de los habitantes, al control de epidemias, a la hi-gienización de los centros urbanos y a la profesionalización de la medicina, con el propósito de determinar nuevas conductas sociales, costumbres y patrones de comportamiento higiénico. En ese contexto, muchas de esas prácticas estuvieron orientadas a la familia, especialmente a la madre y a los niños, como núcleos de intervención privilegiados. De este modo, el discurso higienista interfirió en la gestión de la vida infantil en todos los ámbitos relacionados con la prevención de la salud física y mental, concentrándose en los asuntos relativos a la habitación, alimentación, procreación, saneamiento y educación.
En Colombia los primeros estudios relacionados con la niñez o la infancia se refieren a la higiene prenatal, de la primera infancia y principalmente a la higiene escolar. Será precisamente a través de la escuela -considerada en su papel preservador, moralizador y modelador- que el discurso sobre la higiene infantil consigue implementar con éxito gran parte de sus estrategias de intervención y, en consecuencia, gracias a la confluencia entre el discurso médico y pedagógico, emergen los primeros elementos para la psiquiatrización de la infancia durante los primeros años del siglo XX.
Estudios como los de los médicos Julio Martínez, Pablo Llinás y Emilio Robledo, enfatizan en los cuidados higiénicos que debía tenerse con el recién nacido desde el parto hasta los primeros días de vida en cuanto a alimentación, lactancia, habitación, vestido y aseo.10 Se trata de estudios detallados que muestran, por un lado, los diferentes cambios fisiológicos que experimenta el niño en contacto con el medio externo, y por otro, prescripciones de cuidado, en su mayoría dirigidas a la madre. A partir de estos textos es posible percibir la idea de que el niño es concebido como un ser inacabado, incompleto y frágil que exige atención y desarrollo, pero sobre el cual se deposita una cierta potencialidad de la que se espera obtener utilidad.
Si bien el problema de la atención prenatal y posnatal era importante para los médicos, especialmente en su relación con la disminución de la mortalidad infantil,11 desde los últimos años del siglo XIX la higiene escolar se constituyó en una de las mayores preocupaciones de los higienistas. Como bien han mostrado algunos investigadores en Colombia,12 desde esos años la higiene escolar contempló una serie de estudios dedicados a la salud física y mental de los escolares, así como trabajos sobre los espacios adecuados para la implementación de la educación. Problemas relacionados con la cantidad de horas que los niños debían dedicar al aprendizaje, al descanso y al sueño; la distribución de la carga escolar a lo largo del día; las materias que debían estudiarse en las horas de la mañana; la necesidad de implementar la educación física; los lugares adecuados para establecer las escuelas o colegios; la ventilación, luz, aseo, baños, salas de gimnasia o patios para el recreo; la distribución de los niños en el aula de clase; el tamaño de los pupitres y su distancia en relación con el tablero; los materiales escolares, y hasta su tipo de letra, fueron objeto de interés y debate entre los médicos higienistas.13
La idea de que todo aquello que pudiera afectar el estado físico de los niños también podía afectar su vida intelectual y moral se convierte en una de las razones más importantes para intervenir los diversos espacios en los cuales se desarrollaban. En 1892, el médico Francisco Martín, refiriéndose a las malas condiciones de algunos de los internados del país, mencionaba que tales lugares tenían tantos problemas higiénicos que podían ser considerados como verdaderas "fábricas de estados mórbidos":
Diátesis que yacían en completo letargo, despiertan al grito de un mal hábito adquirido o de la impresión del aire de un dormitorio insuficientemente ventilado, constituciones vigorosas se debilitan por un excesivo trabajo intelectual o por la ausencia de ejercicio muscular metódico [...] Los individuos que componen un internado tienen diferente edad, han nacido en distinto clima, su inteligencia y sus pasiones no están igualmente desarrolladas y tienen predisposiciones mórbidas diversas.14
Se trataba, entonces, de establecer un perfecto equilibrio entre la salud mental, física y moral de los niños a través de la regulación de las funciones fisiológicas. La alteración de este equilibrio, producido especialmente por exceso -como el caso de la excesiva carga intelectual-, generaba constituciones fisiológicas débiles y temperamentos linfáticos, individuos estériles de inteligencia y voluntad. De ese modo, el sistema muscular se consideraba el regulador de la vida orgánica, de la circulación, la calorificación y, en fin, del correcto desarrollo y crecimiento de todos los órganos. Diversos estudios fisiológicos como los desarrollados por Angelo Mosso sobre la fatiga muscular, los de Mathias Duval sobre la fisiología del sueño y los de Alfred Binet sobre la fatiga intelectual, constituyeron algunos de los referentes teóricos de los médicos higienistas colombianos para comprender las relaciones fisiológicas entre lo físico y lo mental.15
En 1898, el médico Juan Bautista Montoya criticaba el hecho de que algunos colegios de Bogotá hicieran estudiar a los menores de 15 años hasta altas horas de la noche, impidiendo el descanso adecuado y el sueño reparador. Según Montoya -apoyándose en los estudios sobre fisiología de los comportamientos de los latidos del corazón y de la respiración de Duval-, el sueño no solo era importante para descansar, sino que además estaba relacionado con los procesos de nutrición orgánica. Con el sueño, los productos de asimilación se regulaban con los de desasimilación; la falta de sueño hacia que estos últimos se incrementaran en relación con los primeros. Para Montoya los productos de desasimilación, los cuales en su mayoría eran productos tóxicos provenientes de los procesos digestivos, podían llegar a acumularse y producir todo tipo de enfermedades, entre ellas, enfermedades de "congestionamiento" o "autointoxicación" mental.
Bien conocida es la benéfica influencia del sueño sobre la digestión: quien duerme poco, digiere mal, se debilita, es de mal carácter y está dispuesto a atrapar mil enfermedades [...] es antigua la observación de que muchos maniáticos recobran sus primas facultades cuando el médico logra hacerles dormir, porque privando la nutrición el pensamiento durante el sueño, el cerebro se fortifica y la perdida razón no se deja esperar mucho. Si esta importancia tiene en el adulto, cuanta más en el niño, que no solo tiene que subvenir a la desasimilación diaria, sino también que acumular los elementos necesarios para llegar con el tiempo a ser adulto, en quien el órgano de la ideación, como los otros, sean fornidos y perfectos. Se toma por pereza y malos hábitos el que un pobre niño de diez a doce años se duerma en los pasos nocturnos, y se le castiga con rigor porque pierde tiempo. Y lo que se quiere ganar en el adelanto intelectual del niño, se pierde en su desarrollo ulterior, que lo haría más apto para tales trabajos.16
La higiene escolar analizará los problemas infantiles a partir de la integración entre lo físico y lo mental y será precisamente en el centro de estas preocupaciones que el problema de la higiene mental infantil -inicialmente denominada "higiene intelectual"-, comienza a aparecer como un tema relevante que involucrará cada vez más los saberes médico y pedagógico. En su mayoría, los estudios sobre higiene escolar entre finales del siglo xix y las dos primeras décadas del siglo xx en Colombia enfatizarán en dos tipos de problemáticas que están relacionadas con lo "mental" o lo "psíquico" en los niños: el problema de la fatiga intelectual y el problema de la sexualidad infantil, específicamente, la masturbación. El primer problema será analizado en relación con la emergencia de diátesis neurasténicas y el segundo tendrá que ver con el desarrollo del instinto sexual.
Higiene intelectual y fatiga infantil
Buena parte de los estudios sobre higiene escolar estaban divididos en tres partes: una primera parte dedicada a la higiene de la escuela o del colegio, que contemplaba todo lo relacionado con la infraestructura del local, el aire, la ventilación, la distribución de las salas, la luz, el tipo de pupitres, etc. Una segunda, en la cual se estudiaban la higiene física de los niños, el aseo, el vestido, los baños, la alimentación y las enfermedades más frecuentes en la edad escolar. Una tercera parte estaba dedicada a lo que los médicos denominaron como "higiene intelectual" o "higiene psicológica". En cuanto a la higiene intelectual, la hipótesis que desarrollamos en este artículo es que, según los textos analizados, el momento de incursión de la problemática de la psiquiatrización infantil comienza con el asunto de la fatiga infantil, vinculada íntimamente a un tipo de educación que hacía énfasis en la carga escolar y la memorización como los componentes más importantes. Una de las críticas que los médicos comienzan a hacer al sistema educativo desde los últimos años del siglo xix está relacionada con la distribución del tiempo y la cantidad del trabajo intelectual que se les imponía a los niños, así como con la falta de curiosidad de los profesores por las actitudes, el temperamento y las capacidades de cada uno de los alumnos.
Bajo la denominada higiene intelectual se consideraba que los niños eran seres inacabados, en evolución, y que en su proceso de crecimiento desarrollaban no solo los músculos, sino también su cerebro. A partir de los cuatro años adquirían el uso de los sentidos, siendo este un momento ideal para la dirección de sus actitudes y comportamientos. El desarrollo de sus facultades intelectuales debía darse de manera equilibrada con el desarrollo físico, razón por la cual el médico higienista tenía el derecho de intervenir en la distribución de las horas de estudio, disminuyéndolas en caso de ser excesivas. Los médicos legitimaban su intervención basados en un conjunto de estudios desarrollados en ese momento en Europa sobre la fisiología del trabajo físico y su influencia en los centros nerviosos, concretamente los ya mencionados de Mosso y Binet.
Hacemos notar primero, que el encéfalo, para cumplir sus funciones importantes, necesita de un régimen higiénico de riguroso cumplimiento, sin el cual se producirían graves desórdenes en la economía entera […] Por otra parte, el plestimógrafo [sic] del Doctor Angelo Mosso demuestra experimentalmente la alternación o más bien el antagonismo en el funcionamiento del cerebro y de los otros órganos. La congestión activa del primero, produce la anemia relativa de los otros. Ahora bien. Si la naturaleza nos enseña que debemos hacer un uso armónico de todos nuestros órganos, y si las experiencias fisiológicas nos demuestran que todo trabajo intelectual requiere un estado congestivo del centro encefálico a espensas [sic] de la circulación de los demás órganos, ¿Porque no prevenir los accidentes cumpliendo con la ley natural o evitando la frecuente hiperemia cerebral? En general: del buen estado físico depende el éxito de nuestras operaciones mentales, ¿porque pues descuidarlo como lo acostumbran en nuestros colegios? Además, el trabajo intelectual ejerce una influencia debilitante sobre la constitución entera. ¿Porque pues abusar de él, como diariamente lo observamos en nuestros establecimientos escolares?17
Según el médico José Vernaza, el trabajo intelectual influenciaba al organismo fisiológicamente, produciendo modificaciones en la memoria, la atención y el carácter, dependientes de la duración y la intensidad del trabajo. Su exceso podía ocasionar una decadencia psíquico-física que solo podía ser reparada con un largo descanso. El exceso del trabajo intelectual llevaba a los niños al cansancio intelectual, el cual era considerado por Vernaza como el "abismo al cual van a rodar todos los gérmenes de la juventud".18
Los estudios sobre higiene intelectual se sustentaban en la idea de que la mala distribución de las horas de estudio, su exceso y la falta de una actividad física adecuada producían un trabajo intelectual exagerado que causaba el surmenage nervioso (fatiga patológica). Esto afectaba directamente el futuro intelectual y físico del alumno. Tal enfermedad se comprendía como un debilitamiento de los centros nerviosos que producía astenia de las funciones de la vida vegetativa y perturbación de la nutrición general. El resultado más frecuente de la evolución patológica del surmenage era la neurastenia: enfermedad mental transmitida hereditariamente que generaba seres desgraciados, incapaces para el trabajo y estorbosos para la sociedad.19 Sin embargo, los médicos insistían en la necesidad de distinguir entre la simple fatiga y la fatiga crónica o surmenage. En su publicación sobre Higiene en las escuelas el médico Alfonso Castro explica bien esta distinción:
La fatiga es un estado fisiológico que puede llegar hasta los límites de lo patológico sin traspasarlos. Cuando ejecutamos una labor de cualquier clase, llega un momento en que la voluntad flaquea, la atención se pierde, los músculos y el cerebro no obedecen nuestros deseos, somos presa de inquietud, una sensación de disgusto y maltrato de todo el cuerpo nos invade, experimentando la necesidad del descanso, estamos fatigados. Viene el reposo de algunas horas e inmediatamente nos sentimos agiles, despiertos, gozando de verdadera euforia. Los trastornos anteriores han desaparecido sin dejar rastros y nos hallamos listos para emprender de nuevo nuestro trabajo. En ese caso ha habido simple fatiga, comparable al fenómeno fisiológico del hambre, distinto de la inanición y equiparable a su vez al surmenage. Ahora, no se trata de un individuo que sintiéndose fatigado pudo entregarse a un reposo reparador, tratase del que diariamente, sin tiempo suficiente para reponer las perdidas y eliminar las toxinas de su organismo, sin haber logrado un descanso completo, tiene que emprender la labor de los días anteriores. ¿Qué sucede?, al principio ese individuo resiste mal que bien, cumpliendo a medias su oficio, mientras las toxinas o venenos de las pasadas fatigas, que por falta de reposo completo no se eliminan totalmente se suman a las recién formadas, hasta que llega el momento de una grande acumulación de estos productos de desasimilación, de una verdadera intoxicación del organismo, y entonces empiezan a presentarse los serios trastornos del surmenage o fatiga crónica, del dominio exclusivo de la patología.20
Según Castro, el surmenage podía explicarse por tres factores interrelacionados: el agotamiento nervioso, la autointoxicación por la acumulación de los residuos del trabajo muscular e intelectual y las perturbaciones de la hematosis y de la circulación.21 El trabajo exagerado sobre la célula nerviosa traía como consecuencia su agotamiento, junto con la retención de sustancias venenosas que se acumulaban y producían la autointoxicación. No obstante, lo importante de la fatiga crónica era que podía engendrar a su vez otros estados mórbidos. Castro menciona especialmente dos tipos de estados, uno en el cual la fatiga funciona como causa eficiente, y otro en el que actúa como causa coadyuvante. En el primer caso se trata de una verdadera patología similar al tipo tifoideo, siendo necesario hacer un diagnóstico diferencial con la fiebre tifoidea. En el segundo caso, se trata de una "variedad" que produce un debilitamiento de la potencia vital del organismo "que da margen para que los individuos estén más expuestos a las infecciones y demás enfermedades, a causa de la inferioridad en que se coloca".22 Esta variedad, afirmaba el médico higienista, era la más importante desde el punto de vista de la higiene escolar pues se manifestaba concretamente por dolores musculares, curvatura, agitación nerviosa, trastornos digestivos, inapetencia, incapacidad para el estudio, desfallecimiento cardiaco y febrículas de corta duración. El individuo en tal estado era considerado inhábil para cualquier labor física o intelectual y se encontraba en inminencia de sufrir trastornos muy graves. Además, debía tenerse en cuenta que otras condiciones propias del individuo también podían influenciar en la aparición del surmenage, por ejemplo, la herencia, edad, sexo, inteligencia, régimen alimenticio, falta de sueño y reposo, estado moral, hábitos, placer o disgustos del trabajo, horas del día y temperatura ambiente. Para Castro, los hijos de padres sanos y fuertes, bien nutridos, de clara inteligencia, estaban menos expuestos a la fatiga que los hijos de una familia neurasténica o que niños mal alimentados o de escaso talento.23
En general, los médicos coincidían en el hecho de que la fatiga intelectual patológica producía un estado de debilitamiento generalizado en los niños que llevaba poco a poco a la neurastenia. Lo importante de estos argumentos es que durante ese mismo periodo los médicos colombianos también comenzaban a comprender la neurastenia como un estado localizado entre lo normal y lo patológico, y fue considerada como una enfermedad mental en sentido estricto y como un "estado mórbido" propicio para la aparición y desarrollo de otras enfermedades; esto es, como una diátesis. La diátesis no era una simple predisposición a una enfermedad sino un tipo de "estado" debilitante que no se encontraba en los sujetos normales. Es decir, la diátesis determinaba la anormalidad y su evolución, pues podía producir cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier orden. De ese modo, todo lo que en potencia podía ser patológico o desviado, tanto física como psíquicamente, podía ser producido a partir de la diátesis.24
La neurastenia o la diátesis neurasténica tenían como síntoma central la fatiga, y una vez adquirida, se consideraba iniciado el proceso de degeneración.25 La neurastenia era la primera línea de un proceso de degeneración a partir del cual podían desarrollarse múltiples y distintas enfermedades. De cierta forma, se puede entender el surmenage como el momento cero de la emergencia de la degeneración y a la neurastenia como su primer efecto patológico. Así, una vez se instalaba la neurastenia -fuera a partir de la acumulación y de la trasformación de la fatiga, del cansancio físico e intelectual, y en general del exceso-, cualquier cosa podía suceder: desde el desarrollo de comportamientos perversos o aberrantes, pasando por graves enfermedades mentales, hasta la criminalidad. La neurastenia, adicionalmente, se fijaba a través de la herencia mórbida a las generaciones siguientes.26 Como se aprecia, es precisamente a través de la fatiga intelectual que los niños se integran al proceso de degeneración y al ámbito más general de la anormalidad. Y será también a partir de esos estudios que la infancia inicia su proceso de psiquiatrización.
Frente a esta problemática los médicos insistían en la necesidad de regular las horas de estudio y de evaluar experimentalmente la fatiga escolar. A pesar de reconocer que los métodos para medir la fatiga no permitían establecer con certeza la relación entre el grado de fatiga intelectual y las modificaciones fisiológicas o psicológicas, sí recomendaban la utilización de métodos de observación directa o indirecta. En el primer caso se trataba de hacer ejecutar a los alumnos ejercicios simples o dictados de cálculo en un tiempo determinado. Aquí se anotaban las faltas, más o menos numerosas, según el grado de fatiga intelectual. En el segundo caso, se medía la sensibilidad táctil en diversos momentos de la clase con un estesiómetro o se examinaba el funcionamiento muscular voluntario con un ergógrafo.27
El problema del instinto sexual infantil
En algunos de los estudios sobre higiene escolar también es común encontrar un aparte dedicado a la sexualidad infantil, algunas veces incluida dentro de la higiene intelectual, y otras veces separada y denominada como "higiene moral". El problema fundamental está en la manera como se relacionan el sistema nervioso y el desarrollo del instinto sexual. Según el médico Martín, el instinto de reproducción, que al inicio de la vida del niño es vago e indeterminado, es la primera modificación que experimenta el individuo en su parte psicológica al llegar a la pubertad. En ese periodo de la vida el adolescente experimenta poco a poco un sentimiento de inquietud y desasosiego que en su inocencia no alcanza a comprender, pero que siente como una tendencia irresistible a acercarse al otro sexo. Por este motivo, la curiosidad se convierte en un problema que debía ser debidamente instruido. Esa curiosidad no solo lleva a los niños a acercarse al otro sexo, sino también a auto-complacerse y a experimentar con su propio cuerpo, orientados, según este médico, por las malas influencias de sus compañeros, aumentando el "número de imitadores de Onán". En su estudio Martín enfatiza en las graves consecuencias producidas por la masturbación:
Sobre el sistema nervioso ejerce, desgraciadamente, su principal acción y no podría ser de otro modo, puesto que él no permanece indiferente a estímulos de esta naturaleza. La demacración con todo su cortejo de predisposiciones mórbidas, la impotencia, la espermatorrea, las palpitaciones, gastralgias, demencia, hipocondría, epilepsia, histeria, tuberculosis, tabes dorsales, etc.
La timidez y la amnesia son dos signos del onanista. Todavía más: los jóvenes entregados al onanismo, preparan hombres pusilánimes y sin voluntad, sin carácter y sin trabajo, se comprende lo que las sociedades arruinadas por este mal, pierden de fuerzas intelectuales al mismo tiempo que de energía moral.28
Por su parte, Emilio Robledo consideraba que la función de la higiene psicológica debía ser ejercida desde la cuna para "enderezar las inclinaciones naturales del hombre", y era precisamente a través de la educación y del buen ejemplo que esta tarea podía realizarse.29
El sentimiento sexual que despertaba desde los primeros años de vida del niño era considerado el factor de desarrollo de las perversiones sexuales que con el paso de los años desequilibra todas las potencias del hombre. La imitación, la memoria y el desarrollo del entendimiento, como manifestaciones rudimentarias del alma, debían ser encauzadas en los niños "para corregir las perversiones que la herencia de sus mayores ha trasmitido al niño". La educación, de la mano con la higiene, debía llegar a lo que Castro denomina el "dominio absoluto de la voluntad del niño".
El convencimiento del dominio sobre las inclinaciones ejerce tal influencia sobre nuestra conducta ulterior que es capaz de producir verdaderas transformaciones [...] La voluntad, facultad expansiva del alma y auxiliar poderoso de la intelección, quiere el bien y a él gravita por ley de relación con el entendimiento, mas como el bien no siempre se toma como tal, síguese [sic] que en nuestros actos volitivos podemos inclinarnos al mal, bajo las apariencias del bien. De aquí la necesidad de la educación de dicha potencia desde el punto de vista de la moralidad. A la posesión de la voluntad, tal como se requiere para adquirir dominio sobre nuestras inclinaciones no se llega de una manera intempestiva sino gradualmente.30
Vernaza, retomando algunos de los puntos debatidos en el III Congreso Internacional de Higiene Escolar celebrado en París en 1910 sobre el tema de la educación sexual, menciona que el instinto sexual reposa sobre disposiciones innatas y costumbres adquiridas que pueden ser modificadas por la educación; Vernaza también habla sobre la necesidad de que esta educación, estrictamente higiénica y moral, combata y frene las excitaciones y los pensamientos que perjudiquen la salud, el mantenimiento y la evolución del cuerpo social.31
Tanto en lo relacionado con la fatiga como con la sexualidad, los higienistas insistían en la necesidad de diferenciar las exigencias en relación con la edad y el sexo. En el caso de las niñas, por ejemplo, se pensaba que una cierta "incapacidad natural"32 presente en ellas, exigía que dedicaran menos horas al estudio33 y que sus juegos fueran "menos ruidosos y más graciosos" que los de los niños, como las rondas y los bailes, que implicaban menos esfuerzo y fatiga. Del mismo modo, los médicos higienistas consideraban que las "irregularidades de la sensibilidad afectiva" -concretamente en relación con lo que era llamado de "instinto o apetito sensible"-, aunque eran más características en los niños, resultaban mucho más problemáticas en las niñas, pues podía conducirlas a la histeria o al exhibicionismo.
Las razones para estudiar e intervenir el desarrollo del instinto sexual no fueron solamente de carácter moral. Si bien la necesidad de fiscalizar la sexualidad tenía un alto componente religioso que insistía en la castidad y en evitar la fornicación, el problema del instinto tendría un peso epistemológico importante en la conformación del campo de la anormalidad. Como bien mostró Michel Foucault, el saber alienista clásico, organizado alrededor de las nociones de manía, demencia e imbecilidad, y que se focalizaba en el delirio entendido como un trastorno de la representación, es substituido por una nueva forma de entender las enfermedades mentales en términos de instinto, inclinaciones y voluntad, o como una pérdida de la determinación moral; es decir, como automatismo.34 La "medicina pedagógica de la masturbación", como es definida por Foucault, se encargará de hacer que el deseo se inscriba en el problema del instinto, siendo este último la pieza central de la anomalía. Los saberes médico-pedagógico y médico-jurídico se interesarán en el problema del instinto, y especialmente del instinto sexual, pues este se convierte en un elemento de formación de las enfermedades mentales y de los problemas del comportamiento.
De hecho, los médicos asociaban las perturbaciones del instinto sexual con la emergencia de la delincuencia infantil, con la falta de inteligencia y con la inadaptación de los niños al ambiente escolar debido al desequilibrio que se establecía entre las facultades intelectuales (memoria, inteligencia, voluntad) y las facultades instintivas (instinto de conservación, instinto sexual). El desequilibrio entre las facultades intelectuales e instintivas podía ser modificado produciendo nuevos hábitos en los sujetos, pues se consideraba que los instintos no eran más que hábitos desprovistos de voluntad y reflexión. La educación higiénica tenía la función moral y científica de garantizar estas transformaciones desde la niñez, razón por la cual los médicos higienistas propusieron implementarla entre los alumnos y maestros, al igual que la educación sexual y la inspección a cargo de médicos escolares.
Consideraciones finales
Los estudios sobre higiene escolar son importantes por varias razones. En primer lugar, porque representan un soporte argumentativo a través del cual los médicos higienistas realizan las primeras críticas al sistema escolar y pedagógico en Colombia, y porque definen un mecanismo de legitimación de un saber que se torna imprescindible para el establecimiento de la educación científica. En ese contexto, la medicina y la higiene se otorgan legitimidad no solo para intervenir en la modificación del espacio escolar, sino también en el desarrollo físico y mental de los niños. El ideal higiénico consistió en el hecho de que atendiendo las problemáticas relacionadas con los niños también se atendía a sus familias y a toda la sociedad.
En segundo lugar, tales estudios son importantes para comprender las condiciones de posibilidad de la apropiación y circulación sobre el discurso de la anormalidad infantil que será relevante a partir de 1920. En ese sentido, el estudio de la higiene intelectual juega un papel decisivo para la comprensión de las relaciones entre lo mental y lo físico a través del análisis de la fatiga intelectual infantil y el desarrollo del instinto sexual. Los estudios sobre higiene intelectual van a preparar el terreno para el establecimiento del discurso médico-pedagógico en Colombia, el cual dará pie a la instauración de los médicos escolares como los encargados de observar, clasificar y separar a los niños diferentes en lugares como las escuelas especiales, los centros para menores o los hospicios. Asimismo, la apropiación de la higiene intelectual infantil entre los higienistas colombianos servirá de base para la instauración, años más tarde, de un sistema de clasificación y selección de anormales que será puesto en práctica inicialmente en las casas de corrección y las escuelas especiales, y que más tarde se extenderá a las escuelas públicas del país35 a través del uso generalizado de la ficha médico-pedagógica.36
En tercer lugar, en el mismo periodo en que los médicos se interesan por la higiene intelectual infantil, la apropiación de la teoría de la degeneración y de sus conceptos asociados como la herencia mórbida y los estigmas de degeneración, sirvió de soporte teórico para comprender la manera en que se desarrollan y evolucionan las enfermedades mentales en la infancia. Como mostramos, tanto la fatiga intelectual o surmenage, como el estudio del instinto sexual infantil, constituyen la puerta de entrada de la infancia al terreno de la degeneración.
En cuarto y último lugar, podemos afirmar que la patologización, medicalización y psiquiatrización de la infancia comienza con los estudios acerca de la fatiga infantil y el desarrollo del instinto sexual, analizados a partir de los escritos de higiene escolar. Desde la década de 1920, y como han mostrado varios historiadores en Colombia, la pedagogía activa o escuela nueva incorporará los conocimientos de la psicología experimental, de la psicopatología, de la higiene y de la antropometría. El examen y la experimentación en el ámbito escolar posibilitaron el estudio de las distintas etapas de desarrollo de los niños para definir la normalidad del alumno o su desvío de la norma pedagógica, al igual que el establecimiento de clasificaciones basadas en la inteligencia, las actitudes, los sentimientos y los instintos. El uso de las fichas médico-pedagógicas, la constitución de laboratorios de pedagogía experimental y el uso masivo de test de inteligencia, son algunas de las consecuencias del proceso expansivo de psiquiatrización de la infancia a partir del discurso médico-pedagógico.
Es precisamente a través de la psiquiatrización infantil que el discurso psiquiátrico consigue definir un campo de intervención mayor, es decir, el campo de la anormalidad. Analizando, describiendo y clasificando los problemas infantiles, definirá una especie de fondo común, un "estado" de desequilibrio que, antes de ser patológico o definir una enfermedad en 1930 y 1950. Las observaciones médico-pedagógicas que aparecen en la Revista Estudio y Trabajo, órgano de difusión de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo (1920), son un excelente ejemplo de la manera cómo evoluciona el problema de la patologización y de la psiquiatrización de la infancia. Así como las diversas observaciones clínicas realizadas por algunos médicos y pedagogos en las escuelas especiales, como la Escuela Rafael Uribe Uribe (1935) y el Centro Médico Pedagógico fundado en 1948 por el médico Eduardo Vasco. El análisis de estas fichas y de material empírico sobre este problema será realizado en otro artículo que, en cierto sentido, pretende dar continuidad al presente texto. Debido a la limitación de espacio, no fue posible trabajar este tipo de fuentes históricas sentido estricto, lo que define es un estado anormal sobre el cual es posible fundamentar todas las conductas aberrantes y los problemas de comportamiento posteriores.
OBRAS CITADAS
Referencias
Obras citadas
I. Fuentes primarias
Documentos impresos y manuscritos
Aldana, Luis. Algo sobre higiene escolar. Bogotá: Imprenta de San Bernardo, 1921.
Anzola, Pedro Pablo. “De la locura moral”. Tesis de doctorado en Medicina y Cirugía. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1904.
Borda Tanco, Alberto. “Higiene Escolar y Edificios para escuelas”. Segundo Congreso Médico Nacional. Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana, 1913. 27-36.
Castro, Alfonso. “Higiene de las escuelas”. Instrucción Pública Antioqueña 52 (1914): 105-129.
Cordovez, José Manuel. “La organización escolar en Cundinamarca, datos clínicos y antropométricos de sus escolares”. Tesis de doctorado en Medicina y Cirugía. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1934.
Escobar, Lázaro. Neurastenia. Medellín: Imprenta del Departamento, 1900. Llinás, Pablo A. Dietética del recién nacido. Bogotá: Imprenta del Pasaje Hernández, 1898.
Maloine, A., ed. III Congrès International d’Hygiène Scolaire. Compte Rendu. Paris: Chaix, 1911.
Martín, Francisco. Ensayo sobre la higiene de los colegios. Bogotá: Litografía y Tipografía de Samper Matiz, 1892.
Martínez, Carlos Julio. La educación higiénica y nuestra escuela primaria. Bogotá: Editorial Minerva, 1923.
Martínez, Julio C. Higiene de los niños desde el nacimiento hasta la época del destete. Bogotá: Imprenta Echeverría, 1888.
Montoya, Juan Bautista. “Higiene en los colegios”. Anales de la Instrucción Pública
de Colombia 110 (1891): 203-206.
Mosso, Angelo. La fatigue: intellectuelle et physique. Paris: Félix Alcan Éditeur, 1894.
Robledo, Emilio. Higiene de la infancia. Medellín: Imprenta del Departamento, 1900.
Vallecilla, Alfredo. Contribución al estudio de la higiene escolar. Bogotá: Editorial Minerva, 1922.
Vergara, Hernán. “Estructura de la persona humana en psiquiatría”. Tesis de doctorado en Medicina y Cirugía. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1939.
Vernaza, José Ignacio. Higiene escolar. Bogotá: Arboleda & Valencia, 1912.
II. Fuentes secundarias
Alanís, Mercedes. “Más que curar, prevenir: surgimiento y primera etapa de los Centros de Higiene Infantil en la Ciudad de México, 1922-1932”. História, Ciências, Saúde Manguinhos 22 (2015): 391-409.
Alzate, Diana Melisa. “Corregir el alma y disciplinar el cuerpo de los niños: trabajo, pedagogía e higiene en la casa de menores de Antioquia (1921-1931)”. Tesis de pregrado en Historia. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2010.
Caliman, Luciana. “Infâncias medicalizadas: para quê psicotrópicos para crianças e adolescentes?”. Vigiar e medicar: estratégias de medicalização da infância.
Orgs. Sandra Caponi, María Fernanda Vásquez y Marta Verdi. São Paulo: LiberArs, 2016. 47-61.
Caponi, Sandra. “Vigiar e medicar. O dsm e os transtornos ubescos na infancia”. Vigiar e medicar: estratégias de medicalização da infância. Orgs. Sandra Caponi, María Fernanda Vásquez y Marta Verdi. São Paulo: LiberArs, 2016. 29-47.
Castrillón, María del Carmen. “Los niños de la minoridad y sus lugares de ‘reforma y corrección’ en Colombia, 1900-1930”. Sociedad y Economía 26 (2014): 41-64.
Conrad, Peter y Meredith Bergey. “The Impending Globalization of adhd: Notes on the Expansion and Growth of a Medicalized Disorder”. Social Science & Medicine 122 (2014): 31-43.
Dogliotti, Paola. “La educación del cuerpo, higiene y gimnástica en la conformación de la educación física escolar en el Uruguay (1874-1923)”. Historia de la educación 12 (2012): 1-21.
Durán, Manuel. “Medicalización, higienismo y desarrollo social en Chile y Argentina, 1860-1918”. Tesis de doctorado en Estudios Americanos. Chile: Universidad de Santiago de Chile, 2012.
Foucault, Michel. Os Anormais. Curso no College de France (1974-1975). São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Gallo Vélez, Oscar y Jorge Márquez Valderrama. “La mortalidad infantil y la medicalización de la infancia. El caso de Titiribí, Antioquia, 1910-1950”. Historia y Sociedad 20 (2011): 57-89.
González Escobar, Luis Fernando. “La fisiología de la ciudad: médicos e ingenieros en el Medellín de hace un siglo”. Iatreia 19 (2006): 77-94.
Granja-Castro, Josefina. “Contar y clasificar a la infancia: las categorías de la escolarización en las escuelas primarias de la Ciudad de México 1870-1930”. Revista Mexicana de Investigación Educativa 14 (2009): 217-254.
Gutiérrez, Jairo y Lina María Silva. “Ortopedia del Alma. Degeneracionismo e higiene mental en la Casa de Corrección de Menores y Escuela de Trabajo de San José, Colombia, 1914-1947”. Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental 19 (2016): 150-166.
Gutiérrez, María Teresa. “Proceso de institucionalización de la higiene: estado, salubridad e higienismo en Colombia en la primera mitad del siglo xx”. Revista Estudios Socio-Jurídicos 12 (2010): 73-97.
Ibarra, Macarena. “Higiene y salud urbana en la mirada de médicos, arquitectos y urbanistas durante la primera mitad del Siglo xx en Chile”. Rev. méd. Chile 144 (2016): 116-123.
Klein, Alexandre. “Alfred Binet et l’Echelle métrique de l’intelligence”. Bibnum. Web.
Manarelli, Maria Emma y Betty Alicia Rivera. “Una aproximación histórica a la salud infantil en el Perú: las mujeres en el cuidado de la infancia”. Investigaciones sociales 27 (2011): 445-455.
Mancera, Alexandra. “Niños expósitos y menores en Bogotá, 1791-1921”. Nómadas 36 (2012): 225-237.
Menezes, Antonio Basilio Novaes Thomaz de. “Higiene mental, educação e orden social: a normalização da criança e a dimensão biopolítica”. Revista Metáfora Educacional 10 (2011): 3-17.
Noguera, Carlos. “Los manuales de higiene: instrucciones para civilizar al pueblo”. Revista Educación y Pedagogía 34 (2002): 277-288. Noguera, Carlos. Medicina y Política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo xx en Colombia. Medellín: EAFIT, 2003.
Ortiz, Andrea Lucía. “La casa de menores y escuelas del trabajo de Santander y el juzgado de menores de Bucaramanga, castigo disciplinario de niños y jóvenes delincuentes, Bucaramanga 1925-1939”. Tesis de pregrado en Historia. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2012.
Pedraza, Zandra. “Al borde de la razón: sobre la anormalidad corporal de niños y mujeres”. Cuerpos Anómalos. Ed. Max S. Hering Torres. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008.
Sáenz, Javier, Oscar Saldarriaga y Armando Ospina. Mirar la infancia. Pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1943-1946. Vol. I-II. Medellín: Universidad de Antioquia / Colciencias / Universidad de los Andes / Foro por Colombia, 1997.
Sierra, Daniel Alejandro. “Tecnologías del poder: higiene escolar y educación física en los discursos médicos en la ciudad de Bogotá, 1913-1940”. Monografía en Ciencia Política y Gobierno. Bogotá: Universidad del Rosario, 2015.
Vásquez, María Fernanda. “Degenerados, criminosos e alienados. Para uma história do conceito de degeneração na Colômbia, 1888-1950”. Tesis de doctorado en Ciencias Humanas. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015.
Whitaker, Robert. Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America. New York: Crown Publishers, 2010.
Yarza, Alexander. “Del destierro, el encierro y el aislamiento a la educación y la pedagogía de anormales en Bogotá y Antioquia. Principios del siglo XIX a mediados del siglo XX”. Revista Educación y Pedagogía 22 (2010): 111-129.
Yarza, Alexander. “Preparación de maestros, reformas, pedagogía y educación de anormales en Colombia, 1870-1940”. Tesis de maestría en Educación. Medellín: Universidad de Antioquia, 2011.
Yarza, Alexander y Lorena Rodríguez. “Educación sensorial, educación física, gimnástica y pedagogía de anormales: disciplinamiento y docilización de ‘corporalidades anormales’ en Colombia, 1920-1940”. Educación Física y Deporte 24 (2005): 11-28.
Yarza, Alexander y Lorena Rodríguez. Educación y pedagogía de la infancia anormal 1870-1940. Bogotá: Cooperativa Editorial del Magisterio, 2007.
Cómo citar
CHICAGO-AUTHOR-DATE
ACM
ACS
APA
ABNT
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2017 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.