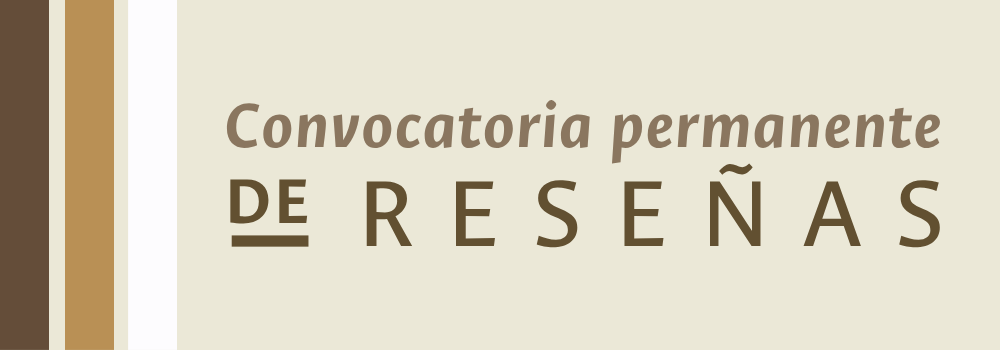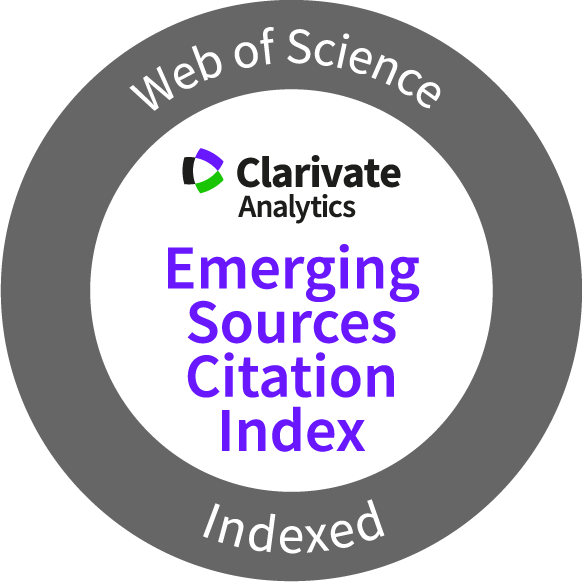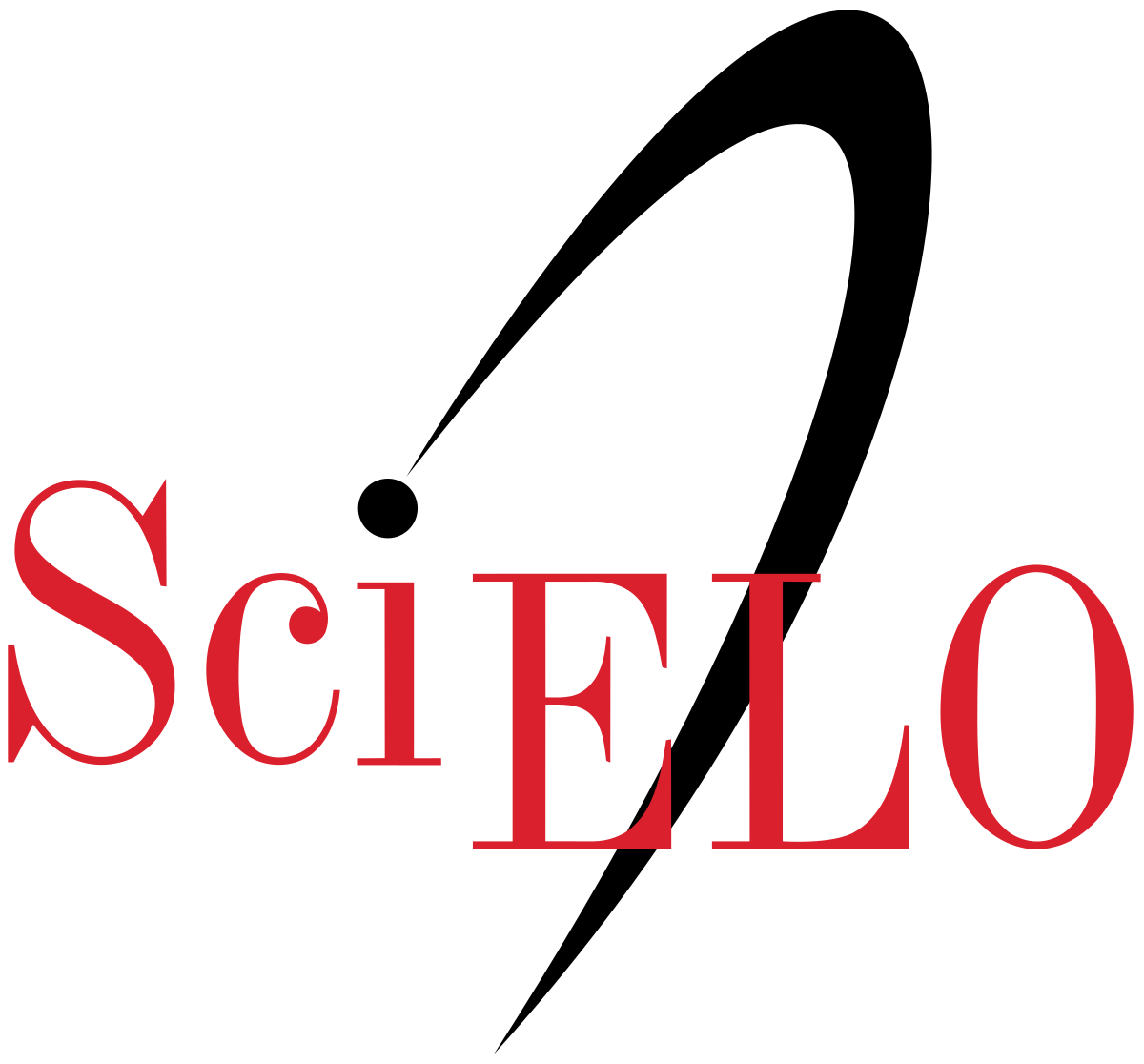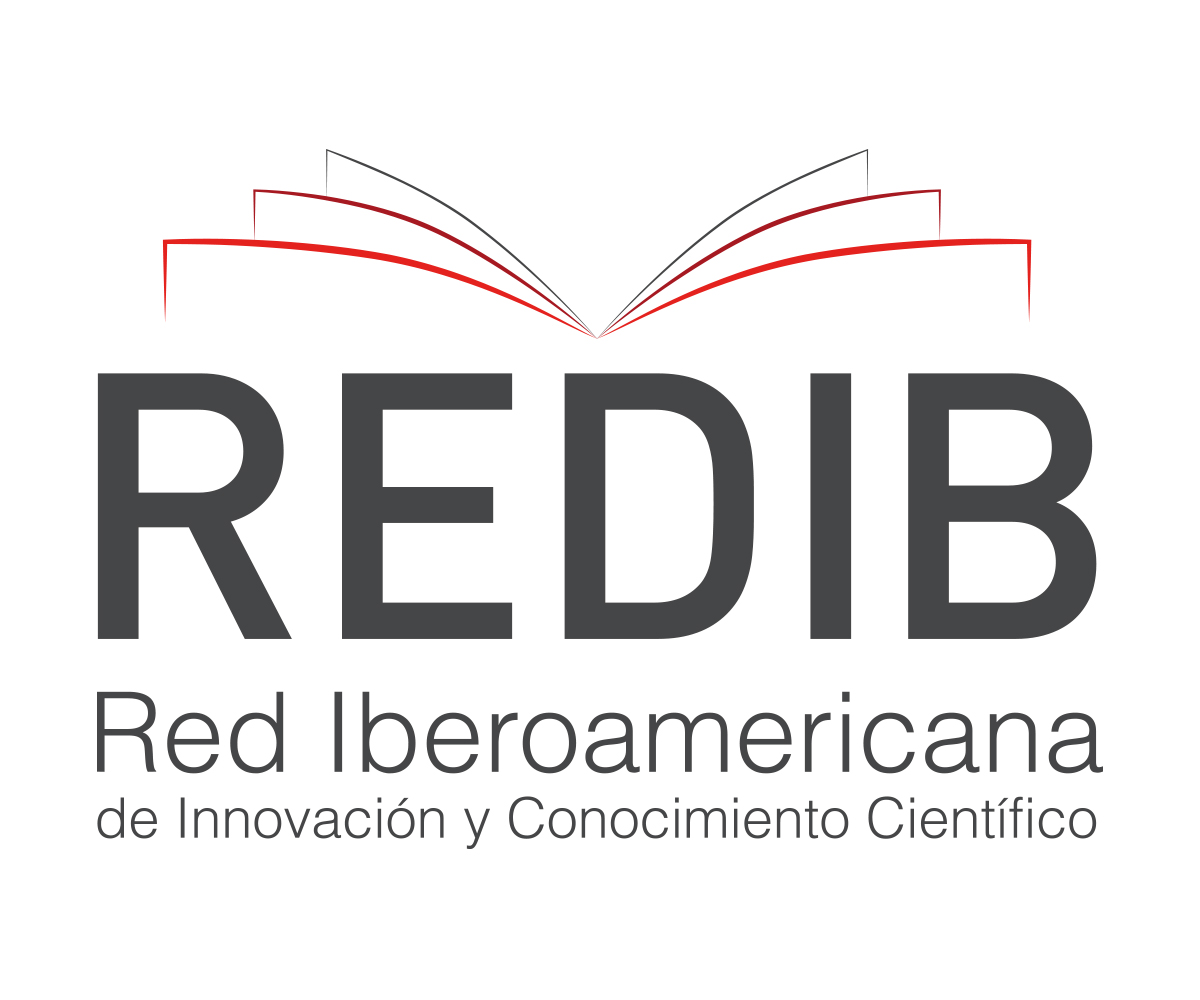Marcela Echeverri. Indian and Slave Royalists in the Age of Revolution. Reform, Revolution, and Royalism in the Northern Andes, 1750-1825.
"Este es el gran tesoro de España. Ellos [los indios] son las verdaderas Indias y la mina más rica del mundo, que se debe beneficiar con la más escrupulosa economía". Con estas palabras presentaba un controvertido manuscrito -tradicionalmente adjudicado al ministro de Felipe V, José del Campillo- lo que se entendía por el núcleo fundamental de una reforma del gobierno económico de la monarquía española tras la catastrófica crisis de 1739. Esta referencia a los indios como la auténtica riqueza de la monarquía será una especie de tópico en la literatura imperial española del siglo XVIII, en tanto que en ellos se veía a una ingente masa que "están a todo lo que se les quiera mandar" y que podían convertirse en consumidores de productos españoles a poco que se les "civilizara".1 Es en buena parte conocida la literatura que durante el setecientos se empeñó en idear sistemas para atraer a los indios a ese espacio de civilización que estaba regido por el comercio y el trabajo, tal y como se entendían desde una antropología europea. La "civilización del indio" se convirtió, en efecto, en toda una especialidad de la Ilustración europea, produciendo no pocos frutos a lo largo de la monarquía española.
El otro tesoro de la España americana consistía en diversas formas de trabajo compulsivo a las cuales estaban sometidas diferentes clases de personas que, salvo conscriptos, se contaban entre "indios" y "negros". Lo que más se envidiaba de los "enemigos" de la monarquía era, en realidad, esa capacidad para articular de una manera efectiva tales formas de trabajo dentro de una economía comercial imperial. En palabras de otro influyente ministro de la monarquía borbónica, Pedro Rodríguez Campomanes: "este Comercio es de mucha importancia al Estado [...] sin hacer gran surtimiento de negros, especialmente para minas, las Islas y corta del palo de Campeche, Honduras, no podríamos hacer florecer nuestras Colonias, a imitación de los ingleses".2
Estos grupos sociales, de la misma manera en que para la literatura imperial del siglo xviii fueron de gran relevancia como caladeros de recursos, han sido tradicionalmente orillados en los discursos historiográficos que relatan cómo ese imperio se desarticuló durante las primeras décadas del siglo xix. Hasta hace poco, no contábamos con monografías que trataran del mundo afrodescendiente y su experiencia de esa peculiar modernidad que fueron las independencias hispanoamericanas. De indios se ha ocupado mucho más la historiografía, pero casi siempre para subrayar aspectos como su escasa eficacia militar. Es el caso, por ejemplo, de la primera insurgencia novohispana y su relativo desinterés con respecto a cuanto ocurría más allá de su pueblo, como en el Alto Perú, o sencillamente para dar a entender que no tuvieron el más mínimo protagonismo, como en el Río de la Plata. El libro de Marcela Echeverri, sin ser ni querer presentarse como pionero, viene a cubrir varios vacíos en este espacio historiográfico. La autora, en efecto, parte del supuesto de que no hubo una experiencia uniforme de la crisis monárquico-imperial española y de la gestación de nuevos espacios nacionales. No la hubo ni siquiera en los espacios nacionales que a la larga surgirán de esa crisis, como Colombia. Entonces, de la diversidad de experiencias de ese momento tan intenso que corre desde las décadas finales del siglo XVIII hasta los años veinte del XIX es de lo que Echeverri quiere dar cuenta en este libro.
Para ello centra su atención en un área que está cruzada por diferentes hilos que trenzan una muy peculiar experiencia de la crisis y que, desde luego, se buscará inútilmente en los habituales relatos de nación de la historiografía colombiana. En primer lugar, porque trata de una diversidad étnica y cultural que no encaja en el canon de lo nacional colombiano, es decir, se ocupa de indios y negros. En segundo lugar, porque se enfoca en comunidades que, entre la sierra indígena y la costa afro, fueron decididamente realistas, esto es, todo lo contrario de lo que podría esperarse en un relato habitual de nación. Si tomamos una buena obra académica surgida en el escenario de la celebración de la Independencia, por ejemplo, Historia que no cesa. La independencia de Colombia, 1780-1830,3 y revisamos sus numerosas entradas comprobaremos que hay interés por casi todo (mujeres, clero, cultura clásica, literatura, medicina, entre otros) menos por ponderar qué experiencia tuvieron los indios y los negros, aquellos dos grupos en los que la mirada imperial se había fijado como la auténtica riqueza de las Indias.
Hacer casi lo contrario, es decir, tomar el punto de vista de negros e indios y hacer de la experiencia criolla del Valle del Cauca un simple contraste, es lo que dota al libro que comento de un enorme interés historiográfico. De lo otro, de la experiencia de las élites criollas en los grandes núcleos urbanos ya sabíamos bastante. De esto, de indios y negros que además eran realistas, apenas se contaba con estudios como el de Aline Helg y Marixa Lasso.4 Si bien esta última historiadora ya había advertido en Myths of Harmony sobre la necesidad de mirar hacia el contexto social, cultural y étnico cercano -y no solamente hacia París, Londres o Filadelfia- para conocer los orígenes del discurso republicano, Marcela Echeverri ofrece ahora un estudio en el cual sus protagonistas adoptaron una posición de defensa de la monarquía.
La autora no aborda su escenario con voluntad de señalar lo extraordinario, sino de acoplar aquellas actitudes ciertamente chocantes en una lógica apropiada al momento de crisis de la monarquía que había estructurado el imperio atlántico más extenso. Lo que interesa en este libro, entonces, es ver cómo también para los indios de Pasto y los esclavos de la costa de Popayán, el escenario de la crisis monárquico-imperial abrió un amplio abanico de oportunidades, respuestas y alternativas que tejieron posibilidades de renegociar su estatus dentro del espacio hispano. No se trata, como los vio la historiografía, de bolsas asiladas de engañados, sino de partes protagonistas de esos procesos de reacomodo.
Uno de los méritos de este libro es proponer la necesidad de considerar cronologías diferentes a las habituales. No todo comenzó en Bogotá con el asunto del florero, ni en Cartagena con la población de color obligando al cabildo a firmar la independencia. Para interpretar correctamente esta crisis, sostiene Echeverri, es preciso recuperar una dinámica previa de dos procesos complementarios: uno de imperialización de la monarquía y otro de resistencias a ese proceso. Para lo primero, este estudio se remonta al análisis de evidencias de una presencia activa de estos grupos étnicos y sociales en la reclamación de un determinado estatuto dentro de la monarquía. Siguiendo trabajos como el de Brian P. Owensby,5 se centra sobre todo en el uso que estos hicieron de los mecanismos de la justicia como vía de reclamación activa de privilegios y estatutos particulares. Que accedieran a ella como consecuencia de revueltas como la de Túquerres en 1800 contra el monopolio de aguardiente y otros abusos, o como consecuencia de delitos cometidos deliberadamente -por ejemplo, los casos de infanticidio entre las comunidades de esclavos de las zonas mineras rivereñas-, es para Echeverri un signo más de la importancia que estas mismas comunidades indias y esclavas daban a la justicia real como vehículo de reclamación de estatuto propio. A este respecto habría sido de mucha utilidad para este estudio prestar atención previa a una teoría de la justicia y la jurisdicción en el espacio de la monarquía hispana, para lo que se cuenta con obras de referencia como las de Carlos Garriga, Víctor Tau y otros historiadores del derecho.
Ese ejercicio de contraste permanente entre la concepción letrada y el uso plebeyo de la justicia, es muy necesario cuando, como es el caso, se va a mostrar de qué manera esa tensión está perfectamente presente en los límites del sistema. Me refiero al espacio de la esclavitud respecto al cual la doctrina es bastante unánime en señalar incluso la carencia de persona propia -esto es, de cualquier cualificación- del esclavo y, sin embargo, el uso de la justicia, según relata Echeverri, nos muestra cómo podía hacerse presente por la vía ni más ni menos que de la comisión de delitos (huida, infanticidio, poblamiento ilegal, etc.). Otro tanto podríamos decir respecto a la tensión entre una política imperial tendencialmente invasiva del espacio doméstico del dueño de esclavos (la proyectada legislación de 1789) y, por otro, la resistencia de los mismos a perder el control total sobre su propiedad.
Es con esta toma de perspectiva que la parte central del ensayo de Eche-verri adquiere su relevancia historiográfica. Se concentra en la actitud política de estos grupos durante la crisis, descartando de entrada y con lo ya visto, que se tratara de simples ignorantes utilizados por los enemigos de la patria. Lo que pone de relieve este estudio es que, por un lado, las autoridades realistas de Popayán (Miguel Tacón) supieron ver mejor el espacio de negociación con estos grupos y fueron capaces de llegar a acuerdos con ellos. Pero sobre todo, el realismo indio y esclavo se trató, argumenta la autora, con un diseño local que se realizó en función de diversos factores: que los amos fueran proclives a la confederación de juntas del Cauca de signo contrario, que figuras como el protector partidario de indios adquirieran nueva significación y que las mismas comunidades estuvieran al tanto de lo que iba ocurriendo a nivel imperial y lo usaran en sus propias estrategias de reacomodo.
Con todo ello, Marcela Echeverri elabora un relato totalmente inusual del momento originario del big-bang de la monarquía española del que surgirán luego las naciones latinoamericanas. Es de un notable interés ver cómo aquellas comunidades de indios y esclavos de Popayán, situadas entre la audiencia de Quito y el virreinato neogranadino, en zonas de escasa presencia criolla y con economías que dependían de los grandes circuitos, reaccionaron ante un hecho tan inusitado como el desmoronamiento de una monarquía imperial. Son libros como este los que van a marcar el futuro de las investigaciones sobre este controvertido período.
Cómo citar
CHICAGO-AUTHOR-DATE
ACM
ACS
APA
ABNT
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
CrossRef Cited-by
1. Rodrigo Moreno Gutiérrez. (2022). Sobre Marcela Echeverri, Esclavos e indígenas realistas en la era de la Revolución. Reforma, revolución y realismo en los Andes septentrionales, 1780-1825. Historia Mexicana, , p.393. https://doi.org/10.24201/hm.v72i1.4111.
Dimensions
PlumX
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2017 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.