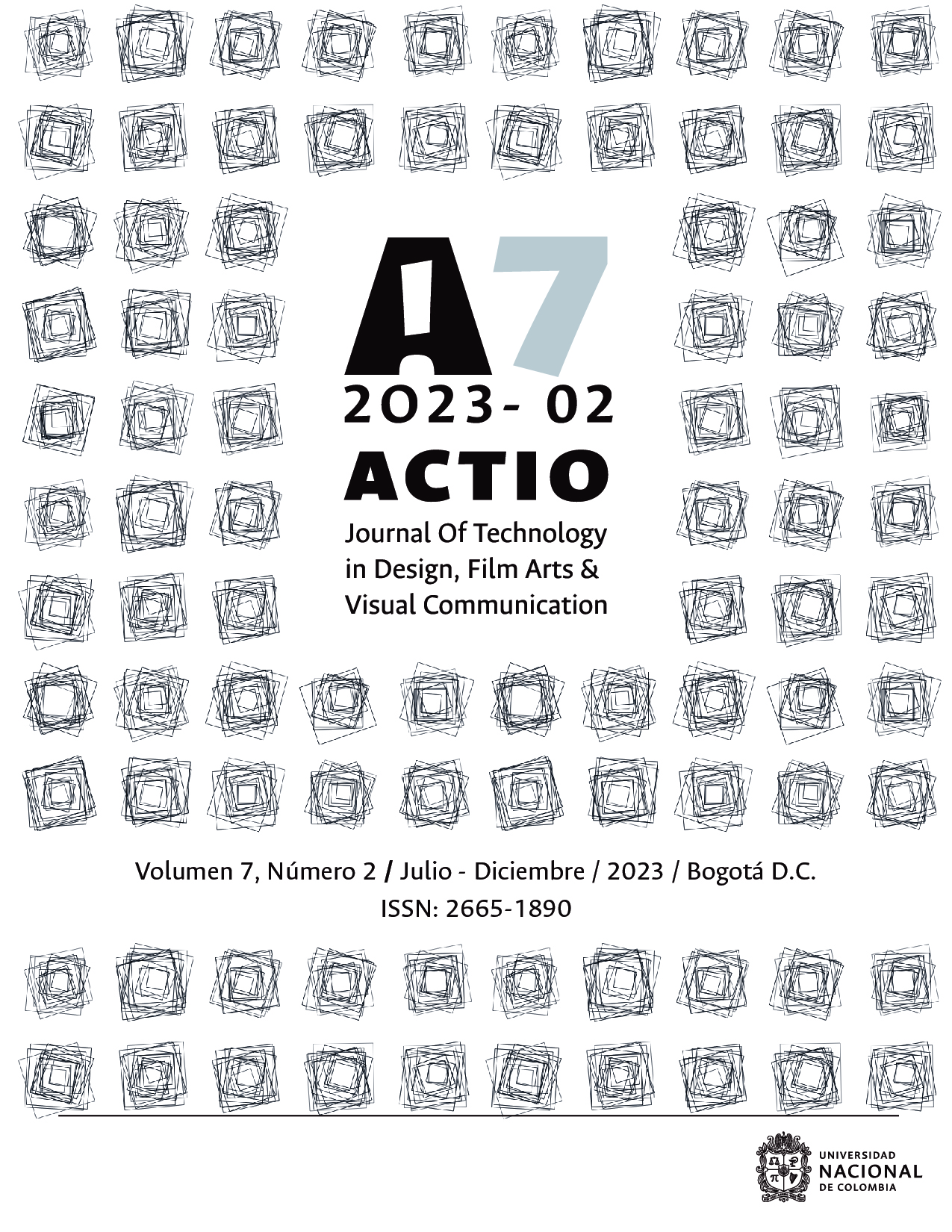Narrativa y relato pedagógico
Narrative and educational stories
Narratif et récit pédagogique
Narrazione e racconto pedagogico
Narrativa e relato pedagógico
DOI:
https://doi.org/10.15446/actio.v7n2.112382Palabras clave:
narrativa, relato, análisis narrativo interaccional, experiencia, interpretación (es)narrative, story, interactive narrative analysis, experience, interpretation (en)
narrativa, relato., análise narrativa interacional, experiência, interpretação (pt)
narratif, récit, analyse narrative intera ctionnel, expérience, interprétation (fr)
narrazione, storia, interpretazione, esperienza, analisi narrativa interazionale (it)
El concepto de narrativa abarca todo un sistema de red conversacional que permite establecer relaciones a partir de relatos; es decir, narrar equivale a producir enunciados, básicamente, con cierta intención comunicativa. Por eso, en este artículo me valdré de dichas nociones para mostrar una propuesta de análisis e interpretación que permita abordar los registros y las experiencias relatadas por la profesora Betty en la zona de conflicto armado del Caquetá. Metodológicamente, me apoyé con el manejo detallado de la información, de tal forma que se pudiera identificar los hilos de significación ante cada acontecimiento visible en el relato. Finalmente, no pretendo solamente presentar un corpus, sino atender las temáticas emergentes, fisuras o extrañezas a través del análisis narrativo interaccional.
The concept of narrative includes a whole system of conversational networks allowing to establish relationships from stories; that is, it means basically producing enunciations with a given communicative intention. Therefore, in this article, I shall use these notions to show an analytical and interpretative proposal allowing to approach the registers and experiences told by the teacher Betty in Caquetá’s armed conflict area. Methodologically, I used as support the detailed use of information, so that the meaning threads could be identified regarding each visible event in the story. Finally, I do not intend merely to present a corpus, but to address the emerging themes, cracks, or oddities through interactive narrative analysis.
Le concept de narratif englobe tout un système de réseau conversationnel qui permet de créer des relations à partir de récits; autrement dit, narrer équivaut à produire des énoncés avec, en somme, une certaine intention communicative. Ainsi, dans cet article, j’utiliserai ces notions pour faire une proposition d’analyse et d’interprétation qui permette d’aborder les registres et les expériences racontées par la professeure Betty dans la zone de conflit armé du Caquetá. Sur le plan méthodologique, je me suis appuyé sur l’utilisation détaillée de l’information, de telle façon que l’on puisse identifier les réseaux de sens face à chaque événement visible dans le récit. Finalement, je ne prétends pas présenter uniquement un corpus, mais également prendre en compte les thèmes émergents, les failles ou les étrangetés à travers l’analyse narrative interactionnelle.
Il concetto di narrazione comprende un intero sistema conversazionale che permette di stabilire relazioni a partire da storie; ovvero, narrare equivale essenzialmente a produrre enunciati con una certa intenzione comunicativa. Per questa ragione, nel presente articolo, mi servirò di tali nozioni per mostrare una proposta analitica e interpretativa che permetta di affrontare l’informazione e le esperienze raccontate dalla professoressa Betty nella zona del conflitto armato del Caquetá. Da un punto di vista metodologico, ho usato il trattamento dettagliato dell’informazione, in modo da poter identificare i fili significanti per ciascun avvenimento visibile della storia. Infine, non pretendo solo presentare un corpus, ma anche affrontare tematiche emergenti, fessure e stranezze attraverso l’analisi narrativa interazionale.
O conceito de narrativa abrange todo um sistema de rede conversacional que nos permite estabelecer relações a partir de relatos, ou seja, narrar equivale a produzir enunciados, basicamente, com uma determinada intenção comunicativa. Por esse motivo, neste artigo, usarei essas noções para mostrar uma proposta de análise e de interpretação que nos permita abordar os registros e as experiências relatadas pela professora Betty na área de conflito armado de Caquetá. Metodologicamente, usei o tratamento detalhado das informações com o intuito de identificar os fios de significado de cada evento visível no relato. Finalmente, meu objetivo não é apenas apresentar um corpus, mas também abordar temas emergentes, fissuras ou estranhezas por meio da análise narrativa interacional.
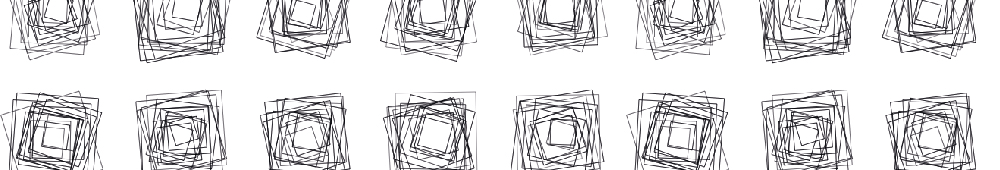
ACTIO VOL. 7 NÚM. 2 | Julio - Diciembre / 2023

Magíster en Educación, licenciado en Educación Básica y abogado, integrante del grupo de investigación Corporación si Mañana Despierto para la Creación e Investigación de la Literatura y las Artes. Profesor e investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Correo electrónico: diego.barrera05@uptc.edu.co
barreradiego1990@gmail.com
orcid.org/0000-0002-8880-3443
Introducción1
Muchas veces se habla de información y datos para referirse a la acción narrativa, restando importancia al proceso interactivo de aprendizaje y transformación. Por eso, autores como Han (2022) consideran que estamos ante un «régimen de la información» o de dominio mediante algoritmos e inteligencia artificial. Ya no es relevante tener los medios de producción, sino acceso a la información que vigila, controla y pronostica el comportamiento; degrada a las personas a condiciones de consumo y dato, convirtiéndolas también en cuerpos obedientes, por lo tanto, sometidos. Cuerpos sumisos y cooptados en su psique por el espectáculo, la visibilización y ceremoniosidad esplendorosa de las redes tecnológicas. Por ejemplo, el celular: instrumento de control, de eficaz vigilancia, no coercitivo y ofrecido bajo la noción de libertad, creatividad, voluntad y comunidad. Así mismo, como caso típico, están los influencers que interiorizaron y optimizaron el poder neoliberal de la información y la pusieron en la dimensión más alta, al punto de proponerse como modelos o auténticos cuerpos digitales a seguir. No dan órdenes, sino que motivan a dar toques o susurran con cada imagen transmitida por las pantallas. Esto los ha dotado de aspectos casi religiosos. Los seguidores se vuelven discípulos y sus contenidos en un acto de comunión. Lo que media es el consumo de los productos para redimirse. Al mismo tiempo, buscan que cada artículo produzca una autorrealización si lo adquieres. En contraste, lo fácil, alcanzable e inteligente que se ve en las pantallas hace todo disponible y al alcance de un like.
En consecuencia, surge el dataísmo que no cuenta nada y reemplaza la realidad por los números. Se elimina la experiencia2. Sustituye los relatos por un totalitarismo digital. Hay un apoderamiento de los individuos a tal punto de influir en el comportamiento humano. En la opinión de Han (2022), «Somete nuestras percepciones, nuestra relación con el mundo y nuestra convivencia a un cambio radical. Nos sentimos aturdidos por el frenesí comunicativo e informativo» (p. 25). Distorsiona la democracia al dar la impresión de democrático algo que es puro consumo y explotación. El entretenimiento es la orden. La telecracia se instala destruyendo el discurso y ofreciendo espectáculo. La información se hace viral a través de la difusión en múltiples plataformas digitales y medios físicos; sin embargo, no dura mucho tiempo porque los intervalos se mueven con la duración de la publicación. Por esa razón, aparece un fenómeno de transmedialización, de fragmentación, de noticias y discursos inacabados que son completados a conveniencia por el espectador. He aquí el peligro, pues la distorsión y fake new se ponen al orden del día.
Lo anterior trae una contradicción con la producción discursiva ya que la fragmentación y acelerada comunicación no da espacio para pensar, reflexionar o rumiar, por lo que nos ubicamos en una disputa entre la comunicación informática vs. la comunicación experiencial (vidas, sujetos, dramas, avatares, etc.). Es decir que la coerción de la precipitada información aparta la acción inteligente; «no son los mejores argumentos los que prevalecen, sino la información con mayor potencial de excitación» (Han, 2022, p. 35). El espectáculo para el público se convierte en la gran escenificación discursiva. Los ciudadanos se vuelven el centro de la guerra mediática sin pensamiento político porque el otro se borra. No hay puntos de vista ni criterios de formación propia porque lo que se ve es doctrinario. En cambio, si reconociéramos la presencia del otro como un elemento esencial en la acción comunicativa, entonces, estaríamos obligados a valorar a los sujetos hablantes y oyentes que narran un mundo verosímil. Una narración que permite moverse de un lado a otro y que dispara significados; o sea, una narración para la apertura, atada a los sentidos propuestos por el relato. La voz del otro impregna en el relato una cualidad discursiva que posibilita la afirmación o cuestionamiento: todo sujeto está cargado de interrogación. Por consiguiente, la crisis está en la desaparición del otro, en otras palabras, en el silencio de los mundos posibles: capacidad narrativa. No escuchan las demás construcciones, por ello, se disminuye la lectura de significados y se enfatiza en frases o imágenes resumidas. La recepción, como estética, acaba en el esquema básico de oír para repetir. La cooperación que se da a través del otro no encentra un espacio porque el estímulo creativo queda en lo dicho o dado, esto es, no concretización subjetiva de los valores, creencias, convenciones y sentimientos. Así, por ejemplo, para los dataístas, «el big data y la inteligencia artificial toman decisiones más inteligentes, incluso más racionales, que los individuos humanos, cuya capacidad para procesar grandes cantidades de información es limitada» (Han, 2022, p. 61). Ahora bien, es cierto que una narración con datos es interesante, sin embargo, los datos no son suficientes, sobre todo si vivimos rodeados de experiencias poético-narrativas y frente a relatos que transforman al sujeto-lector-espectador.
En ese orden de ideas, mantener la premisa dataísta nos puede llevar a un rechazo del individuo libre, pesante, crítico y autónomo porque lo único que cuenta es la interacción eficaz de la información de manera funcional. El ser humano se diluye en el triste registro: bien informados, pero sin capacidad narrativa y desorientados. Desde el punto de vista de Han (2022): «Las narraciones se desintegran y acaban en informaciones. La información es lo contrario de la narración. El big data se opone al gran relato. No narra nada» (p. 84). Por eso, afirmo que hoy la crisis no es solamente política, económica o ética, sino narrativa; es decir, sin narraciones no tendremos la oportunidad de significar, dar sentido, reflexionar, orientarnos y construir nuestra identidad.
¿Y para qué narrar?
Aludí arriba que somos lo que escuchamos, narramos y percibimos para cambiar lo que somos. Y cambiamos si reconocemos al otro, lo acogemos y damos hospitalidad a través de la palabra (Mèlich, 2000). Se trata también de comprender que, con la narrativa, la inteligibilidad del mundo y de sí mismo brindan un acceso constitutivo de la experiencia. Así mismo, permite transmitir sucesos, múltiples expresiones o cadena de eventos en un tiempo; efectos, causas y relaciones de acuerdo con un patrón de situaciones; y ofrece proximidad a partir de explicaciones situadas. En la narrativa importan los hechos y los vericuetos vividos que pueden bordear la ficción.
De igual forma, con la narrativa tenemos la oportunidad de significar, organizar, dar forma a los acontecimientos, construir a partir del tejido secuencial, presentar imágenes y manifestar emociones, sensaciones y sentimientos. De forma tal que el receptor ordenará las manifestaciones, estructurará lo expuesto y valorará o no el proceso narrativo. En cada expresión encontrará lugares, personajes, intereses, experiencias que muchas veces relacionará con su contexto.
Tradicionalmente, la narrativa se asume como género, sin embargo, en la investigación narrativa se incorporan otros elementos de orden interpretativo y situacional, complementados con anécdotas y testimonios profundos a través de los relatos. Este último funciona desde las honduras semánticas, no siempre es cronológico, sino reflexivo3. Las acciones ayudarán en estas marcaciones y podrán alterar el ordenamiento haciendo que los lectores confronten, vean, recreen o se sumerjan en el mundo relatado.
Adicionalmente, trabajar con narrativas ofrece un abanico de oportunidades como analizar las experiencias para comprender, interpretar y reconstruir los significados. Es una estrategia formativa y transformadora. Así mismo, no es posible desligarnos de ella porque vivimos contando historias (Connelly y Clandinin, 2008) a través de los actos narrativos que representan reflexiones, experiencias y pensamientos. Por su parte, McEwan (2005) identifica la narrativa como la forma particular de reconocer las acciones humanas, pues no solamente media la experiencia, sino que se configura toda una realidad social, procura explicar la vida, juega con el andamiaje conceptual, reconfigura significados y dota de nuevos sentidos. Resalta el saber acumulado, hace público las marcas personales y las vuelve inteligibles por muy compleja que sea la vida. Sirve, además, para descubrir lo enraizado, dialogar con el entorno; involucra las interacciones e interioriza toda una escena reflexiva.
Ahora bien, las narrativas, por su contenido explicativo, interpretativo y reflexivo, permiten volver a describir, profundizar y pensar el mundo. De acuerdo con Bruner
(1996), tenemos dos modalidades de pensamiento: narrativo y paradigmático, y «cada una de ellas brinda modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la realidad» (p. 23). No se contraponen, más bien, hacen parte de la diversidad argumentativa. No obstante, funcionan de manera diferente. Lo narrativo se acerca a la semejanza con la vida y lo paradigmático a la verificación o verdad. A una narrativa se le juzga por los méritos, a la modalidad paradigmática por los procedimientos empleados que aseguren una teoría sólida. Para la narrativa importan los significados que el sujeto imprime a partir de las experiencias; lo cual es diferente de lo paradigmático o lógico-científico4 que trata de cumplir con categorías, formalidad, conceptualización y construcción de un sistema verificable. «Su lenguaje está regulado por requisitos de coherencia y no contradicción» (Bruner, 1996, p. 24). Esto no niega la capacidad narrativa ni la hace mejor porque los relatos ven conexiones, disimilitudes, intenciones, acciones, vicisitudes, entre otras. Dicho con palabras, la narrativa se preocupa de la condición humana, los desenlaces o problemas; los argumentos son convincentes o no. Tiene panoramas, agentes, intenciones, situaciones que dejan mirar las intervenciones, el pensar y saber. De modo que la característica no es mostrar la realidad prístina, sino abrazar los horizontes, los motivos y las suposiciones. Los físicos determinan lo verificable y correcto; cosa distinta ocurre con la narrativa, pues no tiene esas preocupaciones ni requisitos porque la credibilidad está en actividad humanan para lograr expresiones y vinculaciones culturales.
Por lo tanto, el objetivo de usar la narrativa está centrado en los acontecimientos puesto que las intenciones y acciones humanas son variadas, y siempre entran en conflicto con otras; permitiendo, entonces, llegar a conclusiones no sobre certidumbres, sino desde las diversas perspectivas. Está muy cercano o enlazado con la propiedad sociosemiótica en donde el corpus narrativo no es un texto per se, sino una relación (Maté, 2023). De esta forma, los significados a partir de las interpretaciones varían: son entidades autónomas de acuerdo con las concepciones que tengamos. A juicio de Barrera Quiroga, Pulido Sánchez y Bautista Gómez (2022): «La narración (biográfica, autobiográfica, biográfica-narrativa o autoetnográfica) ofrece un marco conceptual y metodológico para analizar aspectos fundamentales del desarrollo humano a través de la interacción, significación y comprensión que permite el relato de vida» (p. 98). En ese sentido, estamos ante una dimensión experiencial que muchas veces la investigación formal deja a un lado; ignorando la posibilidad, a través de la narrativa, de organización y significación del mundo.
En síntesis, se puede decir que la narrativa implica una reconstrucción de la experiencia que para la investigación educativa resulta de gran importancia. Es una narrativa expandida que en los últimos treinta años ha tomado fuerza. Algunos autores como Jahn y Nünning (citado por Kindt, 2009) hablan de la «industria narratológica» que dialoga con otras disciplinas, presenta nuevas características en donde el análisis y la interpretación cumplen un papel preponderante.
Desde esta perspectiva, la narratología no se mirará como simple teoría de objetos, sino que tendrá nuevas concepciones; en consecuencia, puede entenderse como método para el análisis e interpretación. Sin embargo, ningún proceso que busque la comprensión es completa, por eso, es necesario adicionar dos elementos en este punto: significado e interpretación para la obtención de sentido que cambia de acuerdo con la visión específica (Quiroga et al, 2022, p. 318).
Lo anterior trae implícito el no etiquetar la narratología, exclusivamente, en los estudios literarios y sí vincularla a nuevas epistemologías, ontologías y metodologías que unos han llamado «giro narrativo» (Riessman, 2005); en otras palabras, movilidad del saber. Esta última denominación ha tenido un notable avance, especialmente, en las ciencias sociales y humanas por el interés reflexivo, contextual, relacional, colaborativo y dialógico. Esto da origen a encuentros multidisciplinarios que renuevan la teoría sin caer en el «empirismo narrativo» (Quiroga et al, 2022, p. 319), más bien, reconceptualizando las nociones investigativas, dotando de significado los procesos interpretativos, atendiendo los mundos posibles y apostando al reconocimiento de las emociones, afectos y sensibilidades. Adicionalmente, se amplían las miradas del conocer y se restaura el valor humano; es decir, descomponiendo y componiendo las estructuras del mundo.
Ante esto, será la narrativa la que abra o permita adentrarse a la vida y sus complejidades para que no queden los acontecimientos en unos simples hechos, sino que lleguen a tener una organización inteligible (Ricoeur, 2006) y comprensible desde las experiencias, las reflexiones, el renombrar, el recrear y el cuestionar a través de los sucesos vividos.
¿Ahora, para qué el relato?
No debemos olvidar que para adentrarse en los vericuetos narrativos necesitamos el relato, que es como el anclaje, la herramienta que teje los sentidos. Según Barthes (1977), todo pueblo está rodeado de relatos; es decir, llenos de memoria cristalizada que contribuye al reconocimiento de la diferencia entre los sujetos. Sin embargo, recurrentemente, en los trabajos de investigación narrativa no se preocupan por diferenciar entre narrativa y relato5; no obstante, tienen una distinción estas dos nociones6. La primera, se acerca a la acción comunicativa, a las imágenes, a los hechos, a los argumentos, a lo subyacente y está cargada de un mundo multiforme y polifónico. La segunda, fondea, desafía y vehicula los acontecimientos presentes en la narración. Dan forma al contenido narrativo. En el relato no existe la lógica procedimental, sino una dimensión simbólica que está distribuida y fragmentada en la narración. De allí la necesidad de detectar las isotopías para darle coherencia, de lo contrario, sería suficiente leer la narrativa y sacar las conclusiones: significados a partir de su estrategia comunicativa. A esto se añade que lo más importante de una narrativa (desde la investigación y como proceso de aprendizaje educativo) no está en su discurso comunicativo o mensaje (campo semántico), sino en la enunciación narrativa (significante de la experiencia del lenguaje) donde está inscrito el relato, pero no porque esté escondido o la espera de interpretaciones, sino debido a que está allí y hay que traerlo a la experiencia del sujeto. Dejar que agujere o haga empatía como sujeto de la enunciación (experiencia) y no del enunciado (comunicación o semiótica con mensaje).
Adicionalmente, el relato se enfoca en la manera en que se cuenta, pueden caracterizar los personajes, el ambiente, las emociones y los pensamientos. Además, permite mantener la línea narrativa sin correr el riesgo de perder el sentido; proporciona un modo: información, punto de vista y profundidad. Comprende, de la misma manera, una sucesión en vista de la obtención de efectos. Por tanto, son analizables en función de las huellas y los detalles que jalan al lector hacia el interior del cuadro narrativo. Es claro, entonces, que el relato se convierte en narrativa para presentar el movimiento de los enunciados y cuyo significado están en las acciones relatadas. Conviene subrayar que la estructura narrativa puede ser lineal (cronológica), intercalada, in medias res o inclusiva (contiene otras historias) y susceptibles de múltiples apreciaciones.
También subsisten narrativas sin relato, discursos simples, ideológicos, cargados de datos y operaciones lógico-cognitivas (causa-efecto). No obstante, un relato siempre tendrá una narrativa que cuente, disimule, exprese, haga terapia o transforme; es más, cuando una narrativa carga un relato se torna en una experiencia verdadera e irrepetible para el sujeto. Esto nos lleva a afirmar que en la investigación narrativa en educación existen narraciones docentes verdaderas, irrepetibles y únicas.
Así las cosas, ciertos investigadores, como Suárez (2017), han optado por hablar de relatos pedagógicos, documentación narrativa y experiencia pedagógica para destacar que es en el narrar donde los sujetos (profesores) dan sentido al ambiente escolar y del mismo movimiento laboral, social y cultural. De igual modo, hablan de ellos, de sus proyectos, deseos y sueños sin desconocer las relaciones y los actores. Por eso, desde este escenario se asume la práctica pedagógica como un diálogo a partir de lo que acurre en las aulas y la vida. Ahora bien, dichas prácticas son saberes convertidos en relatos.
Pero también son narrativas colectivas conformadas por las tradiciones de la escuela en los sitios donde profesores y estudiantes desarrollan sus actividades y el contexto social, cultural e histórico en el que las historias son vividas, las reglas y los patrones del discurso que hacen posible las formas particulares de narración (Quiroga et al, 2022, p. 44).
En consecuencia, las voces de los docentes cobran una importancia por su carácter polifónico, igualmente porque son ellos los que viven y entienden los diferentes discursos oficiales o no que circulan y afectan.
Los relatos apoyados en las experiencias fundamentarán, entonces, la investigación narrativa a partir de tres hechos: 1) reflejo de las prácticas, 2) instrumento de significación y 3) reconstrucción de la vida, experiencia y reflexión. Además, se entenderá como una herramienta para estudiar los fenómenos sociales de los profesores. En ese sentido, es una propuesta con compromiso crítico ante las directrices oficiales de obedecimiento estructural; es una emergencia derivada del saber pedagógico y una alternativa investigativa. La mirada está centrada en considerar el fenómeno educativo como un telón para el análisis-interpretación, como una actividad en donde el lenguaje y la cognición dan forma al sujeto. Este planteamiento saca de lo abstracto el saber pedagógico y la construcción narrativa, y los pone en el campo real de la praxis humana porque toda actividad social está orientada hacia el otro.
Por consiguiente, si se toma la narrativa como una manifestación relevante, podemos apreciar una forma de significar y localizar los efectos de los relatos. En ese orden de ideas, los profesores se convierten en miembros activos de una comunidad que piensa, siente y dialoga para dar sentido a las experiencias sedimentadas.
He de precisar que este tipo de indagaciones son relativamente recientes, sin embargo, desde la aparición del giro narrativo, los enfoques investigativos en educación tomaron otra vía que consistió en apartarse de la tradición positivista y de los «grandes relatos» para darle paso a las voces acalladas, a los sectores sociales relegados, a las nuevas relaciones con el mundo, a una comprensión más abierta, a la explicación humana y no de centralidad científica, a la exploración de formas narrativas y a la organización de los saberes con el objetivo de corresponder con una epistemología y ontología experiencial las cuales están en continua construcción.
En la opinión de Connelly y Clandinin (2008), se utiliza cada vez más la investigación narrativa para estudiar las experiencias educativas. La razón: somos seres narradores. Nuestros relatos sirven como modelo. Somos cuerpos textualizados a través de lo vivido. El estudio narrativo permite comprender las vidas relatas. De esta idea se deriva la afirmación de que en la educación nadamos por entre las historias, personajes y acontecimientos dignos de ser narrados. Cabe agregar que la narrativa se entiende como fenómeno y método. Tiene una cualidad integradora, particularmente, en la educación al relacionar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la vida y el sentido escolar.
Metodología
La investigación narrativa está ubicada en el enfoque cualitativo puesto que su base es la experiencia, la vida y la reflexión. Teniendo en cuenta a Sandín (2003): «Los estudios cualitativos suponen, en mayor o menor grado, duración e intensidad, una interacción, diálogo, presencia y contacto con las personas participantes en los mismos» (p. 203). Otra cuestión importante es la voz que implica una existencia y reconocimiento «entre los investigadores y los practicantes que está construida como una comunidad de atención mutua (caring community)» (Connelly y Clandinin, 2008, p. 19). Sin embargo, ¿qué nos permite saber una narración?, ¿qué abre?, ¿qué dice o qué calla?, ¿qué cuestiona o descentra?, ¿qué vincula?, ¿qué se construye? Estas y otros interrogantes admiten una apertura metodológica desde la narrativa «para abordar y pensar problemas situados, en especial los relativos a temas del campo de la educación» (Ripamonti, 2017, p. 84). Para ello, es fundamental entretejer la singularidad, el tiempo y el contexto. Es una postura lanzada hacia la conexión de sentimientos y hechos. La distancia no identifica el saber que está enlazado con las formas de creer y actuar. En últimas, el juego es cooperar o participar como una manera de dar voz.
Un escrito narrativo puede que no multiplique las visiones, sino que cuestione y opere en función a los movimientos experienciales. No se trata de explicar o hacer un reporte y sí de vincular el sujeto de la enunciación; es decir, sumergirse en el relato para distinguir las huellas y ubicar lo vivido por delante. También, para confrontar los recorridos y reconfigurar la memoria.
Hay que entender que el rumbo de la investigación narrativa es un proceso que tiene variados niveles: temporales, sociales y evidentemente contingentes. La tarea central, entonces, es comprender que las personas viven sus historias, narran y reflexionan sobre lo acontecido. Para el investigador esto tiene un grado de complejidad porque sabe que una vida es un pensar el momento, el pasado y el futuro, por lo tanto, implica repensar a través del relato.
Esto se puede ver a medida que un sujeto narra y cuenta el relato, este manifiesta cómo lo hace y esa es su marca o lugar de enunciación, su identidad, su saber, su experiencia compartida. Por esto, la investigación narrativa, ante todo, es más una metodología para leer y escribir el mundo antes que un compendio teórico, aunque trabajar con las narrativas por fuera del género literario implica que el método y la teoría se vean como dos caras de la misma moneda. Es menos lógico-cognitiva y más poético-narrativa.
Por eso, no me interesé en el muestreo aleatorio o estadístico, sino por conveniencia. La información obtenida en este ejercicio (experiencia compartida) se hizo a una profesora que actualmente trabaja en Belén de los Andaquíes, Caquetá. Cuenta con experiencia en preescolar y básica primaria. Además, ha estado laborando en un territorio afectado por la violencia. En ese sentido cada reconstrucción hecha se tomó no como un mero registro, sino como la manera de percibir, memoriar, comprender, interactuar, modificar y transformar el entorno. Cada relato está cargado de afectaciones, engendra sentidos, trae intereses, deseos y sucesos con una aguda práctica axiológica.
Una vez levantado el corpus de la profesora Betty no seguí las recomendaciones de triangulación hechas por Bolívar, Fernández y Molina (2005), sino la incertidumbre. Por tal razón, el valor no estuvo en la validación de los hallazgos por medio de la organización tradicional, por el contrario, lo importante moró en las huellas que enriquecen y amplían el punto de vista7.
Por tanto, la cristalización fue la opción tomada con el objetivo de no hablar sobre una verdad y así deconstruir la idea de validez ante textos profundos, complejos, duros y sensibles. No utilicé imágenes-fotográficas, antes bien, acudí a la secuencia narrativa para la emergencia temática, análisis e interpretación. Probablemente, transito por el modo subjuntivo, el cual busca significados implícitos, dudas, desencadenamientos, presuposiciones, deseos, intenciones y perspectivas (Goyes, 2012).
En suma, a través de la entrevista narrativa8 orienté el encuentro y diálogo con la profesora Betty. Organicé unas preguntas sin caer en la instrumentalización de la palabra ni en el riesgo de creer que la información es un material tipológico con objetivos jerárquicos y científicos; es decir, procurando no perder los elementos situacionales.
Análisis e interpretación
La naturaleza en este tipo de investigación incluye diferentes formas de abordaje para el análisis e interpretación. Requiere seguir una ruta que ayude con el posicionamiento reflexivo; es decir, la mirada del mundo.
Según Lather (2013), la apuesta en el análisis narrativo nace de diversos giros como el lingüístico, cultural, narrativo, etnográfico, pragmático, entre otros. Esto hace que los métodos sean diversos y eventuales, pero con intenciones de conectar a través de los hilos de sentido.
Partimos de la siguiente máxima: es narrativamente como interpretamos las experiencias, leemos a los otros, ingresamos a su vida y comprendemos los puntos de vista. De acuerdo con Victor (2009): «It is through the written and spoken word that you can transcend your own experience to understand someone else’s. Through stories, you learn how others differ from you but also how they are the same- sharing similar feelings, beliefs, and attitudes»9 (p. 173).
Existen varias clases de análisis; no obstante, me interesa el análisis interaccional (Riessman, 2005) porque centra el ejercicio en el diálogo, la multivocidad, los roles y el tiempo. La estructura temática no se abandona, pero el interés está en el proceso de construcción intersubjetiva para crear significados. Esta tipología requiere que el relato se mire de manera amplia e integral. Acá los aspectos formales no tendrán mayor relevancia porque para eso existe el análisis conversacional.
Ahora, ¿cómo encuentro a la profesora Betty? Aludí antes algunas situaciones, sin embargo, no puedo obviar que es una persona cercana; es decir, es hermana de mi suegra, por lo tanto, tía de mi esposa. Cabe resaltar que, previo a todo el proceso investigativo, conocí los relatos que se mueven libremente entre los familiares y, especialmente, cuando hay reuniones o celebraciones. Yo traía ciertas inquietudes porque nací en un lugar que ha estado marcado por la violencia. Adicionalmente, venía ansioso por seguir formándome y hallar un espacio donde no trillara con la gran narrativa del objetivo de estudio y sí un sitio donde el sujeto me ayudara a estudiar a través de la palabra. Un lugar donde la vida cotidiana coadyuvara a comprender los enfrentamientos, los objetivos, los deseos, las angustias, las emociones y los acontecimientos como fundamento para la sedimentación de los saberes y conocimientos.
Finalmente, la beca doctoral me permitió arrancar con esta nueva experiencia. Pedí prestada la voz testimonial para crear un relato cercano a las intenciones del narrador. Una voz que incluye otras voces y que representa un modo de ver el mundo social, cultural, institucional, contrainstitucional y escolar.
Debo aclarar que los apartados compartidos en el presente artículo fueron «normalizados»; es decir, hice algunos «arreglos» para librarlos de inconsecuencia en la construcción discursiva, anacolutos o muletillas y así mostrar un texto más sencillo (o «limpio») a la hora de leerlo. Insisto, son pequeños fragmentos (o dimensiones) traídos con el interés de dialogar, analizar e interpretar.
La muerte
Una de las características en el relato de la profesora Betty es la presencia de la muerte. Por ejemplo, así inicia la entrevista:
De mis primeros años de vida recuerdo a una persona acostada en una mesa. Yo le daba besos en la frente. No tenía idea que era un hermano; es decir, hijo de mi papá, pero no de mi mamá, a quien mataron, se llamaba Reynaldo: para ese tiempo tenía dos años, más o menos.
Esta cuenca semántica (Durand, 2003) permite dilucidar y entrelazar la tragedia con la vida. Ofrece una secuencia interpretativa del mundo que enmarcan las experiencias. Esboza la visión sobre sí misma para establecer significados acordes con la realidad vivida. Desde esta cima proyecta el mundo, se visualiza y entreteje la estructura identitaria que la acompaña. Expone su miedo. Demos una idea: «Le tengo mucho miedo a la muerte y a los cementerios. A Ruca le decía: «Ruquita, yo me vine fue a morir acá”». Percibe un imaginario, una época, una estética y una sensibilidad, por lo tanto, una mirada. Articula el fenómeno a través del retorno memorioso y las reminiscencias que desencadenan reflexiones sobre la muerte que «es reflexionar sobre nuestra vida» (Montiel, 2003, p. 59).
Atiende el enigma con terror a pesar de ser el camino que todos recorremos. El efecto de la muerte la pone en un juego inmortal al rechazar dicha realidad. Inconscientemente, no descorre el velo del misterio a pesar de la constante perturbación mortuoria. Para ilustrar mejor veamos:
A la edad de 12 años mataron a mi hermano, luego, a los 19 años falleció mi abuela, que era para mí como una mamá: fue muy duro. Mi abuela Elvira tenía 72 años. El día del entierro quería que me echaran en el cajón con ella: fue muy duro. Yo estudiaba en el colegio y me doparon, me dieron droga porque solo quería dormir: no quería levantarme. «Yo no quiero saber que mi abuela se murió», decía. Dormía para evadir la realidad. Y si esa vez fue duro para mí, con mi papá fue el doble: yo tenía 38 años cuando murió mi papá.
Desde el punto de vista psicológico es un desafío aceptar lo que nos rodea, especialmente, el fenómeno de la muerte. Preferimos trivializar la mayor certeza que tenemos en la vida e incluso siempre preferimos hablar de «vencer a la muerte» como si estuviéramos en un cuadrilátero. Sin embargo, «La vida es el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte» (Piolanti citado en Montiel, 2003, p. 62). Por lo tanto, no podemos desligar la muerte de la vida porque, analógicamente, es la compañera eterna. En otras palabras, vivimos para morir: es nuestro fin (Heidegger, 1998). Esto hace que nuestra existencia esté determinada y limitada, en consecuencia, reconocernos como sujetos finitos y con angustias tras asumir una presencia anticipada.
En general, comprender la realidad y asumir la pérdida es útil porque nos hace reflexionar sobre el impacto, el dolor emocional, la vida finita y la resiliencia.
La escritura
En esta dimensión se eclipsa cierta visión educativa, por tal razón, de la enseñanza. Se caracteriza, ciertas prácticas en donde varios son los involucrados. Ancla la subjetividad para presentar un plano simbólico a través de la cadena de relatos.
Desde pequeños, nuestros papás nos ayudaron e insistían en la educación. Por ejemplo, cuando uno entraba a la escuela ya sabía muchas cosas; sabía el abecedario, a veces hasta leer porque mi mamita y mi abuela Elvira eran unas profesoras con nosotros. Utilizaban cajitas de fósforos que traían el abecedario. Recuerdo que nos las pegaban en la pared con cinta o con lo que fuera y así nos enseñaban. Esa cajita traía un fondo rojo o azul o amarillo o de varios colores y en la parte superior el abecedario escrito en mayúscula y en minúscula. En ese tiempo no había encendedor, sino que compraban las cajitas de fósforos, se coleccionaba y con ellas en las tardes empezaba mi abuela o mi mamá, cuando le quedaba espacio, a enseñarnos a deletrear y a escribir, porque en ese tiempo uno entraba grandecito, no había preescolar. Uno llegaba a primero, por eso, debía tener uno bases. En un cuadernito escribíamos e íbamos recordando las letras y las palabras. También, memorizábamos el sonido y la forma. La verdad es que las cajitas de fósforo me ayudaron a aprender, además, me salvaron de las garroteras que les daban a los que no sabían nada en la escuela.
Este apartado no es el reflejo ni el espejo de una práctica, sino la reproducción cultura de una época con otros procesos psicológicos de los que hoy tenemos. Un modo en donde el niño o niña experimenta la relación y circulación de lo escrito. También, una forma en donde los adultos median con sus repertorios, creencias y tradiciones al entender la necesidad del nuevo sujeto social. No obstante, desde el punto de vista del niño o niña —sujeto cognoscente—, emergen inquietudes ante el encuentro con el lenguaje oral, las representaciones escritas, las formas, las segmentaciones y los actos conversacionales. Por eso, recurren a ejemplos o juegos y aceptan el acompañamiento, en este caso familiar, con el fin de interactuar, aprender y lograr el propósito comunicativo que trae la escritura.
Las sílabas son unidades espontáneas en el uso oral; sin embargo, al vincularlas con la palabra escrita se vuelven problemáticas, especialmente, en actividades de conteo (Ferreiro, 2013). Por ello, la profesora Betty recuerda las cajitas de fósforos con el abecedario y la manera como la abuela Elvira le enseñaba para que la «salvara» de las «garroteras que les daban a los que no sabían nada en la escuela». Adicionalmente, podemos reconocer que este proceso tenía una base fonológica o lo que llaman «conciencia fonológica». Según Vernon y Ferreiro (2013), «La conciencia fonológica se ha descrito como la capacidad de identificar la estructura sonora de las palabras (o incluso de seudopalabras)» (p. 131). Para el caso en mención, primero, descomponer las palabras y, luego, insertar al sujeto a la actividad escritural como si tratara de una consecuencia automática. Vale mencionar que abordar así la escritura deja a un lado la actitud analítica y los contextos comunicativos que los niños han adquirido.
Por último, debemos destacar el uso de herramientas simples y creativas (cajitas de fósforos), esto demuestra la dedicación y esfuerzo en proveer una educación a sus hijos.
El territorio: Belén de los Andaquíes, Caquetá
Los primeros pobladores que llegaron a Belén de los Andaquíes vinieron de Acevedo, Huila, por un camino prehispánico que utilizaron los caucheros para comercializar el látex. También fue utilizada por José Acevedo y Gómez, para escapar de Pablo Morillo en la Época del Terror por rebelarse a las órdenes de los españoles. Es una ruta que dura tres días para cruzar por las dificultades topográficas del terreno. Además, es un territorio sagrado que ocuparon los indígenas andaquíes; sin embargo, muchas décadas después desterraron a sus descendientes por la violencia política que se centró en estas tierras. En los últimos lustros, Belén, San José del Fragua y gran parte de los municipios del Caquetá han sido escenario propicio para grupos armados como el Movimiento M-19 —algunos de sus dirigentes eran oriundos de Belén de los Andaquíes—, así como la presencia de la guerrilla de las FARC-EP y recientemente los paramilitares.
El territorio es el lugar que no solamente especifica el área geográfica, sino el conjunto de sucesos y actores que darán sentido al espacio.
yo nací en Guadalupe, Huila, pues mi papá trabajaba en la Alcaldía como inspector de Policía. A él lo movían mucho, entonces, llegamos a parar en el año 1972 aquí [Belén de los Andaquíes]. Yo ya tenía dos añitos, y desde ese entonces estamos viviendo en Belén.
El municipio fue fundado por un misionero capuchino el 17 de febrero de 1917, «en cuyo nombre sincretizó la tradición católica a la que pertenecía y el pasado indígena del territorio, ocupado por los andaquíes, expulsados durante la conquista de la zona del Macizo Colombiano, pese a su dura aunque desigual resistencia» (Sánchez citado en CNMH, 2014, pp. 19-20). Algunos historiadores atribuyen un glorioso pasado a los andaquíes, al punto de relacionarlos con las esculturas de San Agustín. No obstante, la migración, la violencia y explotación los llevó a la extinción.
Sin embargo, la violencia no quedó en el pasado porque casi un siglo después la población fue víctima de la violencia paramilitar (contrainsurgente) y estatal; convirtiendo la zona en un lugar propicio para el reclutamiento forzado, tortura, muerte, desaparición y «formación» militar. Por ejemplo, en Puerto Torres (Inspección de Belén de los Andaquíes), la escuela10 y la casa cural se convirtieron en escenario de terror y perversidad sistemática. Los cuerpos, escogidos al azar, como el texto al que se debía inscribir los sufrimientos a través de heridas, perforaciones, impactos de bala, machetazos, acuchilladas, quemaduras y cortes con motosierra. La narración corporal instauró un lenguaje escrito lleno de sufrimiento y sometimiento.
El accionar estuvo a cargo del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 1997 y 2006. Su fin fue disputar el territorio a la guerrilla de las FARC-EP y controlar a la gente y la producción económica cocalera. A juicio del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política (2019):
La incursión paramilitar en Caquetá se vio motivada por el poder sobre el territorio y la población, y por obtener las ganancias generadas por las economías ilegales, en especial por el narcotráfico, confrontación que ha causado graves infracciones a los derechos humanos del pueblo caqueteño, de lo cual se señala la responsabilidad derivada de la acción conjunta entre la fuerza pública y agentes paraestatales (p. 21).
La presencia la dio a conocer un informante llamado Efrén Martínez, quien explicó que ingresó a las AUC en el 2001 cuando estaba por el departamento del Putumayo y, posteriormente, lo enviaron al Caquetá. El «lugar de acopio» fue «Puerto Torres, ubicado a 70 kilómetros al sur de Florencia y en el piedemonte llanero de la cordillera oriental» (CNMH, 2014, p. 48). La inspección está rodeada de ríos (Fragua, Chorroso y Pescado) y una carretera que comunica con el municipio de Valparaíso, Belén de los Andaquíes y Florencia. Los primeros pobladores llegaron como colonos y se tomó el nombre a partir del apellido de uno de los habitantes, empero, arribaron sin saber que allí se configuraría una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario11.
En 1972 empezaron a habitar el municipio la familia de la profesora Betty. Dos años más tarde nació la guerrilla urbana del M-19, pero será en el Caquetá donde la estructura militar tomó vida tras represión y encarcelamiento de sus militantes. La organización decidió crear el Frente Sur en el Caquetá compuesto por milicias bolivarianas y móviles rurales. El sector rural fue su mayor respaldo, también influyeron en los principales sindicatos del departamento. El ambiente por esa época empeoró con el Decreto 1923 (6 de septiembre) de 1978, conocido como el «Estatuto de seguridad», expedido por el gobierno de Turbay Ayala con la intención de menguar el accionar del M-19.
Más tarde, tras los bombardeos en Marquetalia, El Pato y Riochiquito, las organizaciones campesinas armadas y miembros del Partido Comunista decidieron conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su plataforma de lucha se centró en lo que llamaron el Programa Agrario de las FARC. «Luego de la amnistía con el gobierno Betancur, el M-19 se retiró paulatinamente y con este movimiento fueron haciendo presencia las FARC-EP en ciertas zonas de Belén, principalmente en el sector cordillerano en el periodo de la bonanza marimbera» (González, 2015, p. 40). Después, hicieron presencia los paramilitares con la historia ya presentada arriba.
Lo anterior, entonces, hace parte del contexto en el que la profesora Betty ha vivido y sufrido a pesar del hondo verde que recoge la brisa de los ríos Pescado y Sarabando.
El machismo
Algunos autores, como Daros (2014), afirman que desde hace tres décadas las mujeres se mueven en un escenario de poder por las conquistas y luchas sobre su cuerpo, fecundidad, conocimiento y desempeño. Sin embargo, no podemos caer en la equivocada idea de que ya estamos ante un modelo de similitud y equidad entre sexos.
Somos conscientes de que la cultura condiciona los valores, las desigualdades, las maneras de ser, los comportamientos y aprendizajes sociales. Por ejemplo, Simone de Beauvoir (2015) definió en su época al ser femenino como un sujeto subordinado al hombre. Dicha subordinación la podemos leer en la crítica que realiza la profesora Betty:
Por otro lado, me disgustaba el hecho de que los hombres podían irse a estudiar a otro lugar. Ellos escogían dónde querían estudiar, qué querían comer: «hágale a este perico, pero no le eche tomate, no le eche cebolla porque a él no le gusta», y yo sí debía comer lo que sirvieran. Solo se les ocurría justificarlo así: «ay, mijita, pobrecito el muchachito, mi rey». Actualmente, es igual o en muchos hogares todavía se promueve el machismo y, a veces, fomentado por nosotras. Uno ve ciertas actitudes y comportamientos de los hombres y lo ve normal, pero si es de una niña o una mujer, entonces, le encuentra peros. En la casa familiar podría decirse que había un comportamiento machista: las mujeres destinadas a realizar actividades de limpieza y cocina. Yo era la mayorcita de las mujeres y me tocaba, por la tarde, coger el lavadero y el sábado en la mañana a planchar porque se la llevaban. Los hombres no lavaban ni los interiores. Mi mamá decía: «no, porque él es hombre». Yo cuestionaba: «¿y eso qué tiene que ver?», y replicaban: «no, mijita, los hombres no están para eso».
A causa de ello la percepción de la mujer es de alguien desvalorizada y despreciada. Dotan al hombre de atributos y la distribución de reconocimiento es asimétrica. La labor y papel femenino se estima menor o inferior a tal punto de relegarla a las actividades domésticas; por el contrario, al hombre se impone como una figura de poder, por tanto, le resulta deshonroso participar en estos espacios. Adicionalmente, se le confiere extensas prerrogativas. Sin embargo, estas circunstancias serán ejemplificantes para la profesora Betty porque reflexiona y critica el modelo masculino y el rol tradicional de la mujer. En suma, este tipo de cuestionamientos son importantes porque combaten la desigualdad de género y machismo, y busca entender por qué no se deben considerar normales los patrones hegemónicos de poder contra la mujer.
A modo de conclusión
Con los apartados presentados de la profesora Betty se pudo ejemplificar el abordaje del análisis interaccional al descifrar ciertos elementos que condujeron a la significación y reflexividad. Relatos simbólicos, emotivos y empáticos. No reflejos, como lo hace un espejo, sino percepciones o espacios inconscientes que funcionan para mantener vivo el ritual de la palabra y la misión poético-narrativa.
Por otro lado, pude, a través de los fragmentos, percibir la experiencia vivida y el tejido de sentido que es imposible reconocer con el conocimiento lógico-científico. No hay ausencia temporal ni pretende leyes que describa un mundo como si trata de replicar lo válido, antes bien, encontramos un saber corporalizado y crítico (Goyes, 2012). También es importante mencionar las grietas o mensajes implícitos que dan paso a la capacidad simbólica. Las imágenes que no son accesorias, al contrario, contribuyen con el concepto e, igualmente, tienen un poder sugestivo extraordinario.
No olvidemos que cada pensamiento, emoción, acción y expresión se da porque cada uno tiene repertorios de lo que cree se debe pensar, emocionar, actuar y expresar. Esto no es un culto al yo, sino la apertura a horizontes de experiencias para estabilizar la acción narrativa y así movilizar el mundo vital que está cargado de situaciones, recursos culturales e intercambios dirigidos a la comprensión e interpretación de los contextos. Aquí las expresiones no son sagradas, antes bien, abren el debate y se validan desde las convicciones y las sedimentaciones reflexivas de los sujetos. Igualmente, conceden un espacio a la escucha como acto político que integra a los individuos en un escenario comunal. En resumen, crea un nosotros narrativo que aprende, cuestiona, falla, busca y reconoce en los otros una visión «minúscula». No cae en la divina y global proliferación informativa ni en el big data que capta con precisión cada enunciado sin argumentar las afirmaciones.
Finalmente, las dimensiones muerte, escritura, territorio y machismo no serán una cuestión suplementaria, sino esencial porque con ellas se activa la reflexión, crítica y visión futura. Además, aprende a construir la identidad, a reconocer los dolores, a describir las injusticias y a transformar las prácticas sociales que se revertirán en otras prácticas porque nada está separado y, por el contrario, todo repercute en nuestra vida. Son experiencias previas que facilitan la comprensión, construcción y deconstrucción del saber, puesto que el narrar equivale a posicionarse como sujeto reflexivo; considerarse agente de su propio proceso; establecer encuentros horizontales; habilitar espacios para el diálogo y entender la producción interpretativa desde el marco epistemológico interactivo.
Referencias
- Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. (2019). Caso tipo n.º 15. Caquetá. Rastreo de una barbarie silenciada. Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (Cinep/PPP).
- Barrera Quiroga, D. M., Pulido Sánchez, M. y Bautista Gómez, S. (2022). La investigación narrativa en la educación. Revista de investigación Miradas, 17(1), 95-109. DOI
- Barthes, R. (1977). Introducción al análisis estructural de los relatos. En S. Niccolini (comp.). El análisis estructural (pp. 65-101). Centro Editor de América Latina.
- Bolívar, A., Fernández, M. y Molina, E. (2005). Investigar la identidad profesional del profesorado: una triangulación secuencial. Forum: Qualitative Social Research, 6(1), art. 12. https://bit.ly/3QlpzKX
- Bruner, J. (1996). Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Editorial Gedisa.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). Textos corporales de la crueldad. Memorias históricas y antropología forense. CNMH.
- Connelly, M. F. y Clandinin, J. D. (2008). Relatos de experiencia en investigación narrativa. En J. Larrosa (ed.). Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y educación (pp. 11-59). Laertes.
- Daros, W. R. (2014). La mujer posmoderna y el machismo. Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu, 56(162), 107-119. http://www.scielo.org.co/pdf/frcn/v56n162/v56n162a05.pdf
- De Beauvoir, S. (2015). El segundo sexo. Ediciones Cátedra.
- Durand, G. (2003). Mitos y sociedades: introducción a la mitología. Editorial Biblios.
- Ferreiro, E. (2013). El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito. Siglo XXI Editores.
- Genette, G. (1989). Figuras III. Traducción de Carlos Manzano. Editorial Lumen.
- González Vélez, M. E. (2015). «Cuando la guerra llega y toca la puerta de su casa es para quedarse». Violencias, presencias y ausencias en el marco de la violencia paramilitar en Belén de los Andaquíes, Caquetá [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. https://bit.ly/3NrDD4Z
- Goyes, J. C. (2012). La imaginación poética: afectos y efectos en la oralidad, la imagen, la lectura y la escritura. Caza de Libros.
- Han, B. C. (2022). Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Penguin Random House Grupo Editorial.
- Heidegger, M. (1998). Ser y Tiempo. Editorial Universitaria.
- Jovchelovitch, S. y Bauer, M. (2000). Narrative interviewing. En M. Bauer y G. Gaskell (eds.), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 57-74). SAGE.
- Kindt, T. (2009). Narratological expansionism and its discontents. En S. Heinen, R. Sommer (eds.), Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research (pp. 35-47). Walter de Gruyter
- Lather, P. (2013). Methodology-21: What do we do in the afterward? International Journal of Qualitative Studies in Education, 26(6), 634-645.
- Martínez Guzmán, A. y Montenegro, M. (2014). La producción de narrativas como herramienta de investigación y acción sobre el dispositivo de sexo/género: Construyendo nuevos relatos. Quaderns de Psicologia, 16(1), 111-125. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1206
- Maté, D. (2023). Subidos a la nube: sobre las lecturas en el tiempo de Super Mario Clouds. Actio Journal of Technology in Design, Film Arts and Visual Communication, 7(1), 1-15. DOI: https://doi.org/10.15446/actio.v6n1.100088
- McEwan, H. (2005). Las narrativas en el estudio de la docencia. En H. McEwan y K. Egan (Comps.), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación (pp. 236-259). Traducción de Ofelia Castillo. Amorrortu.
- Mèlich, J. C. (2000). Narración y hospitalidad. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (25), 129-142. https://bit.ly/3GKUUCK
- Montiel Montes, J. J. (2003). El pensamiento de la muerte en Heidegger y Pierre Theilhard de Chardin. Utopía y Praxis latinoamericana, 8(21), 59-72. https://www.redalyc.org/pdf/279/27902105.pdf
- Quiroga Tovar, A., Barrera Quiroga, D. M., Cerquera Quinaya, S. P., Sánchez Longas, J. F. y Buitrago Escobar, F. A. (2022). Saber pedagógico: narrativas de profesores de lengua y literatura en formación. Editorial Universidad de la Amazonia.
- Ricoeur, P. (2006). La vida: un relato en busca de narrador. Ágora. Papeles de Filosofía, 25(2), 9-22. https://bit.ly/48iFscB
- Riessman, C. K. (2005). Narrative analysis. En N. Kelly, C. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts y D. Robinson (eds.). Narrative, memory and everyday life (pp. 17). University of Huddersfield.
- Ripamonti, P. (2017). Investigar a través de narrativas: notas epistémico-metodológicas. En M. Alvarado y A. De Oto (eds.), Metodologías en contexto: intervenciones en perspectivas feministas, poscoloniales, latinoamericanas (pp. 83-103). Buenos Aires: CLACSO.
- Sandín, E. M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. McGraw-Hill.
- Suárez, D. H. (2017). Docentes, relatos de experiencia y saberes pedagógicos. La documentación narrativa de experiencias en la escuela. Investigación Cualitativa, 2(1), 42-54. DOI: https://doi.org/10.23935/2016/01034
- Vernon, S. y Ferreiro, E. (2013). Desarrollo de la escritura y conciencia fonológica: una variable ignorada en la investigación sobre conciencia fonológica. En E. Ferreiro (ed.), El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito (pp. 131-148). Siglo XXI Editores.
- Victor, S. (2009). Telling tales: A review of CK Riessman’s Narrative Methods for the Human Sciences. The Qualitative Report, 14(3), 172-176.
Derechos de autor: Universidad Nacional de Colombia.
Este documento se encuentra bajo la licencia Creative Commons
Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0).

- Este artículo investigativo es producto del enfoque sobre narrativa y relato como metodología de investigación realizado en la pasantía con el profesor Dr. Julio César Goyes, investigador del IECO de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de la tesis de investigación doctoral en Lenguaje y Cultura, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de (UPTC) , denominada Saber pedagógico presente en las narrativas de experiencia docente durante el conflicto armado interno en el Caquetá, actualmente en curso. Es dirigida por el Dr. Donald Freddy Calderón Noguera, docente de la UPTC, Facultad de Ciencias de la Educación. Ir al texto
- Como lo hace notar Ripamonti (2017, p. 88), «la experiencia como testimonio, expresa acontecimientos, efectos y contraefectos de prácticas institucionalizadas, agenciadas, padecidas, etc., en perspectiva, en situación, en enclave histórico, desde las marcas, las heridas y las cicatrices, desde los cuerpos experienciantes que narran». Ir al texto
- Como se indicó, vinculo el relato con la reflexividad porque toda acción narrativa parte de características introspectivas, retrospectivas, colaborativas, críticas, voluntarias, transformadoras y contingentes. Tiene algunas condiciones: claridad, plausibilidad, verosimilitud y fuerza participante. Además, posee conexiones entre lo vivido, lo percibido y lo relatado. En consecuencia, nos enfrenta a un cúmulo de encrucijadas que desvelan las relaciones sociales y distribuye saberes. Así, pues, la reflexión en el relato favorece la indagación sobre la vida, el quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo realizamos y cuál es el curso de nuestra acción. Así mismo, acerca lo específico a la complejidad existencial y reconoce en las dimensiones emotivas una forma de respuesta al modelo paradigmático (Bruner, 1996). Finalmente, lo que el relato reflexivo puede lograr es transformar al autor, al lector y su hábitat, por lo tanto, a la manera de concebir el contexto. Ir al texto
- Como señala Goyes (2012), «el conocimiento lógico-científico elimina la experiencia subjetiva y personal en favor de constructos cosificados y sistemas de clasificación y diagnóstico» (p. 42). Sin embargo, es una forma de lenguaje indicativo, es decir, que afirma, mitiga la ambigüedad e intenta entregar seguridad. La contradicción se excluye porque la coherencia, el tecnicismo y la objetividad son la mayor expresión a pesar de habitar un mundo lleno de significados. Ir al texto
- Un ejemplo de ello es lo mencionado por Martínez Guzmán
y Montenegro
(2014):
cuando hablamos de relatos o historias bien podemos estar hablando de «discursos narrativos». Las historias y los relatos son concebidos como narrativas que a su vez son textos y, por tanto, discursos. De hecho, en su concepción más amplia, un relato puede definirse, según David Boje (1991), como cualquier dispositivo discursivo que genera y sostiene significado, por lo que cualquier texto con significado puede en última instancia comprenderse como una narrativa (p. 113). Ir al texto - Desde el punto de vista de Genette (1989) —mirada narratológica— es necesario identificar tres términos: historia, relato y narración; esto es, «historia [a lo] significado o contenido narrativo (aun cuando dicho contenido resulte ser, en este caso, de poca densidad dramática o contenido de acontecimientos), relato propiamente dicho al significante, enunciado, discurso o texto narrativo mismo y narración al acto narrativo productor y, por extensión, al conjunto de la situación real o ficticia en que se produce» (p. 83). Vale decir que para el autor historia y narración existe por intermedio del relato, así mismo, estas tienen una relación recíproca. Ir al texto
- Nótese que la narración tiene grietas y esos agujeros conducen a armar el relato como dimensión simbólica de la experiencia de quien narra y de quien atiende esa narración. Por lo que la triangulación no satisface el encuentro con las huellas ya que es una estrategia de análisis lógico-semántica, una especie de fórmula para explicar una hipótesis y un modelo de investigación científico o formal. Estoy convencido de que no existe solo tres lados para acercarnos a la realidad del mundo. Lo que vemos, escuchamos y sentimos no depende de la triangulación y sí del ángulo o posición en que estemos. Ir al texto
- Con base en Jovchelovitch y Bauer (2000), la entrevista narrativa estimula la participación de los sujetos, atiende los puntos de vista que considera relevante el narrador y reconstruye los eventos lo más directo posible. Ir al texto
- Es a través de la palabra escrita y hablada que puedes trascender tu propia experiencia para entender la de alguien más. A través de las historias, aprendes cómo los demás se diferencian de ti, pero también cómo son iguales, compartiendo sentimientos, creencias y actitudes similares [traducción del autor] (Victor, 2009, p. 173). Ir al texto
- Como dice el CNMH (2014):
[En] Puerto Torres funcionó un lugar en donde, además del entrenamiento en sus estrategias militares o su adoctrinamiento político-ideológico, los miembros del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC desarrollaron y aplicaron métodos para torturar, asesinar y desaparecer personas, en suma, una Escuela de la Muerte (p. 33). Ir al texto - Empleando las palabras de González Vélez (2015), los paramilitares entraron «Una tarde, en la que la gente intenta no recordar día ni mes, cambió la vida en Belén de los Andaquíes y en Puerto Torres: carros último modelo, buses y cientos —tal vez miles, dice— de hombres vestidos de camuflado que no eran de la región, se reunieron en el parque de Puerto Torres, hicieron formación militar y uno de ellos se dirigió a la población: “somos el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, venimos a atacar a la guerrilla, lo que la gente vea o escuche acá no se comenta o se atiene a sus consecuencias”» (p. 16). Ir al texto
Referencias
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. (2019). Caso tipo n.º 15. Caquetá. Rastreo de una barbarie silenciada. Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (Cinep/PPP).
Barrera Quiroga, D. M., Pulido Sánchez, M. y Bautista Gómez, S. (2022). La investigación narrativa en la educación. Revista de investigación Miradas, 17(1), 95-109. https://doi.org/10.22517/25393812.25052
Barthes, R. (1977). Introducción al análisis estructural de los relatos. En S. Niccolini (comp.). El análisis estructural (pp. 65-101). Centro Editor de América Latina.
Bolívar, A., Fernández, M. y Molina, E. (2005). Investigar la identidad profesional del profesorado: una triangulación secuencial. Forum: Qualitative Social Research, 6(1), art. 12. https://bit.ly/3QlpzKX
Bruner, J. (1996). Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Editorial Gedisa.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). Textos corporales de la crueldad. Memorias históricas y antropología forense. CNMH.
Connelly, M. F. y Clandinin, J. D. (2008). Relatos de experiencia en investigación narrativa. En J. Larrosa (ed.). Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y educación (pp. 11-59). Laertes.
Daros, W. R. (2014). La mujer posmoderna y el machismo. Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu, 56(162), 107-119. http://www.scielo.org.co/pdf/frcn/v56n162/v56n162a05.pdf DOI: https://doi.org/10.21500/01201468.789
De Beauvoir, S. (2015). El segundo sexo. Ediciones Cátedra.
Durand, G. (2003). Mitos y sociedades: introducción a la mitología. Editorial Biblios.
Ferreiro, E. (2013). El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito. Siglo XXI Editores.
Genette, G. (1989). Figuras III. Traducción de Carlos Manzano. Editorial Lumen.
González Vélez, M. E. (2015). «Cuando la guerra llega y toca la puerta de su casa es para quedarse». Violencias, presencias y ausencias en el marco de la violencia paramilitar en Belén de los Andaquíes, Caquetá [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. https://bit.ly/3NrDD4Z
Goyes, J. C. (2012). La imaginación poética: afectos y efectos en la oralidad, la imagen, la lectura y la escritura. Caza de Libros.
Han, B. C. (2022). Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Penguin Random House Grupo Editorial.
Heidegger, M. (1998). Ser y Tiempo. Editorial Universitaria.
Jovchelovitch, S. y Bauer, M. (2000). Narrative interviewing. En M. Bauer y G. Gaskell (eds.), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 57-74). SAGE. DOI: https://doi.org/10.4135/9781849209731.n4
Kindt, T. (2009). Narratological expansionism and its discontents. En S. Heinen, R. Sommer (eds.), Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research (pp. 35-47). Walter de Gruyter DOI: https://doi.org/10.1515/9783110222432.35
Lather, P. (2013). Methodology-21: What do we do in the afterward? International Journal of Qualitative Studies in Education, 26(6), 634-645. DOI: https://doi.org/10.1080/09518398.2013.788753
Martínez Guzmán, A. y Montenegro, M. (2014). La producción de narrativas como herramienta de investigación y acción sobre el dispositivo de sexo/género: Construyendo nuevos relatos. Quaderns de Psicologia, 16(1), 111-125. DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1206
Maté, D. (2023). Subidos a la nube: sobre las lecturas en el tiempo de Super Mario Clouds. Actio Journal of Technology in Design, Film Arts and Visual Communication, 7(1), 1-15. DOI: https://doi.org/10.15446/actio.v6n1.100088
McEwan, H. (2005). Las narrativas en el estudio de la docencia. En H. McEwan y K. Egan (Comps.), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación (pp. 236-259). Traducción de Ofelia Castillo. Amorrortu.
Mèlich, J. C. (2000). Narración y hospitalidad. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (25), 129-142. https://bit.ly/3GKUUCK
Montiel Montes, J. J. (2003). El pensamiento de la muerte en Heidegger y Pierre Theilhard de Chardin. Utopía y Praxis latinoamericana, 8(21), 59-72. https://www.redalyc.org/pdf/279/27902105.pdf
Quiroga Tovar, A., Barrera Quiroga, D. M., Cerquera Quinaya, S. P., Sánchez Longas, J. F. y Buitrago Escobar, F. A. (2022). Saber pedagógico: narrativas de profesores de lengua y literatura en formación. Editorial Universidad de la Amazonia.
Ricoeur, P. (2006). La vida: un relato en busca de narrador. Ágora. Papeles de Filosofía, 25(2), 9-22. https://bit.ly/48iFscB
Riessman, C. K. (2005). Narrative analysis. En N. Kelly, C. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts y D. Robinson (eds.). Narrative, memory and everyday life (pp. 17). University of Huddersfield.
Ripamonti, P. (2017). Investigar a través de narrativas: notas epistémico-metodológicas. En M. Alvarado y A. De Oto (eds.), Metodologías en contexto: intervenciones en perspectivas feministas, poscoloniales, latinoamericanas (pp. 83-103). Buenos Aires: CLACSO. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv253f4vr.8
Sandín, E. M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. McGraw-Hill.
Suárez, D. H. (2017). Docentes, relatos de experiencia y saberes pedagógicos. La documentación narrativa de experiencias en la escuela. Investigación Cualitativa, 2(1), 42-54. DOI: http://dx.doi.org/10.23935/2016/01034
Vernon, S. y Ferreiro, E. (2013). Desarrollo de la escritura y conciencia fonológica: una variable ignorada en la investigación sobre conciencia fonológica. En E. Ferreiro (ed.), El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito (pp. 131-148). Siglo XXI Editores.
Victor, S. (2009). Telling tales: A review of CK Riessman’s Narrative Methods for the Human Sciences. The Qualitative Report, 14(3), 172-176.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Información sobre acceso abierto y uso de imágenes
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:
- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);
- No se usen para fines comerciales;
- No se modifique ninguna parte del material publicado;
- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y
- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.