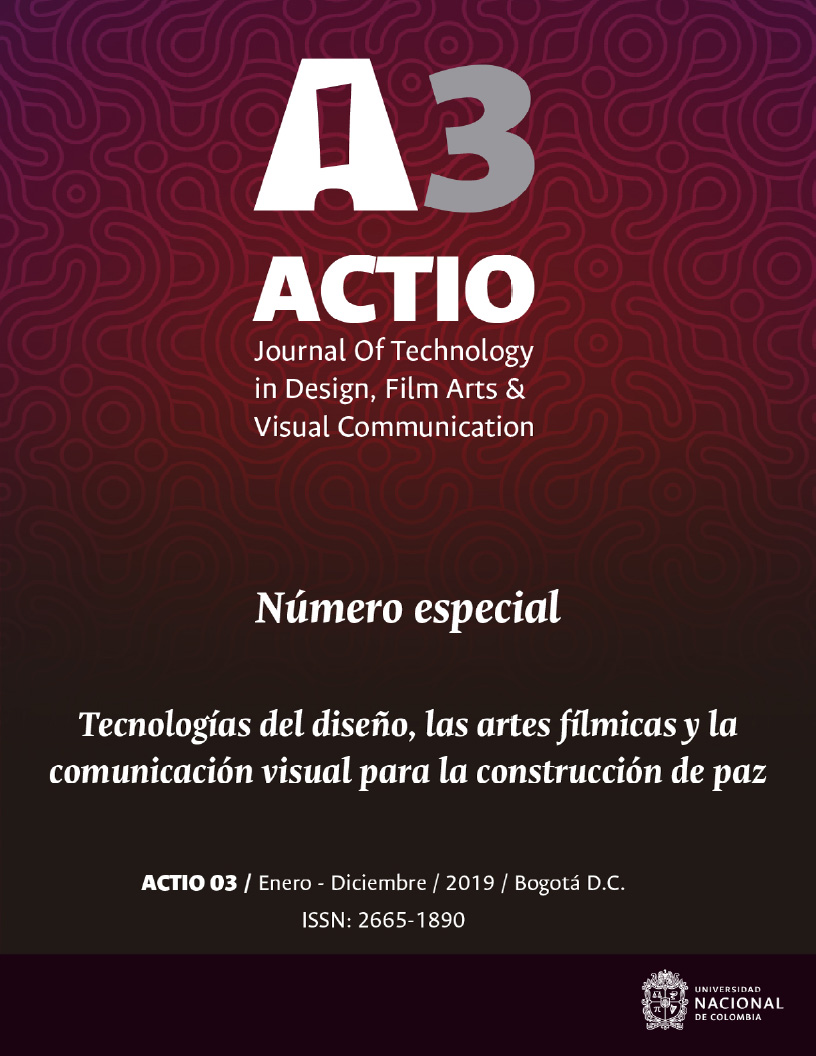Metodología, territorio y construcción de paz. Experiencia en el Pacífico nariñense
Methodology, territory and peacebuilding. An experience in Nariño’s Pacific region.
Méthodologie, territoire et construction de la paix. Une expérience dans le Pacifique nariñense
Metodologia, territorio e costruzione di pace: Esperienza nella zona del “Pacifico nariñense”
Metodologia, território e construção da paz. Experiencia no Pacífico de Nariño
DOI:
https://doi.org/10.15446/actio.n3.96069Palabras clave:
Construcción de paz, facilitación, metodología, Pacífico, territorio (es)costruzione di pace, facilitazione, metodologia, regione “pacifica”, territorio (it)
construction de la paix, facilitation, méthodologie, Pacifique, territoire (fr)
construção da paz., facilitação, metodologia, Pacífico, território (pt)
Peacebuilding, facilitation, methodology, Pacific, territory (en)
El presente artículo muestra una de las metodologías empleadas para la construcción de paz en Colombia, fruto del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc. Se reconoce lo difícil que es romper los esquemas con los cuales hemos crecido los colombianos, particularmente porque nuestros constructos simbólicos están interceptados por los medios de comunicación, que en el país son monopólicos y excluyentes, acomodados al sentir de los capitales que mueven sus intereses, lo que hemos llamado domesticación. Consideramos importante partir de la memoria, individual y colectiva, de aquellas víctimas de la violencia en Colombia que han sido expulsadas de sus territorios u obligadas a vivir en medio del fuego cruzado, de ideas y de balas. De modo que, en el presente artículo se considera pertinente recuperar la memoria, reconstruirla y vitalizarla mediante las voces que necesitan contar su verdad desde los territorios y desde las periferias invisibilizadas por el poder centro desde donde se ha manejado tradicionalmente al país. Finalmente, se comparte la metodología empleada en el Pacífico nariñense para la implementación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, contemplado en el acuerdo de paz.
This article shows one of the methodologies used for peacebuilding in Colombia, resulting from the peace agreement signed between the Colombia State and FARC. It acknowledges how difficult it is to overcome the mental frameworks with which we Colombians have been raised, particularly because our symbolic constructs are intercepted by the media, which, in our country, are monopolistic and excluding, compliant with the wishes of those capitals that promote their interests, what we have called domestication. We think it is important to start from the individual and collective memory of those victims of violence in Colombia who have been driven away from their territories and forced to live among crossfires, both of ideas and of bullets. Thus, in this article, it is deemed convenient to recover memory, re-construct it and vitalize it through those voices that need to tell their truth from the territories and from the periphery made invisible by the power center from which the country has been traditionally directed. Finally, the methodology used at Nariño’s Pacific region for the implementation of the Development Plan with a Territorial Approach, contemplated by the Peace Agreement, is shared.
L’article présente l’une des méthodologies adoptées en Colombie pour construire la paix, suite à l’Accord de paix signé entre l’Etat et la guérilla des Farc. En premier lieu, on souligne la difficulté de rompre les schémas selon lesquels les Colombiens ont grandi. La raison principale est que nos constructions symboliques se sont élaborées à travers les médias nationaux, monopolistiques et exclusifs, reflétant l’idéologie et les intérêts des groupes capitalistes qui les possèdent (ce qu’on appelle ici la domestication). On souligne ensuite l’importance de partir de la mémoire, tant individuelle que collective, des victimes de la violence, expulsées de leurs territoires ou forcées de vivre au milieu des combats armés et idéologiques. On montre la pertinence de récupérer la mémoire, la reconstruire et la vivifier à travers les voix qui ont besoin de raconter leur vérité depuis leurs territoires et depuis les périphéries “invisibilisées” par le pouvoir central et la gestion traditionnelle du pays. Enfin, on expose la méthodologie utilisée dans la région du Pacifique nariñense pour mettre en œuvre le Plan de développement selon une approche territoriale, tel que prévu dans l’Accord de paix.
L’articolo che segue presenta una delle metodologie utilizzate per la costruzione di pace in Colombia, prodotto dell’accordo di Pace firmato tra lo stato colombiano e le FARC-EP. Non è stato facile rompere gli schemi mentali e sociali con i quali i colombiani crescono, in modo particolare perché le nostre costruzioni simboliche sono inquadrate dai mass media, mezzi che in Colombia sono monopolizzati ed esclusi, disposti ai grandi capitali che muovono i loro interessi, fenomeno che è stato chiamato “addomesticazione”. Abbiamo considerato molto importante come punto di partenza la memoria, quella individuale e anche quella collettiva, delle vittime della violenza in Colombia che sono state espulse dai loro territori e costrette a vivere in mezzo alle sparatorie di idee e di pallottole. Qui è sembrato rilevante ricuperare la memoria, ricostruirla e darle vigore a forza delle voci che necessitano narrare la loro verità dai territori, anche dalle periferie rese invisibili dal potere centrale che ha dominato tradizionalmente il paese. Infine, vi si condivide la metodologia utilizzata nella zona della provincia di Nariño (costa colombiana dell’oceano Pacifico) per l’implementazione del Piano di Sviluppo Territoriale pensato dagli accordi di Pace.
Este artigo mostra uma das metodologias utilizadas para a construção da paz na Colômbia, que é o resultado do acordo de paz assinado entre o Estado colombiano e a Farc. Reconhece como é difícil quebrar os padrões com os quais nós colombianos crescemos, particularmente porque nossas construções simbólicas são interceptadas pela mídia, que no país são monopolistas e exclusivas, adaptadas ao sentimento dos capitais que movem seus interesses, o que temos chamado de domesticação. Consideramos importante partir da memória, tanto individual quanto coletiva, das vítimas da violência na Colômbia que foram expulsas de seus territórios ou forçadas a viver em meio a fogo cruzado, ideias e balas. Portanto, este artigo considera relevante recuperar a memória, reconstruí-la e vitalizá-la através das vozes que precisam dizer sua verdade desde os territórios e das periferias tornadas invisíveis pelo poder central de onde o país tem sido sempre administrado. Por último, compartilha a metodologia utilizada na região do Pacífico de Nariño para a implementação do Plano de Desenvolvimento com uma Abordagem Territorial, contemplada no acordo de paz.

ACTIO NÚM. 3 | Enero - Diciembre / 2019

Escritor, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Facilitador en procesos de diálogo para la construcción de paz.
La domesticación de los medios

Fig. 1. Equipo ART Pacífico y Frontera Nariñense en trabajo de campo. Fotografía de M. Mideros, 2018. Copia en posesión de Mauricio Chaves.

Fig. 2. Casa en Bocas de Curay – Tumaco. Fotografía de M. Chaves, 2017.
Uno de los pasajes más inquietantes de El Principito, de Saint Exupery, es el encuentro que tiene el protagonista con un zorro, a quien le falta la domesticación para poder acceder a la amistad. Esto significa «crear vínculos» que parecen, dentro el contexto del cuento, costumbres. Ahí poco importa que los hombres cacen, lo importante es una especie de acomodamiento que el zorro ve como buena para sus propósitos, la de cazar gallinas.
Con una historia nacional que acumula décadas de guerra interna, pareciera que muchos colombianos hemos crecido bajo el postulado de la domesticación, tanto de la estatal como de los grupos al margen de la ley. Si bien es cierto que siempre existirán causas que justifiquen el enfrentamiento de unos contra otros, también es cierto que la dialéctica que se mueve es la de una guerra que pareciera no habernos conducido a ningún lado, a una especie de limbo. Desde luego que todo conflicto tiene su razón de ser, el problema es la forma en que se soluciona. Hemos crecido domesticados en la guerra, así lo vivieron nuestros ancestros en la Guerra de los Mil días, así nuestros abuelos en la guerra bipartidista, así nuestros padres con las guerrillas y así nosotros en la guerra del narcotráfico y los paramilitares. Estos últimos con un grave coletazo en la memoria de nuestros hijos y nietos.
Precisamente, debido al manejo que se le ha dado al conflicto en Colombia, se ha creado una especie de tecnología de la domesticación de unos sobre otros, de los terratenientes sobre los desposeídos, de los tecnócratas sobre los campesinos, de los dueños de la información sobre los espectadores, de los capitalistas sobre los consumidores. Es una tecnología que se vuelve cíclica, en la medida en que se aplican técnicas de dominación y de ejercicio de poder, al mejor decir de Foucault (1980; 1981), ejerciendo un dominio sobre el cuerpo y sobre el pensamiento, con efectos realmente desastrosos para las comunidades, especialmente las de la periferia. Este caso las del Pacífico colombiano, donde impera la pobreza estructural gracias al abandono estatal y al imperio de unos pocos sobre la mayoría, ejemplo tácito: la minería.
Un caso fáctico de la forma como se ha manejado el conflicto, desde el postulado de la tecnología de la domesticación, es el llamado «Gobierno de la seguridad democrática», puesto en práctica durante los dos periodos de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que se replica en el actual. Especialmente se observa en el manejo de los medios de comunicación: se sataniza y condena la protesta social y se hace caso omiso de los cientos de líderes sociales y de campesinos que son asesinados diariamente en el país. Es una tecnología macabra que persiste y se replica, que subsiste y se afianza gracias al ejercicio mediático de las noticias y, sobre todo, por el manejo selectivo de las noticias.
Lo triste es que existe también una episteme que facilita la domesticación desde lo cultural1, inclusive desde las narrativas con las cuales hemos sido formados, particularmente de la historia oficial, acostumbrada a héroes y a hechos siempre rimbombantes. Por eso, durante más de un siglo, se olvidaron las historias de las alteridades, los otros fueron invisibilizados y crecimos bajo el postulado de una guía a la que parecía imposible renunciar, favoreciendo lo «blanco» sobre lo «negro» y lo «indio», negando de facto lo que realmente somos, es decir la mezcla de todo lo anterior. Se favorece el centro sobre la periferia, por eso siempre la capital fue un referente, tanto político como cultural, dejando a un lado inclusive las experiencias de actos que fomentaron la construcción de paz, especialmente de indígenas y negros que supieron superar esa invisibilización y, pese a todo —entendido el todo como lo estatal—, desde el afianzamiento de sus identidades lograron vivir en un estado mediano de paz.
Hay, sin embargo, tecnologías que permiten romper la domesticación, dislocarla, en la medida en que hay expansión del conocimiento, soporte de memoria, ampliación de la imaginación, entre muchas otras cosas más. Una de ellas es reconocer la posibilidad de construir una narrativa propia, buscando con ello mostrar un punto de vista acerca de lo que se vivencia en las comunidades. Desde luego que esa narración está transida por modelos hegemónicos, fundados desde la educación y lo que muestran los medios de comunicación masiva. Sin embargo, es posible romper esos esquemas cuando se tiene una visión crítica. Los propios medios dan la posibilidad de ejercer una tutela sobre aquellos que no han visto la peligrosidad de seguir en ese sistema. Con la democratización de estos medios hay posibilidad de acceder a otras fuentes de información; la globalización, en este sentido, tiene su propia catarsis, ya que también se globalizan pensamientos e ideas que antes eran impensables dentro de las comunidades, especialmente las más pequeñas. Un ejemplo de ello es la Internet que, aunque en el país no tiene cobertura total, especialmente en las periferias, sí ha posibilitado una apertura al mundo oculto de la información, antes perteneciente a unas ciertas élites2, sin dejar de reconocer que la comunicación allí es deficiente, además de estar bajo el control cultural, tanto regional como nacionalmente. Prueba de ello es la escasa o nula prensa que circula en poblados pequeños, además, desconociendo la tradición periodística regional, como en el caso del Pacífico nariñense, en donde el primer periódico que circuló en el actual departamento de Nariño fue en Barbacoas, donde llegó la imprenta antes que a Pasto. Desde luego que esto obedece al interés de clase de difundir o publicitar a su conveniencia, dejando una estela de innovación tecnológica en un territorio totalmente alejado de los centros administrativos de poder, como fueron Popayán y Quito.
Como lo afirma Naranjo (2007), la educación ha servido para domesticarnos porque se educa para la información y no para la conciencia; nada se gana con tener un cúmulo de información si esta no es capaz de perfilarnos éticamente. La educación nos ha alejado del ser humano real, dueño de pulsiones, deseos y espiritualidad, principalmente porque ha confundido a esta última con la religión. Curiosamente, las zonas de mayor conflicto en Colombia son las más católicas o cristianas, como son Antioquia o Nariño, por citar dos ejemplos. La educación, para romper el cascaron de la domesticación, tiene que ser subversiva, debe partir del hombre concreto, mundano y también espiritual.
Lo cierto, es que en Colombia hay muchos dolores que purgar y muchas tristezas que superar; para ello se hace necesario que se narre el conflicto, que exista un texto con la posibilidad de mostrar la experiencia, mundana y espiritual, de quien ha padecido experiencias traumáticas por la violencia vivida en el país. Por ello es esencial acudir a la memoria, la individual y la colectiva, como posibilidad de enfrentar los miedos y mostrar, en el aquí y el ahora, lo sucedido y que ha llevado a situaciones insospechadas de miedo y de resiliencia.
A qué memoria acudir

Fig. 3. Cantadoras del municipio de Roberto Payán. Fotografía de M. Chaves.
Reyes Maté (2008) afirma que la filosofía tradicional se ha preocupado por la realidad entendida como lo que está ahí, lo que se hace presente, pero ha dejado a un lado aquello que no se ve, lo que pudo ser y no fue, y que también forma parte de la realidad. El autor introduce el concepto de memoria, afirmando que:
Eso que está ahí es un momento de la historia, y la historia forma parte de ese objeto, y por lo tanto la operación del conocimiento no es una operación aséptica y atemporal sino que el elemento tiempo es fundamental. (Reyes, 2008, p. 103)
Cuando se introduce el tiempo en el ser, entonces se habla de memoria, y continúa:
Pensar el ser en el tiempo es una novedad, siempre y cuando el tiempo no sea la temporalidad, la dimensión temporal de todo ser, sino el tiempo histórico y, en primer lugar, la memoria. Aparece entonces, a la luz del ser, lo negativo, lo olvidado, el conflicto. (Reyes, 2008, p. 103)
De tal manera que la memoria es lo que es y lo que no fue, aquí ya no tiene cabida únicamente la memoria heroica y de los grandes acontecimientos, a la que nos tiene tan acostumbrada la historia oficial, sino que es necesario narrar también las posibilidades frustradas por la violencia.
Eso que ha permanecido oculto pone en una delicada situación al conocimiento, obligando, como afirma Reyes Maté, a una revisión, a recomponer el equilibrio anterior, si lo hubiese, o a revisar los errores. De ahí que la memoria nunca podrá avalar el «borrón y cuenta nueva», es necesario acudir al hecho sucedido, más allá de lo simple fáctico, para que esa revisión permita emerger lo que ha permanecido oculto.
La memoria, así entendida, permite también acercar la justicia, ya que esta no existe si no aparece la memoria de la injusticia; lo formal sería pensar que la justicia es simplemente resarcir un daño causado, pero es mucho más que eso, esa formalidad no cabe dentro de un conglomerado de personas que han padecido la violencia de manera estructural, bien por parte del Estado o de los grupos al margen de la ley o subversivos, independientemente de las causas por las que surgieron. El acto injusto pretermitió lo justo, es decir, aquí es necesario indicar que algo dejó de ser, se imposibilitó por ese hecho injusto:
La respuesta filosófica a la injusticia irreparable causada a las víctimas, es mantenerla viva en la memoria de la humanidad, en no darla por prescrita mientras no sea saldada. La injusticia cometida sigue vigente, con independencia del tiempo transcurrido y de la capacidad que tengamos para reparar el daño causado. (Reyes, 2008, p. 104)
Dice Adorno: «hacer hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad» (2005, p. 28). La memoria entonces debe tener como basamento lo experimentado por quienes han padecido la violencia, en cualquiera de sus formas o manifestaciones, aquí ya no es el imperio de la razón, sino el de los sentidos, lugar donde lo subjetivo cobra especial preeminencia; debe partirse de reconocer esos dolores y esas angustias, aquí la memoria no puede quedar resguardada al simple amparo de un expediente judicial, debe trascender hacia la realidad de la cotidianidad de quien cuenta y de quien escucha. La memoria, de tal manera, deja de ser un abstracto sin forma ni sentido, para cobrar vigencia en la voz de quien ha padecido, de quien ha sufrido en el conflicto armado colombiano.
Aquí cobran especial importancia las víctimas, de ahí que esa memoria es la que debe recuperarse y afianzarse, sin desconocer de ninguna manera el origen y causa de ese sufrimiento causado. Aquí el actor es importante, pero es más importante que el sujeto pasivo frente a la violencia reconozca la necesidad de narrar lo sucedido, partir de su experiencia dolorosa para dejar constancia de lo acaecido, como una posibilidad de resarcir el dolor y evitar que vuelva a suceder, lo que en términos técnicos es la no repetición. Pero, en este contexto, se hace necesario reconocer que toda víctima tiene algo que contar, de tal manera que no suceda en Colombia lo que ocurre cuando se narra el Holocausto nazi: se centra únicamente en el pueblo judío, que gracias al poder económico ha visibilizado, especialmente desde las artes, el sufrimiento padecido por este pueblo, pero que ha pretermitido, quizá involuntariamente, el holocausto padecido por el pueblo gitano europeo, los afrodescendientes que habitaban Europa durante este periodo, así como el sufrimiento y persecución padecido por los homosexuales. De tal manera que el mundo actual conoce el sufrimiento de unos, pero desconoce el sufrimiento de muchos otros pueblos. Es hora de que el mundo conozca ya parte de la realidad acaecida en Europa durante el nazismo, así como Colombia sobre el sufrimiento y la barbarie ocasionada por guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, militares y por la inoperancia o complicidad del Estado durante gran parte del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI.
Lo anterior permite comprender que hay un camino permanente entre el individuo y la colectividad, de tal manera que la historia sea individual, pero también colectiva, ambas en igual plano de importancia. En Colombia nos hemos acostumbrado a escuchar la memoria de las colectividades, dejando a un lado las historias personales, donde el plano de las subjetividades cobra aún más vigencia, ya que lo primero que se violenta es al sujeto como tal, rompiendo su individualidad con la agresión. No quiere decir que la colectividad no sufre o no padece, al contrario, hay una ruptura social, fruto de la violencia, que termina por destruir el tejido social, enmarcado en una cultura y en una tradición, de ahí que sea tan difícil el proceso de retorno frente a los desplazados por la violencia. La memoria debe partir del individuo, pero no debe dejar a nadie por fuera; toda historia es válida, así se construye la memoria colectiva, con razón se afirma que:
[…] el pasado compartido socialmente nunca deja de tener una dimensión privada y personal pero cuando los mismos hechos sociales y políticos han modelado un conjunto de experiencias traumáticas para miles de personas, esto marca las relaciones sociales y requiere ser elaborado en ambos niveles. (CNMH, 2013, p. 32)
Las experiencias que visibilizan el sufrimiento social son importantes para recuperar el tejido social, además, porque la violencia destruye al sujeto como individuo, al desconocerle la dignidad que le es propia, pero termina por minar los lazos de solidaridad creados durante años, destruye la conciencia social forjada a través del compartir de la cotidianidad, rompe la armonía que se forja a través de la solución pacífica de los conflictos que se presentan en todas las comunidades. La violencia desconoce al sujeto y a la comunidad, por ello el registro de la memoria debe apuntarle a la recuperación de lo que está fracturado. Esto no es un mero capricho dentro de los procesos de paz, sino que se requiere para fortalecer nuevamente la confianza en sí mismos y en los demás.
El tejido social es el fortín de la memoria, no hay deseo de olvido, el registro queda y pasa de persona a persona, de generación en generación. La búsqueda emprendida se recoge y el testigo no desaparece, ni las minas, ni la motosierra pueden contra ella. Entonces volvemos a reconocer parte de la naturaleza, nos reconocemos como una especie más en la diversidad del universo. Podemos reconocernos así en las diferencias, las que posibilitan nuestra propia singularidad. Entonces reconoceremos que no necesitamos un paraíso para vivir porque entenderemos que el conflicto será una oportunidad para detectar los errores y corregirlos con afán. Así, la paz no es la ausencia de guerra, sino la posibilidad de crecer, de avanzar, de ser históricamente responsables, agradecidos con los que pasaron y solidarios con los que vienen. Pero es necesario dejar registro de lo acaecido, es menester dejar una memoria, como parte de la historia de los sujetos y de las colectividades.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013) presentó el importante documento ¡Basta ya!, de obligada referencia para comprender las dinámicas de la violencia, pero también las de la memoria como factor decisivo para iniciar un proceso de paz entre los colombianos. Allí se presenta una metodología que compartimos plenamente, ya que parte de los sujetos que han sido violentados, de aquellos que necesitan y han querido narrar sus propias experiencias para purgar sus dolores, siguiendo tres puntos esenciales, siempre desde la voz de las víctimas: qué pasó, por qué paso y lo que pasó, como eje interpretativo desde su propia voz; es un eje de sentido, respuestas y recursos frente a los actos de violencia.
Se pasa, de tal manera, del dolor a experiencias de reconocimiento del valor de la resiliencia, sin que por ello deje de desconocerse a todos aquellos que no han podido superar sus pérdidas, los que siguen fuera de sus territorios, los que aún no han podido encontrar a sus familiares o enterrar a sus muertos. La experiencia nos indica que todavía hay muchas heridas abiertas en la Colombia profunda, muchos que aún no entienden lo qué pasó y mucho menos el por qué. Es precisamente a ellos a quien más acompañamiento debe hacerse y a quienes más debe estar dirigida la atención para visibilizar la importancia de la memoria, de su memoria, ya que:
La mayoría de nuestros compatriotas se sienten habitualmente interpelados por diferentes manifestaciones del conflicto armado, pocos tienen una conciencia clara de sus alcances, de sus impactos y de sus mecanismos de reproducción. Muchos quieren seguir viendo en la violencia actual una simple expresión delincuencial o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro orden político y social. (CNMH, 2013, p. 13)
Con razón hay tanta indignación en muchos colombianos y en los organismos internacionales cuando el actual director del CNMH quiere desconocer la existencia del conflicto armado en Colombia. Esto nos permite ver a aquellos que creen que la violencia vivida es expresión de la delincuencia común y que, como lo han manifestado públicamente muchos representantes del actual Gobierno, los asesinatos de líderes sociales obedecen a causas aisladas, desconociendo la persecución estructural que hacia ellos existe, tal y como se puede apreciar diariamente en la Colombia oculta. Con sentida razón anota Javier Giraldo:
La lectura oficial y mediática de la confrontación armada, sometida a los sesgos y a los fanatismo que una empresa tan pasional incentiva, agravada por su persistencia a través de seis décadas, lo que lleva a incorporar infinidad de odios y traumas como efectos fatales de su ineludible degradación progresiva, ha llevado a callar y a ocultar compulsivamente e incluso a deformar y falsear lo que está en juego detrás de las armas, o sea lo que unos y otros defienden: o bien un status quo antidemocrático o corrupto, excluyente e injusto, violento y cruel, escondido tras constituciones, leyes e instituciones cosméticas, o bien propuestas de acceso a la tierra, de participación política de transparencia mediática y de protección igualitaria. Muchas franjas de la población alcanzan a percibir —que no a denunciar— la demonización de lo justo y la sacralización de lo perverso, a lo cual deben ajustarse por instinto de conservación, proceso en el cual lo ético sale necesariamente del dominio de lo público y de lo social, modelando así los espacios sociales y políticos en una ausencia forzada y extorsiva de principios éticos. (Giraldo, 2015, p. 36)
La reconstrucción de la memoria debe estar fundada en el principio ético del respeto por quienes han sido víctimas del fanatismo y los sesgos políticos, amparados en condición de herencia de élite o clase, y que tanto daño le han hecho al país y le siguen haciendo.
Pero la memoria no es nada sin hechos, se requiere realmente que el tejido social y la conciencia individual se fortalezcan, de tal forma que así pueda el país recuperar su guía, buscando formas alternativas para la solución de conflictos. La memoria también permite invocar esas formas ancestrales, por ejemplo cuando palabreros y mayores orientaban a sus comunidades en la convivencia pacífica, no desconociendo los conflictos internos o externos que ahí se fraguaban y que, en ocasiones, tenían desenlaces dolorosos, pero estaban mediados por la comunidad, por el diálogo, por sus formas ancestrales.
Por esta razón, en el siguiente apartado se abordará el proceso de paz con las Farc desde una concepción general, para llegar a las experiencias propias vivenciadas en el Pacífico nariñense, sobre todo en la búsqueda de la implementación del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, teniendo como fundamento la memoria propia del conflicto y de las víctimas.
En el escenario del campo colombiano

Fig. 4. Pescadores del Pacífico nariñense. Fotografía de M. Chaves, 2018.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron la guerrilla más poderosa en Colombia, llegando a tener presencia en 25 de los 32 departamentos que forman el país. Se asentaron, principalmente, en aquellos territorios donde la presencia del Estado era muy débil, generalmente en las periferias y zonas de difícil acceso, como el Pacífico colombiano. Luego de múltiples intentos3, en 2012, bajo el Gobierno de Manuel Santos, se logró concertar unos diálogos con esta guerrilla, poniendo sobre la mesa algunos puntos que se consideraron esenciales: fin de la guerra y dejación de armas, reconocimiento de las víctimas y su reparación, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre el campo colombiano para implementar una reforma rural integral, participación política y, finalmente, implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Luego de un proceso muy difícil para el país4, en 2016 se logró un acuerdo entre las partes. Para suscribirlo, se acordó convocar a los colombianos a un plebiscito por la paz, sin embargo, el «No» obtuvo un 50,21 % y el «Sí» un 49,79 %. Luego de reformular algunos puntos del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se firmó por vía Constitucional.
El proceso de paz con las FARC, que condujo al Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con todos los altibajos que sufrió y que sigue padeciendo, sobre todo en la implementación con el actual Gobierno, es la experiencia más próxima a la valoración de una metodología para la construcción de paz en Colombia.
En el acuerdo final se les reconoce a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición; la importancia de conocer la verdad sobre lo ocurrido, del principio de responsabilidad de los actores del conflicto, además de la necesidad de reparar el daño causado y de restaurar cuando sea posible.
Se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cimentado sobre la necesidad de saber qué pasó. Se busca con ello que no se repitan las circunstancias que condujeron a la aparición de las guerrillas, ni tampoco llegar a los excesos por estos cometidos: para ello es importante incluir la dimensión histórica en el conflicto para construir y preservar la memoria, sentando las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición.
En este aparte nos centraremos en el punto número uno del acuerdo (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016), en donde se pacta la transformación del campo colombiano mediante una reforma rural integral, respondiendo, sin duda alguna, al sector más golpeado y vilipendiado por años de violencia y de conflicto armado en el país: el campo y sus habitantes. Durante décadas han sido víctimas del abandono del Estado, que permitió el surgimiento de las FARC, de ahí la importancia de la memoria histórica, para que se asientan las causas del conflicto armado que muchos quieren desconocer, sobre todo porque persiste la concentración de la tierra por parte de unos pocos, la exclusión del campesinado respecto a las políticas públicas que favorezcan su crecimiento y les permitan mejores condiciones de vida, el atraso considerable que debe enfrentar el campo en cuestiones de infraestructura y conectividad, por mencionar solo algunos puntos en este delicado tema.
El acuerdo busca reducir la brecha que existe entre el campo y la ciudad, de ahí la importancia no solamente del acceso a la tierra, sino a la creación de condiciones que permitan al campo volver a ser un escenario productivo y de paz, reconociendo la importancia de la economía campesina y la solidaridad tradicional que allí ha existido.
El acuerdo de paz debe ser entendido como un todo integrador, de tal manera que responda holísticamente a los sectores más golpeados, particularmente al campo colombiano. En este sentido, la memoria invocada en el apartado anterior de este artículo debe ser considerada como una forma de resarcir a las víctimas y también como un permanente recuerdo para la no repetición, sobre todo porque el abandono estatal ha sido histórico y el campo colombiano se ha constituido en un lugar privilegiado para el surgimiento de todo tipo de anormalidades sociales.
El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nunca más, para forjar un futuro de dignificación y de bienestar general y así contribuir a romper definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de Colombia. En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición. (Comité de Derechos Humanos, 2017)
Esas bases para la convivencia y la reconciliación deben contemplar el resurgir del campo colombiano, reduciendo las brechas entre lo urbano y lo rural, como se ha dicho ya, de tal manera que los derechos individuales y colectivos sean una verdadera garantía para la construcción de paz desde el campo colombiano. La presencia del Estado debe ser efectiva y, solo recurriendo a la memoria de sus moradores, se logrará priorizar las principales necesidades de los territorios. El campo no puede seguir viviendo a espaldas del país, ni las narrativas deben continuar contemplando estos escenarios como eso: meros lugares para describir las anomalías. De tal manera que el enfoque territorial tiene que darlo los propios habitantes de las regiones tradicionalmente más golpeadas y olvidadas por los colombianos. La memoria del campo colombiano necesita ser contada, requiere ser visibilizada y optimizada para resarcir el daño histórico del que ha sido objeto.
Zonas PDET
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para ser aplicadas en las zonas más golpeadas por el conflicto, la miseria y el abandono. Estos programas deben tener enfoque territorial, diferencial y de género; buscan con ello generar espacios de diálogo verdaderamente deliberativos y democráticos; reconocen a los más afectados, particularmente las mujeres, y parten de las particularidades de las comunidades, especialmente afrodescendientes e indígenas.
En el marco del acuerdo, el punto 1.2 describe los objetivos del PDET: «lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad» (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, p. 21). De este modo se asegura el bienestar y el buen vivir, protegiendo la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, las formas de producción propias, la integración regional y la organización campesina, para «hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajen alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento» (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, p. 21).
Las zonas PDET se priorizan de acuerdo con los niveles de pobreza y necesidades insatisfechas, el grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad institucional, la presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal. Por tanto, se crean 16 zonas PDET, que abarcan a 170 municipios. Las temáticas que orientan los PDET están incluidas en 8 pilares, contemplados en el acuerdo para la Reforma Rural Integral (RRI). Estos son:
- Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.
- Infraestructura y adecuación de tierras.
- Salud rural.
- Educación y primera infancia.
- Vivienda, agua potable y saneamiento.
- Reactivación económica y producción agropecuaria.
- Derecho a la alimentación.
- Reconciliación, convivencia y paz.
Estos pilares reflejan los contenidos temáticos de los planes nacionales contenidos en el acuerdo, y con los cuales se busca realmente transformar el campo colombiano.
Metodología PDET

Fig. 5. Representantes de la comunidad elegidos miembros de un Grupo Motor. Fotografía de M. Mideros, 2018. Copia en posesión de Mauricio Chaves.
Se busca crear un Plan de Acción para la Transformación Territorial (PATR). La metodología PDET parte de una particularidad especial: el trabajo propiamente lo hacen los campesinos y las comunidades, son ellos los principales protagonistas al momento de elaborar los programas de desarrollo para sus comunidades, de tal manera que es la primera vez en el país que ellos tienen voz activa, que son escuchados, aunque requieren, desde luego, unas ayudas metodológicas que les permiten decirle al Estado qué es lo que necesitan para que el campo, su campo, sea realmente transformado.
Tiene tres etapas definidas: 1) submunicipal, 2) municipal y 3) subregional.
La primera etapa es quizá la más rica metodológicamente porque es necesario contar con el trabajo de los líderes comunitarios, de las organizaciones de base y, en el caso particular, con el enfoque étnico diferencial, la participación de las autoridades étnicas, indígenas y afro, así como con las organizaciones de segundo nivel.
El territorio se organiza por núcleos veredales, donde se identifican oportunidades y problemáticas del territorio en cada uno de los pilares antes mencionados, así como preiniciativas que potencien las oportunidades y resuelvan los problemas. Además, se escogen delegados para que participen en lo que se denomina grupo motor, que representarán a sus veredas en un encuentro de grupos, donde asisten los representantes de todos los núcleos veredales del municipio. Allí se trabaja en mesas temáticas por pilar, se elabora la visión comunitaria a diez años, se hace un diagnóstico municipal, priorizando iniciativas por pilar, para finalmente construir y firmar el Pacto Comunitario de Transformación Regional (PCTR).
En la etapa municipal, aparecen otros actores relevantes para el territorio, tales como la academia, agremiaciones de productores, entes gubernamentales, representantes de la sociedad civil, etc., con quienes se entabla unos diálogos preparatorios por pilar, teniendo como base los PCTR. Luego se realiza la precomisión municipal, con el fin de consolidar las iniciativas del municipio priorizadas en cada comisión, en un total de ocho, una por pilar. Se agrupan las iniciativas del PCTR en estrategias de política pública, dándole un perfil más técnico, sin dejar de lado lo estipulado en el nivel veredal. Se elabora un diagnóstico y una visión municipales, y se ordenan y clasifican las iniciativas resultantes de la precomisión. En este punto se firma el Pacto municipal de transformación regional (PMTR) y se eligen los delegados para el nivel subregional.
En la etapa subregional, se consolidan los resultados del PMTR con otros insumos existentes en el territorio, como planes de vida, planes de salvaguarda, etc., además se hace una síntesis de visiones y diagnósticos existentes en el territorio; se trabaja en mesas temáticas por pilar. Finalmente se consolida el PATR, que contiene un diagnóstico del territorio, una visión del territorio a diez años y las acciones priorizadas en obras a realizarse.
El documento PATR debe integrarse a los planes de desarrollo, de manera que la participación de alcaldías y gobernaciones es fundamental, ya que deben gestionar los recursos necesarios para su implementación.
Caracterización del territorio

Fig. 6. Puerto en el municipio de Roberto Payán. Fotografía de M. Chaves, 2018.
Sofonías Yacup (1934) denominó al Pacífico colombiano como «El litoral recóndito», no sin razón, haciendo alusión a ese amplio territorio que fue centro de barbaries, con la esclavitud y el trabajo en las minas, y de abandonos tradicionales, tanto por el centro-centro, como desde la periferia-centro, es decir, los territorios que replican el centralismo desde sus capitales. El Pacífico nariñense es parte de ese litoral recóndito, es noticia cuando hay una masacre o es de interés activo por la riqueza minera y agrícola que han sido explotadas ancestralmente. Se condena la minería ilegal que, en muchos casos, es el sustento diario de sus pobladores y se titula a gran escala a las grandes multinacionales o minería legal. Es una tierra acostumbrada a la producción extractivista, pasando de la tagua a la silvicultura y de esta a la palma de aceite. Este territorio enriqueció y enriquece a unos cuantos, dejando en el abandono a la gran mayoría. Yacup no se equivocó, aún sigue siendo el litoral recóndito.
El Pacífico nariñense se divide en tres zonas: 1) Pacífico Sur: Tumaco y Francisco Pizarro (Salahonda); 2) Sanquianga: Mosquera, Olaya Herrera (Satinga), La Tola, El Charco y Santa Bárbara (Iscuandé), y 3) Telembí: Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán. Tumaco es la principal ciudad del territorio, concentrando la inversión nacional y extranjera, así como la ayuda internacional humanitaria, dejando al resto de municipios en condiciones realmente deplorables. Barbacoas e Iscuandé, esta última en menor escala, son famosas por las minas de oro que han sido explotadas ancestralmente por los indígenas, luego por los españoles y ahora por paisas, canadienses y otros extranjeros.
Ninguno de los 11 municipios tiene acueducto ni alcantarillado, ni siquiera Tumaco que tiene una población que supera los 200 mil habitantes. La mayoría de los municipios debe recurrir al agua de ríos y quebradas, muchas veces no potable; en todo el territorio el agua lluvia es una verdadera bendición, ya que se almacena para darle todos los usos posibles. Recién hace dos años se interconectaron con energía eléctrica mediante cables, dejando desconectada a gran parte de la zona rural, en casi un 90 %. En las cabeceras municipales existen zonas Wi-Fi, las cuales funcionan deficientemente por unas cuantas horas al día, lo cual muestra la marcada diferencia que existe entre el campo y la ciudad, son territorios no interconectados a las redes. La comunicación se hace principalmente por vía fluvial o marítima. Hay una carretera nacional que comunica a Tumaco con la sierra nariñense en relativo buen estado y una carretera que comunica con Barbacoas que tiene 57 kilómetros, la cual lleva más de 100 años en construcción sin que hasta el momento se haya entregado en su totalidad, aunque hay que reconocer que faltan menos de 10 km por pavimentar. Las vías que comunican a Barbacoas con Magüi Payán son una verdadera trocha que se vuelve intransitable en invierno, de manera que la comunicación se hace principalmente por vía fluvial o marítima, siendo sumamente costoso el transporte debido a los altos precios de combustible y mantenimiento.
Aunque cuentan con colegios en todos los municipios, las deficiencias físicas y estructurales saltan a la vista en las pruebas Saber: se ubican muy por debajo de los promedios nacionales, ya que los estudiantes y profesores también son víctimas de un Estado insuficiente. Únicamente en Tumaco es posible acceder a educación universitaria en la Universidad de Nariño con carreras de tiempo completo y en la Universidad Nacional de Colombia, con la modalidad denominada Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), en la cual se cursan los primeros semestres en la región y los otros en las sedes principales, es decir en Bogotá, Medellín, Manizales o Palmira.
El único hospital de segundo nivel de toda la región es el de San Andrés de Tumaco, que debe atender más de 400 mil habitantes del territorio. Esta institución sufre una lenta agonía por los desfalcos y la corrupción imperante. Barbacoas y Roberto Payán cuentan con modernos hospitales, los cuales aún no han sido inaugurados. El resto de los municipios tienen que soportar una salud en estado catatónico, la mayoría de las veredas no cuentan con puestos de salud y los que existen se los está llevando el mar. Ni qué decir del personal médico o de enfermería o clínico, ya que su presencia es intermitente. La salud está de muerte en el Pacífico nariñense.
Se cultiva cacao, plátano, yuca, arroz, fríjol y café en menor escala, también cuentan con productos de pan coger, como la pepa de pan, chontaduro, naidi, y frutas como ciruelo, anón, guaba, coco, caimito, entre otros. La pesca es abundante, algunos lo hacen de manera artesanal y, en un menor número, de manera tecnificada. Se hace para el consumo diario, así como para la distribución interna y para otras regiones del departamento y del país. La ganadería es escasa. Los principales centros de acopio y de distribución de productos, que se llevan de Pasto o Buenaventura, son Tumaco, Barbacoas y El Charco. La industria es casi nula y la artesanía es muy escasa. El turismo se da principalmente en Tumaco, desaprovechando realmente la riqueza natural que tienen, así como una gastronomía reconocida a nivel internacional. La infraestructura hotelera es escasa y los servicios muy reducidos; algún día será este, con seguridad, el principal renglón de la economía del Pacífico nariñense, ya que la belleza ahí es inconmensurable.
El 97 % de sus pobladores son negros, 2 % mestizos y 1 % indígenas, en su gran mayoría campesinos y pescadores. Predomina la población negra, se hacen más visibles sus costumbres y sus tradiciones, arraigados en las creencias cristianas católicas, principalmente; celebran las fiestas patronales de vírgenes y santos, en una pervivencia de un mestizaje cultural que se dio cuando hombres y mujeres libres del África fueron esclavizados y traídos a estos territorios para trabajar en las minas de Barbacoas e Iscuandé. Con el fin de lograr la libertad añorada, muchos hombres y mujeres esclavizados partieron a los territorios donde fuese difícil encontrarlos, de ahí que la mayoría de los municipios están ubicados en sitios de difícil acceso y con dificultades para la prestación de servicios. Fruto de esa relación, perviven modelos culturales ancestrales, como las décimas, composiciones lingüísticas que fueron utilizadas por los doctrineros españoles y que hoy narran sus historias de vida, así como la añoranza por la africanía dejada, pero no perdida. La música es consustancial a su existencia, desde los alabaos a los arrullos, desde el currulao a la salsa choque, con instrumentos que han pervivido en el tiempo, como la marimba, el cununo o el guasá. La danza no puede faltar en sus ritos y celebraciones, es allí donde más resalta su ancestralidad africana, por eso en el territorio abundan las escuelas de danza y las agrupaciones musicales5.
Es importante mencionar que las comunidades negras se organizan en consejos comunitarios, con tierras colectivas y derecho propio. Lo integran la Asamblea del Consejo Comunitario y la Junta del Consejo Comunitario, reconocidos constitucionalmente como autoridades propias, encargadas, entre otros, de preservar las costumbres y tradiciones, velar por el territorio colectivo y administrar el territorio. A su vez, estos consejos comunitarios están organizados en organizaciones de segundo nivel. En el Pacífico nariñense están: Recompas, Asocoetnar, Copdiconc y Consejos Unidos de Magüi.
En cuanto a las comunidades indígenas presentes en el territorio, está el pueblo awá, ubicado en los municipios de Barbacoas, Roberto Payan y Tumaco6. Su lengua es el awapít, perteneciente a la familia lingüística chibcha, heredada del dialecto maya de los sindaguas, pero no todos lo hablan. Sus costumbres son más occidentales, con un fuerte arraigo religioso cristiano católico, aunque todavía algunos habitantes conservan sus tradiciones ancestrales y su propia cosmogonía, heredada de los mayas, de donde se cree que es su origen. Viven de la agricultura, principalmente de la caña de azúcar, maíz, plátano, fríjol, entre otros, además de la cría de animales domésticos y la pesca. En su territorio está la reserva natural La Planada, un verdadero paraíso de flora y fauna donde hay cientos de especies de aves, entre estas el colibrí, y mamíferos como felinos y monos, así como el oso de anteojos. Su territorio ha sido escenario de guerras y enfrentamientos entre las FARC, el ELN, los paramilitares y el Ejército, de tal manera que muchos se han desplazado a otros territorios, otros fueron reclutados por los actores armados y muchos han sido desaparecidos. La unidad, la cultura, la autonomía y el territorio son los cuatro principios ancestrales por los que se rigen, por eso están organizados en resguardos, con gobernadores como autoridades étnicas. A su vez, se establecen en organizaciones de segundo nivel, en el territorio están Camawari y Unipa7.
El pueblo Eperara Siapidara está ubicado en Nariño8 en los municipios de El Charco y Olaya Herrera, su lengua es el epérã pedée, perteneciente a la familia lingüística chocó, hablado por todos sus habitantes. Conservan sus tradiciones y su cosmogonía, guardando gran respeto por sus líderes espirituales, que son mujeres, llamadas tachi nawê, así como por el jaipaná, encargado de la salud, ambos son poseedores del conocimiento universal mítico ancestral. Su mundo es dualista, el espiritual llamado jai, y el físico. Sus viviendas, llamadas tambos, son de madera, ubicadas sobre pilotes, y las principales decisiones y celebraciones se realizan en la Casa Grande. Su economía se basa en la agricultura, plátano, maíz, caña de azúcar y la pesca, así como por la recolección de frutos que están muy cerca de sus viviendas, como chontaduro, papaya, guama, badea, bacao, caimito, árbol de pan y algunos cítricos. Están organizados en resguardos y estos, a su vez, en la organización de segundo nivel Aciesna. Han sufrido también los embates de la violencia, enfrentamientos armados, desplazamientos, muertes y desapariciones9.
El principal problema que enfrenta el territorio es el narcotráfico, derivado del cultivo de hoja de coca: 40 mil a 50 mil hectáreas de 2018 a 201910. Fuimos testigos de que no hay municipio del Pacífico nariñense y del piedemonte costero que no se salve de este flagelo; los cultivos de coca están afuera de las escuelas en las veredas, tras de las estaciones de Policía, en montañas y en territorios de muy difícil acceso, que hacen que este terrorífico negocio fructifique y se expanda. Buscando ejercer el control del comercio y negocio de la hoja y la pasta de coca, aparecen múltiples actores, tales como las disidencias de las FARC, otros grupos guerrilleros, bandas criminales, carteles de drogas de México, cuando no la complicidad de entes gubernamentales de todo orden y de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía que, aprovechando el abandono, el difícil acceso y la pobreza imperante, hacen presencia en el territorio buscando ejercer el control, de tal manera que son frecuentes los enfrentamientos y toda la barbarie que genera el narcotráfico: desplazamiento, muertes selectivas o por cruce de fuegos, pobreza y miseria, degradación social, abandono de los cultivos tradicionales y un destino distinto de la tierra.
Este es, grosso modo, un panorama del territorio en el que vivimos, donde desaprendimos las lógicas de la ciudad y de la academia, y aprendimos desde los saberes ancestrales, desde el conocimiento que da el territorio y su tejido social, fracturado por lo antes dicho, pero fortalecido en la resiliencia, en la alegría de su gente y en la confianza en que todo será mucho mejor.

Fig. 7. Trabajo con la comunidad indígena Eperara Siapidara, municipio de El Charco. Fotografía de M. Chaves, 2018.
Técnicas y metodología aplicada en el territorio
En todos los PDET se contó con un grupo de facilitadores expertos, con el fin de que ayuden en la implementación de la metodología antes descrita, con el compromiso de adecuarlo a las necesidades y pensamientos propios de cada territorio y comunidad. Como lo manifestaron las propias comunidades, fue la primera ocasión en donde hay un importante componente social en la construcción del reconocimiento del territorio, partiendo de lo que se tiene y de lo que se carece. Por primera vez «no llegaron los ingenieros de Bogotá a decir qué necesitamos y a decirnos que ellos lo harían»11. Además de este perpetuo reclamo —decir que están sobrediagnosticados—, no existen acciones concretas de emprendimiento para la transformación territorial.
Lastimosamente es difícil romper con los moldes establecidos desde la institucionalidad, que se empotra y a la que le cuesta aceptar cambios. Fue así como, con unas características especiales, la Agencia de Renovación del Territorio, después de una rigurosa selección, escogió los 16 facilitadores expertos para los PDET, todos con amplia experiencia en trabajo comunitario y en fortalecimiento de procesos de diálogo para construcción de paz.
En cuanto a la metodología que se buscaba aplicar, es necesario decir que hubo una especie de resistencia, principalmente desde la parte administrativa, comprensible, en la medida en que somos herederos de una modernidad que postula el desarrollo meramente desde lo material, especialmente en obras. Inicialmente no se prestó mucha atención a la metodología, sobre todo a la necesidad de adecuarla a los territorios. Además, las malas costumbres políticas son difíciles de romper: aparecen los caciquismos y los compadrazgos que han permeado a las instituciones y a las organizaciones territoriales, de tal manera que la metodología que invertía las lógicas para elaborar diagnósticos y visiones del territorio, se vieron enfrentadas a un nuevo modelo que arranca desde las bases, desde las veredas, en donde el gamonal tiene poca o nula influencia y en donde los directivos o gerentes tampoco puede incidir en el querer de las comunidades.
La «doctoritis» y el sentimiento de «sabelotodo» de muchos que se han empotrado en las instituciones fue lo primero que debió enfrentarse; entonces el trabajo inicial parte desde adentro de las propias instituciones, mostrando la necesidad de un modelo organizacional más horizontal que vertical, en donde los directivos tienen contacto directo con los empleados o clientes (Buján, 2020). Esta costumbre se ha hecho tradición en la provincia y es muy difícil de romper, ya que los mandos medios tienen una importancia inusitada, están acostumbrados a dirigir y, no pocas veces, a recibir prebendas por lo que se considera un favor, cuando es la obligatoriedad de su trabajo.
Los enfoques tenidos en cuenta para la implementación de la metodología fueron: acción sin daño, territorial, género, étnico y diferencial.
Acción sin daño12
La experiencia en zonas de conflicto ha demostrado que muchos actores que llegan al territorio buscan logar una injerencia en la solución del conflicto o en acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes, sin embargo, estos crean un impacto dentro de las comunidades, bien por los postulados éticos que los acompañan, los intereses económicos o políticos que los originan, entre otros. Es así como la acción sin daño busca minimizar estos impactos, reconociendo las capacidades locales para la paz. En el caso del Pacífico y Frontera Nariñense, se orientó al equipo de trabajo para que en cada uno de los 11 municipios que lo conforman se minimizara el accionar de los funcionarios o contratistas, de tal manera que desde las veredas se respetara las decisiones tomadas para las comunidades. El papel fue de metodólogos, antes que nada, respetando el querer y el sentir de los pobladores.
Enfoque territorial
Permite abordar el territorio desde su propia realidad y contexto, de tal manera que es necesario contemplar los problemas sociales, económicos y culturales que ahí existen, para transformar las condiciones existentes. Es volcar la mirada al territorio, es encontrar la riqueza para la solución de los problemas que los aquejan, jugando un papel importante las organizaciones sociales y las instituciones locales.
Así las cosas, es de anotar, que el enfoque territorial está centrado directamente en el tema del desarrollo, desarrollo que solo se puede lograr mediante acciones articuladas con miras a producir cambios socioeconómicos, ambientales y la redirección de las políticas públicas. (Carvajal, 2017, p. 65)
Se reconoce que hay diferentes formas de percibir el desarrollo y que, en muchas ocasiones, va mucho más allá de lo meramente estructural.
En el caso del Pacífico y Frontera Nariñense, fue importante la reunión con muchos gremios y asociaciones de campesinos y productores, sobre todo en un territorio donde tradicionalmente la economía agraria es extractiva, pasando de la tagua a la palma de aceite o de la silvicultura a las camaroneras. Sigue siendo un punto delicado que debe tratarse con mucho cuidado en la implementación de los PDET. Las comunidades, especialmente los gremios de agricultores, han desarrollado sus propias tecnologías artesanales, fundados en la tradición, logrando que muchos productos, como el naidi o el chontaduro, tengan un reconocimiento que traspasa las fronteras de sus territorios. Muchos jóvenes que han regresado al territorio luego de capacitarse, de entablar diálogo con los mayores para rescatar las formas de producción y de comercialización, hoy son abanderados en la producción limpia y con calidad de origen. Desde luego, hace falta mucho para empoderarse en los saberes ancestrales y alinearlos con la modernidad imperante, que puede ser avasalladora, pero que, fundados en preceptos como la calidad, permiten también la competitividad en ciertos escenarios.
Enfoque de género
Está estipulado en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Allí se hace referencia a la mujer rural, entendiendo por este enfoque lo siguiente:
Desde una postura conceptual para este enfoque el género es una construcción social de patrones culturales relacionada con la subjetividad. Hace relación a la idea que tenemos de cómo ser hombre o cómo ser mujer, en ese sentido no hay que confundirlo con la orientación sexual que visibiliza a personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales. En sociedades patriarcales y machistas como la nuestra el enfoque de género tiene como finalidad buscar soluciones a problemas tales como: la persistente y creciente carga de pobreza sobre la mujer. El acceso desigual e inadecuado a la educación y la capacitación. El acceso inapropiado a los servicios sanitarios y afines. La violencia contra la mujer y la escasa participación política. La disparidad entre hombre y mujeres en el ejercicio del poder. La persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas. (ONU, 2020)
Es decir, la mujer pasa a ser la principal víctima del conflicto armado. En el Pacífico y Frontera Nariñense se buscó su participación, la cual se facilita gracias a la presencia de lideresas empoderadas con su territorio y con sus comunidades. Sin embargo, impera un patriarcado soterrado, ya que la mujer tradicionalmente no habla o no toma decisiones. Aunque se reconoce la importancia como sostenedoras de la tradición y la cultura, son ellas quienes siguen encendiendo el fogón para reunir en el hogar a los suyos, son ellas quienes esperan a sus maridos que se van a la pesca o a la agricultura, o a las plantaciones de coca, sosteniendo la familia, mediante el uso de su poder simbólico anclado en su territorio. Se logró que muchas de ellas fueran designadas representantes de las comunidades en los diferentes niveles de participación, pero para incentivar su contribución, se realizó un Encuentro de Mujeres PDET del Pacífico y Frontera Nariñense, para que las oportunidades y las problemáticas, así como las preiniciativas, tuviesen su mirada propia, logrando un documento que se tuvo en cuenta en la construcción de los PMTR y PATR.
Enfoque étnico
Con las autoridades étnicas y con representantes de las comunidades se socializó la ruta establecida por la ART para el PDET, en tanto que la gerencia y la coordinación entablaban diálogos para concertar con las autoridades étnicas los acuerdos necesarios para llegar a sus territorios e iniciar el trabajo con las veredas. En el caso del PDET Pacífico y Frontera Nariñense, se concertó con los indígenas awá y eperaras siapidaras una ruta étnica particular y los consejos comunitarios se acogieron a la ruta establecida. En ambos casos, sin embargo, a nivel de metodología, fue necesario adecuarla a la cosmogonía propia y a la visión del territorio que tienen. Además, todo fue concertado con las organizaciones de segundo nivel que lideran los trabajos con estas comunidades. Fue esencial dar la importancia que tienen las autoridades étnicas, sobre todo porque el Pacífico es un territorio en donde el 99 % tiene connotación étnica, principalmente afro y en menos escala indígena. Así que el primer acercamiento fue con los presidentes de consejos comunitarios y cabildos, socializando el querer del PDET y resaltando la importancia de que el trabajo lo hagan las propias comunidades.
Enfoque diferencial
Tiene carácter transversal y se entiende como:
El método de análisis, actuación y evaluación, que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria. Involucra las condiciones y posiciones de los/las distintos/as actores sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada de grupo socioeconómico, género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital —niñez, juventud, adultez y vejez—. (Ministerio de Salud, 2020)
Los enfoques anteriores caben dentro de este, sin embargo, fue necesario incluir en la metodología PDET a sectores de la población tradicionalmente discriminados o dejados a un lado al momento de la toma de decisiones, como son los jóvenes y la población LGBTI. Con los jóvenes el trabajo fue mucho más fácil, en la medida que están organizados en mesas de juventud en los municipios, así que hay un liderazgo y un empoderamiento que favorecieron su acompañamiento en los diferentes momentos de la ruta PDET. En cuanto a la población LGBTI, fue mucho más difícil, sobre todo porque siguen estigmatizados por su condición, es poco usual que manifiesten su posición respecto a lo que ha pasado y lo que quieren como sujetos de derechos en la construcción de la paz, además, hay una resistencia desde las propias instituciones a su participación, sobre todo en el caso de Tumaco, en donde algunas posiciones religiosas impidieron que estos integraran abiertamente los diferentes momentos de diálogo. Pese a esa resistencia, logramos que sus voces aparecieran en el momento municipal, aunque con una participación minoritaria.
Partir del reconocimiento de estos enfoques fue importante para la implementación de la metodología en el territorio. Es necesario tener la capacidad de reconocer que lo aprendido desde la teoría no es nada sin la experiencia, el ejercicio de desaprender implica tener la serenidad y la humildad de enfrentar los retos partiendo de desaprender para aprender. Además, cada territorio tiene sus lógicas y sus dinámicas, y lo que tradicionalmente se hace es un ejercicio de imposición del que llega, en atención al detestable centralismo con que ha crecido la nación colombiana. Por citar un ejemplo que permite esclarecer lo dicho, en el Pacífico las lógicas del tiempo no se manejan con la cuadratura meticulosa del reloj, allí la lógica es del agua, de tal manera que no puede hacerse nada sin consultar las mareas o las pujas. Esa es la dinámica del territorio: comprender que, pese a todos los avances tecnológicos que se tienen, en el territorio la cobertura de Internet, por citar algo, es de un 10 %, representado en algunas cabeceras municipales, mientras que el resto del territorio está totalmente incomunicado con las redes globales.
De tal manera que las metodologías deben nuevamente volver al tablero o a la pizarra, a la toma de notas en cuadernos y a llevar registros de la manera en que la hacían nuestros padres o abuelos. En ocasiones nos fue muy útil el conocimiento del metaplan, adquirido en experiencias anteriores con Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)13. Este método usa diferentes herramientas de moderación, involucrando a todos los participantes en la búsqueda de concertaciones pacíficas a diferentes problemas. Son herramientas «para ser usadas en grupos que buscan ideas y soluciones para sus problemas, para el desarrollo de opiniones y acuerdos, para la formulación de objetivos, recomendaciones y planes de acción» (Pereyra, 2020). Se visibilizan, mediante el uso de cartulinas, las diferentes ideas expresadas por los asistentes; se clasifican por colores o por orden de disposición, y con un moderador que debe estar abierto a todas las posibilidades en el universo de opiniones, pero con gran poder de síntesis para organizarlas.

Fig. 8. Metaplan elaborado por Facilitadores Expertos PDET. Fotografía de M. Chaves, 2017.
Así mismo, algunas herramientas participativas fueron muy útiles, sobre todo en escenarios donde no hay una tradición en la opinión o toma de decisiones, o donde unos pocos hablan y disponen, y los demás escuchan. Particularmente nos fue de mucha utilidad el World Coffe o lo que llamamos Café Veredal:
La conversación del World Café es una forma intencional de crear una red viva de conversación en torno a asuntos que importan. Una conversación de Café es un proceso creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en donde se comparte el conocimiento y la creación de posibilidades para la acción en grupos de todos tamaños. (Greider, 1992)
Se logra con esta metodología crear un diálogo entre diferentes actores, de diferentes niveles de conocimiento y de diferentes perspectivas sobre el territorio.
Logros alcanzados
Cada territorio constituye un sistema diverso, de tal manera que, en el mismo Pacífico nariñense, las visiones varían de un lugar a otro; conviven indígenas, negros y mestizos, resguardando sus memorias colectivas como uno de los tesoros más sagrados. Así lo percibió Fals Borda: «las sociedades humanas residen en espacios definibles, y se identifiquen con ellos para crear formas de vida específicas» (2010, p. 283). Así que trabajar en este sitio exige un continúo desaprender, entender las diferentes lógicas que se mueven en la realidad y ampliar el concepto de lo relativo.
Hemos dicho que los medios de comunicación obedecen tradicionalmente a sectores económicos que buscan nuestra domesticación; esto hace que se busquen nuevos canales para poder dialogar abiertamente con los pobladores de estos territorios, de tal forma que, nuevamente siguiendo el modelo de la investigación, acción, participación propuesto por Fals Borda, los canales comunicativos fueron directos. Se recordó «que se requieren formas adecuadas de comunicación de los resultados, estableciendo un nuevo idioma mucho más claro y honesto que el acostumbrado» (Bonilla, Fals Borda, Castillo y Libreros, 1972, p. 48). Es decir que debe borrarse la barrera en el marco de una dialéctica donde uno pareciera ser el que enseña y otro el que aprende, uno es el experto y el otro el neófito.
La comunicación empleada con las comunidades fue siempre directa, recurriendo principalmente a los líderes naturales o a aquellos que representan una autoridad válidamente escogida. Este último proceso facilitó que tanto afros como indígenas estuvieran organizados y lograran el acceso permanente a organizaciones de segundo nivel, como se mencionó en el apartado anterior. Otro asunto diferente es el de los campesinos, principalmente mestizos, quienes en el territorio son minoría y no tienen una organización definida.
A parte de la metodología ya señalada, la comunicación giró en torno a tres tópicos definidos: contexto social, relacionamientos y necesidades, y oportunidades en el territorio.
Contexto social
Respecto al primero, fue sumamente importante escuchar a los habitantes de cada uno de los municipios, conformados por veredas y corregimientos, sobre todo porque es en los lugares más apartados donde es más difícil escucharse. Lucía 14, afrodescendiente de 25 años, expresa:
Es que a las veredas nunca va nadie, ni el Estado, ni las iglesias, ni nadie; por eso me parece muy bonito que venga alguien a escuchar nuestras historias, piensan que todo esto es igual, pero no es así, cada pueblo tiene su historia.
Ella resume el sentir de la mayoría de los habitantes, teniendo en cuenta que la única población de más de cien mil habitantes es la cabecera municipal de Tumaco, que puede considerarse urbana por su demografía, pero no por la calidad de vida.
Dentro de este contexto social, para abordar la comunicación, fue necesario generar un proceso de confianza, ya que el tejido social se encuentra fragmentado y todo foráneo es visto como un integrante de los grupos al margen de la ley o como un empleado del Estado dispuesto a hacer diagnósticos desde su propia óptica. Por ejemplo, José, afrodescendiente de 50 años, indica lo siguiente:
Cuando vienen en las lanchas personas desconocidas, uno siente es miedo; se corre a esconder a los niños y a las mujeres, y unos cuantos salen a ver quién llega. Cuando vienen con los chalecos, uno ya sabe que son del Gobierno, y entonces es la pedidera. Se aprovecha para que nos solucionen todo.
Así que en estos procesos es necesario recuperar la confianza, pero no como una fórmula o un cliché, sino que es pertinente escuchar sus propias historias sobre su territorio, saliendo a flote los descontentos históricos y también la resiliencia como una posibilidad de apreciación de la vida con la alegría propia de la gente del Pacífico colombiano.
De esta manera, entendimos que el abandono estatal no es un discurso acomodaticio de los líderes sociales empotrados en cargos o prebendas de todo tipo, sino que realmente el contexto social está atravesado por la experiencia dolorosa, de violencia, resistencia y múltiples carencias. Ahí la minería, la pesca, la agricultura han sido despojadas de sus habitantes para ofrecerla a los mejores postores foráneos, de tal manera que todo ese verde que se ve, propio del Chocó biodiverso, está invadido por la ilegalidad, desde el narcotráfico hasta los «dragones» que destruyen la tierra sin contemplación alguna. Antonio, afrodescendiente de 25 años, quien es trabajador en una mina, nos muestra la radiografía de un territorio, la queja permanente de sus habitantes:
A mí me da risa cuando dicen que dormimos en la riqueza, porque por donde usted vaya hay oro; pero ese oro ya no es nuestro, aquí para poder barequear15 hay que pagar, hay que pedir permiso. Mi papá, mi abuelo fueron también mineros. Por nuestras manos han pasado kilos de oro. Y mírenos, mire bien cómo vivimos. A veces ni para comer alcanza
En la comunicación es necesario que haya un interlocutor y un oyente, en papeles que se intercambian en el proceso. Lo importante en este ejercicio es que las comunidades ejercieron más como interlocutores, se escucharon a sí mismos, y nuestro papel fue de simples facilitadores. Es decir, les permitimos decirle al Estado cuál es realmente su visión del territorio, de narrar su propio contexto. Carlos, 65 años, indígena, nos dice:
Es que cuando vienen no nos escuchan. Por eso me ha gustado este proceso, porque desde el inicio contaron con nosotros, nos pusieron a meditar sobre la metodología, nos ayudaron a comprender cosas que para nosotros son difíciles. Por eso yo le digo a mi comunidad que colaboremos, que hay confianza, que con todos estos ejercicios que hacemos, donde ustedes simplemente nos ayudan, pero los que hablamos y tomamos las decisiones somos nosotros, lograremos llegar a los oídos de quienes deciden de verdad. Aquí nos cuentan nuestra historia desde lejos. Vienen, toman fotos y se van. Nuestra historia tiene que ser contada por nosotros mismos y en nuestra lengua.
Relacionamientos
Como se ha dicho, este es un territorio compartido por afros, indígenas y mestizos, de tal manera que hay un relacionamiento ancestral que es necesario conocer. Además, porque uno de los principales problemas es el acceso a la tierra, lo que ha generado algunos enfrentamientos, sobre todo cuando esta ha sido cedida a las grandes empresas agrícolas o mineras. Estos problemas son generados por la llegada de colonos, especialmente para el cultivo y cosecha de la hoja de coca, atraídos por los salarios que sobrepasan los oficiales.
Un caso emblemático es Llorente, corregimiento de Tumaco, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad; ahí han llegado en la última década cientos de raspachines16 provenientes del Putumayo, Caquetá y algunas zonas del oriente colombiano, desplazados por la guerra contra el narcotráfico que emprendió el Estado en la primera década del siglo XXI. Entonces la tierra fue vendida a las buenas o a las malas, de tal manera que muchos pobladores debieron salir de su territorio. Con el paso del tiempo, el asentamiento ha ido creciendo, generando también economías de subsistencia, tanto del comercio como de cultivos de pan coger, generando con el paso del tiempo conflictos entre los colonos y los afrodescendientes.
En las conversaciones fue necesario comprender estas lógicas del territorio y sentar en una misma mesa a los diferentes actores. No es fácil, sobre todo porque se exponen razones y justificaciones para su presencia ahí. Los campesinos manifiestan que las tierras fueron compradas y los afrodescendientes argumentan que fueron obligados a vender sus propiedades. Pese a ello, se logró concertar varios diálogos comunitarios para que juntos hicieran un diagnóstico del mismo territorio, poniendo sobre la mesa sus necesidades y sus oportunidades. Magdalena, de 40 años, es lideresa campesina y nos narra lo siguiente:
Yo qué me iba a imaginar que me sentaría con los afros a planear nuestro destino. Jamás. Pero se logró, y se hace pensando en que este territorio nos ha brindado oportunidades de vida a todos. Yo no he tenido problemas con ellos nunca, es que diariamente se está conviviendo, comprando, intercambiando. Cómo se puede vivir enojada con los vecinos. Pero lo más importante es que nos han permitido pensar en lo que tenemos aquí y que nos fortalece, así como en las necesidades, es que como dicen, el hambre no tiene color. Yo estoy feliz de sentarme a dialogar con todos, y espero que esto continué así, que no sea solamente por lo de los PDET, sino que luego mantengamos esta comunicación tan importante.
En otros municipios existe una comunicación permanente entre indígenas y afros, en la medida que han compartido el territorio por cinco siglos. Su historia de dolor es compartida, han vencido los enfrentamientos propios de quienes llegan y de quienes salen, pero con el paso del tiempo han comprendido que el territorio es el que los une, que sus cosmogonías se complementan. Se reconoce también que los conflictos están latentes, que los límites de sus tierras son cada vez más estrechos, por eso fue fundamental priorizar el diálogo entre estos actores. José, un indígena de 20 años, nos cuenta:
Claro que es necesario sentarnos juntos a pensar sobre nuestro territorio. Aquí hemos enfrentado juntos a los violentos y a los no violentos que llegan a usurpar nuestras tierras y a imponernos sus creencias. Nosotros somos conscientes de que juntos enfrentamos mejor todos los problemas que nos llegan de afuera. Claro que hay problemas, pero ¿quién no los tiene? Lo importante es que hemos aprendido a resolverlos pacíficamente, escuchándonos, reuniéndonos. No solamente los líderes o los concejeros y gobernadores, sino todos. Mire que ahora estamos juntos pensando nuestro territorio, aquí vivimos todos, negros, indígenas y mestizos.
Las conversaciones iniciales fueron internas, con cada comunidad, pero de allí surgió, por parte de ellos mismos, la necesidad de pensar la mejor forma para superar la guerra y empezar una reforma rural integral, con base en sus propios deseos. Los diagnósticos están mandados a recoger, sobre todo cuando lo hacen técnicos que llegan de Bogotá o de Pasto, que desconocen realmente el querer y el sentir de las comunidades. César, de 54 años y afrodescendiente, nos relata:
Cruzando el río está un cabildo, y nosotros diariamente tenemos que relacionarnos. Pero en muchas ocasiones no hablamos. Lo bonito de esto es que nos han puesto juntos a pensar en lo nuestro, en nuestra propia historia compartida. Es que la vida es mucho más que el comercio, nosotros compartimos muchas costumbres, compartimos la misma comida, los mismos ríos, el mismo mar. Yo como líder estoy convencido que de estas reuniones comunes saldrán cosas muy buenas para todos.
Necesidades y oportunidades en el territorio
Se ha narrado en el aparte de la metodología la forma en que se hizo el diagnóstico del territorio, en donde los habitantes fueron sus hacedores. El papel nuestro, insistimos, fue de facilitadores en ese proceso. Se comprendió que finalmente se tendría un documento que reuniera la visión, el diagnóstico y las necesidades de las comunidades, expresadas en iniciativas. Desde el inicio, se abordó el tópico de las necesidades y oportunidades como una de las constantes en los diálogos veredales, municipales, regionales, así mismo dentro de lo intersectorial, en la medida en la que iban apareciendo en el proceso nuevos actores: académicos, productivos, las ONG, iglesias, estamentales, cooperantes, entre otros.
La comunicación, en este sentido, se dirigió a que los pobladores pensaran su territorio desde lo que tienen y desde lo que carecen para, de esta manera, lograr un empoderamiento. Al visibilizar sus fortalezas logran fortalecer sus propias capacidades. Lo tradicional dentro de los contextos sociales territoriales es expresar sus descontentos, apareciendo en el escenario los discursos válidos sobre la deuda histórica del Estado por el abandono y el aislamiento del que han sido objeto, la criminalización de sus luchas sociales. De esta manera se genera un contexto fatalista frente a una realidad que puede y debe ser cambiante. María, de 19 años y afrodescendiente nos dice:
Qué bueno es pensar en todo lo que tenemos en nuestro territorio. Yo por ejemplo soy joven, quiero ser médica y sé que lo voy a lograr. Quiero aprender mucho para servir a mi comunidad. Pero aquí también hay sabedores, médicos tradicionales con los que uno aprende mucho. Pensar en lo que tenemos nos permitirá también pensar en lo que realmente necesitamos.
Fue importante, especialmente con la ayuda de los líderes y lideresas, pensarse desde la perspectiva de los derechos humanos, en la medida en que las necesidades se enmarcan como una obligatoriedad del Estado, que por diferentes razones históricas ha dejado de cumplir. Germán, 43 años, quien es mestizo, nos señala:
Aquí hemos ya forjado nuestro destino. Cuando llegamos no teníamos nada, nadie nos conocía. Pero mis hijos ya son nacidos aquí, de tal manera que tienen derechos. Ahora ya van a la escuela, aprenden. La salud es muy mala, toca gastar mucho para llegar a los centros de salud o cuando es grave a los hospitales, pero bien que mal nos atienden. Sería bueno que con el tiempo contáramos con un buen hospital, que mis hijos no tengan que viajar mucho cuando entren al bachillerato. Ojalá todo esto que soñamos sea algún día una realidad.
Conclusiones
Iniciamos este escrito hablando de la domesticación que le exige el Zorro al Principito. Lo que se quiere es romper con dicha domesticación, lo cual implica entonces volver al sujeto para encarar los planes de acción que se buscan, desde el Estado, para lograr una paz estable y duradera. Hemos sido domesticados en la violencia y lo irregular se ve como regular, por ello se tolera la corrupción y el asesinato sistemático de líderes sociales: son ellos quienes denuncian y quienes se atreven a salir de los esquemas tradicionales.
No se puede iniciar ningún trabajo social o colectivo para implementar la paz si no se parte de la memoria individual y colectiva en las comunidades; esta permite recuperar, en medio del dolor y la angustia que puede generar, la historia que debe ser contada para evitar que la violencia vuelva a hacer curso en los territorios, para que exista un registro de lo que pasó y por qué ocurrió, no con el ánimo de buscar culpables, sino con el fin de lograr una resiliencia que permita recuperar lo perdido, entre otras cosas, las formas tradicionales de solución de conflictos olvidadas en el marasmo de armas y guerras.
El campo colombiano ha sido el más golpeado. Bajo el amparo de la decidía estatal, crecen toda forma de descontentos que, cuando se ha perdido el horizonte del camino a seguir, se transforman en violencia. Pero es necesario escuchar al campesino, no como un ejercicio etnográfico para engrosar las revistas indexadas con hermosos artículos que parecen guías turísticas, sino con el fin de generar políticas públicas que partan de esas realidades, para que así tengan un viso de realidad adecuado a sus necesidades y expectativas.
Lastimosamente los PDET, en el proceso de implementación, quedaron sin la orientación metodológica, de manera que es posible que vuelvan a caer en el tecnicismo que ha sido tan criticado por las propias comunidades. Lo que se percibe es la puesta en marcha de un desarrollismo fundado en el concreto y el ladrillo, dejando a un lado los diagnósticos y las visiones elaborados por las comunidades desde lo veredal, con iniciativas que van desde las obras en infraestructura, hasta las propuestas para generar paz y reconciliación. Estas últimas son las cenicientas del PDET.
Estamos convencidos de que la comunicación debe ser participativa, dejando a un lado los esquemas verticales para propiciar los horizontales. Aquí es esencial escuchar a los habitantes, pero por sobre todo permitir que dialoguen entre sí, son ellos los que viven la cotidianidad y forjan la historia de sus comunidades.
El eje transversal de todo el trabajo son las víctimas, no difuminadas en el horizonte de un ensayo académico, sino presentes en cada uno de los actores con quienes hemos trabajado y a quienes hemos entrevistado. De tal manera que, cuando se menciona a un poblador, a un líder, a un joven, a un niño, se está pensando indudablemente en sujetos de derechos que han sido victimizados por diferentes circunstancias en un mismo territorio. Si bien en el escenario del PDET, en todo nivel, desde el veredal hasta el regional, tuvieron obligatoriamente una representación cuantitativa desde la Mesa Municipal de Víctimas, estuvieron siempre presentes en toda actividad y reunión, máxime cuando el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera dedica el punto 5 al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero invocados desde el preámbulo, dirigiendo todo el accionar para hacer efectivos sus derechos.

Fig. 9. Trabajo veredal con las comunidades del Pacífico nariñense. Fotografía de Mauricio Chaves, 2017. Copia en posesión de Mauricio Chaves.
Listado de referencias
- Adorno, T. (2005). Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad. Madrid: Akal
- Asociación de Cabildos Indígenas Esperara Siapidaara de Nariño (Aciesna) (2005). Retomemos nuestro camino. Recuperado de https://n9.cl/93vz
- Bonilla, V; Castillo, G.; Fals, O; & Libreros, A. (1972). Causa popular, ciencia popular: una metodología del conocimiento científico a través de la acción. Bogotá: La Rosca de Investigación y Acción Social. DOI
- Buján Pérez, A. (2020). Estructura organizativa horizontal. Enciclopedia Financiera. Recuperado de https://n9.cl/je3ri
- Carvajal, D. (2017). Del enfoque territorial, sus características y posibles inconvenientes en su aplicación en el marco del acuerdo de paz. Revista Universitas Estudiantes, 16(2), 57-76.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. DOI
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Recordar y narrar el conflicto. Bogotá: Imprenta Nacional. DOI
- Chaves, M. (2018). Entrevistas a actores comunitarios del Pacífico nariñense.
- Chaves, M. (2019-2020). Pazifico, cultura y más. Blogs Cultura El Espectador. Recuperado de https://n9.cl/w0ul
- Comité de Derechos Humanos (2017). Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence.
- Fals Borda, O. (2010). Siete peligros por el territorio nacional: necesidad y urgencia de la ley territorial en Colombia. En I. Aguilar et al. (Eds.), Antología (pp. 283-294). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. DOI
- Foucault, M. (1980). La microfísica del poder. Madrid: Ed. La Piqueta.
- Foucault, M. (1981). Un diálogo sobre el poder. Madrid: Alianza Editorial;
- Giraldo, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia e impactos. Bogotá, Colombia: Espacio Crítico. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33457.pdf
- Gobierno Nacional y FARC-EP(2017). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de https://n9.cl/r9xd DOI
- Greider, W. (1992). Who Will Tell the People Nueva York, EE. UU.: Simon & Schuster Paperbacks.
- Grosso, J. (2008). Indios muertos, negros invisibles. Hegemonía, identidad y añoranza. Córdoba, Argentina: Encuentro Grupo Editor.
- López, C., Seiz, D. y Gurpegui, J. (2008). Para una filosofía de la memoria. Entrevista al profesor Reyes Mate. Con-Ciencia Social, 12, 101-120.
- Ministerio de Salud (2013). Enfoque diferencial. Glosario de términos. Recuperado de https://n9.cl/e7c2
- Naranjo, C. (2007). Cambiar la educación para cambiar el mundo. Santiago de Chile, Chile: Editorial Cuarto Propio.
- ONU-Derechos Humanos (s. f.). ¿Qué es el enfoque diferencial? Recuperado de https://n9.cl/vdqc
- Pereyra, E. (2009) Método de moderación Metaplan. Quito, Ecuador: Chief trainer CEFE. Recuperado de https://n9.cl/sv6u
Listado de notas al pie
- Grosso (2008), hablando de la colonización argentina, manifiesta que las elites criollas cimentaron un proyecto de aniquilación sobre los indígenas no domesticados, extendiendo a todo el territorio argentino la soberanía sobre el territorio. De igual manera sucedió y sucede en Colombia, la soberanía es la razón que se impone sobre las alteridades, sobre lo diferente, no en vano el número de líderes sociales asesinados durante el Gobierno de Iván Duque, que representa un retroceso en las políticas incluyentes medianamente entendidas por el Gobierno Santos, digno representante de las élites añejas colombianas. Ir al texto
- La prensa radial y escrita en Colombia son un claro ejemplo de ello, por ejemplo la Casa Editorial El Tiempo, de la familia Santos, con dos presidentes y un vicepresidente a cuestas, circunstancia que se replica también en las regiones. Ir al texto
- Proceso de La Uribe, 1982; diálogos de Caracas y Tlaxcala, 1991 y 1992; proceso de paz del Caguán, 1998-2002. Ir al texto
- Dividido en dos grandes sectores: por una parte, quienes postulaban la necesidad del retorno de la seguridad democrática y un vencimiento de la guerrilla de las FARC y, de otra parte, quienes buscaban la salida concertada mediante un acuerdo de paz. Ir al texto
- Para comprender un poco más las costumbres y las tradiciones en estos municipios, invito a leer mi columna «Pazifico, cultura y más», publicada en los blogs del periódico El Espectador. Ir al texto
- También están presentes en Mallama y Ricaurte, municipios del piedemonte costero nariñense, este último forma parte del PDET. También están en el departamento del Putumayo y en el Ecuador. Su población se estima en un total de 30 000 aproximadamente, 23 mil de los cuales habitan en Nariño, aproximadamente. Ir al texto
- Lo aquí expresado se recoge de la experiencia vivida durante casi dos años en el territorio del Pacífico nariñense, principalmente del diálogo personal con líderes y habitantes, hombres y mujeres, niños y viejos, que permitieron tener un conocimiento mucho más cercano que las meras estadísticas o información oficial que, en la mayoría de los casos, no corresponde con la realidad. Sin embargo, puede consultarse el siguiente documento que arroja una visión detenida sobre el pueblo awá: Franco, A. (2015). Reconstrucciones de la cotidianidad en el pueblo indígena awa: espacios minados, tiempo natural y sobrenatural (tesis doctoral). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Ir al texto
- También están en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, con una población estimada de 4 mil personas aproximadamente, de los cuales 1800 habitan en Nariño. Ir al texto
- Para el caso del pueblo Eperara Siapidara, invito a leer: Aciesna (2005). Retomemos nuestro camino. Ir al texto
- Las cifras varían ostensiblemente entre los documentos oficiales del Estado colombiano y los ofrecidos por la comunidad internacional o las ONG. Ir al texto
- Chaves, M. (2018). Entrevistas a actores comunitários en el Pacífico nariñense. Ir al texto
- Concepto introducido en 1999 por la teórica Mary Anderson, directora del Proyecto Capacidades. Ir al texto
- GIZ está presente en Colombia desde hace varios años. Ir al texto
- Los nombres de las personas entrevistadas han sido cambiados por solicitud expresa hecha por ellos mismos para los diferentes fines dados a estas conversaciones y por el contexto en el que están. Ir al texto
- Extracción artesanal del oro en cuerpos acuíferos fluviales. Ir al texto
- Cultivadores de la hoja de coca. Ir al texto
Metodología, territorio y construcción de paz. Experiencia en el Pacífico nariñense
Methodology, territory and peacebuilding. An experience in Nariño’s Pacific region.
Méthodologie, territoire et construction de la paix. Une expérience dans le Pacifique nariñense
Metodologia, territorio e costruzione di pace: Esperienza nella zona del “Pacifico nariñense”
Metodologia, território e construção da paz. Experiencia no Pacífico de Nariño
Referencias
Adorno, T. (2005). Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad. Madrid: Akal
Asociación de Cabildos Indígenas Esperara Siapidaara de Nariño (Aciesna) (2005). Retomemos nuestro camino. Recuperado de https://n9.cl/93vz
Bonilla, V; Castillo, G.; Fals, O; & Libreros, A. (1972). Causa popular, ciencia popular: una metodología del conocimiento científico a través de la acción. Bogotá: La Rosca de Investigación y Acción Social. https://doi.org/10.2307/3539452
Buján Pérez, A. (2020). Estructura organizativa horizontal. Enciclopedia Financiera. Recuperado de https://n9.cl/je3ri
Carvajal, D. (2017). Del enfoque territorial, sus características y posibles inconvenientes en su aplicación en el marco del acuerdo de paz. Revista Universitas Estudiantes, 16(2), 57-76.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. https://doi.org/10.4000/rhj.6237
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Recordar y narrar el conflicto. Bogotá: Imprenta Nacional. https://doi.org/10.19053/20275137.2942
Chaves, M. (2018). Entrevistas a actores comunitarios del Pacífico nariñense.
Chaves, M. (2019-2020). Pazifico, cultura y más. Blogs Cultura El Espectador. Recuperado de https://n9.cl/w0ul
Comité de Derechos Humanos (2017). Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence.
Fals Borda, O. (2010). Siete peligros por el territorio nacional: necesidad y urgencia de la ley territorial en Colombia. En I. Aguilar et al. (Eds.), Antología (pp. 283-294). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. https://doi.org/10.18273/revbol.v41n1-2019003
Foucault, M. (1980). La microfísica del poder. Madrid: Ed. La Piqueta.
Foucault, M. (1981). Un diálogo sobre el poder. Madrid: Alianza Editorial;
Giraldo, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia e impactos. Bogotá, Colombia: Espacio Crítico. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33457.pdf
Gobierno Nacional y FARC-EP(2017). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de https://n9.cl/r9xd https://doi.org/10.18566/apolit.v7n12.a01
Greider, W. (1992). Who Will Tell the People Nueva York, EE. UU.: Simon & Schuster Paperbacks.
Grosso, J. (2008). Indios muertos, negros invisibles. Hegemonía, identidad y añoranza. Córdoba, Argentina: Encuentro Grupo Editor.
López, C., Seiz, D. y Gurpegui, J. (2008). Para una filosofía de la memoria. Entrevista al profesor Reyes Mate. Con-Ciencia Social, 12, 101-120.
Ministerio de Salud (2013). Enfoque diferencial. Glosario de términos. Recuperado de https://n9.cl/e7c2
Naranjo, C. (2007). Cambiar la educación para cambiar el mundo. Santiago de Chile, Chile: Editorial Cuarto Propio.
ONU-Derechos Humanos (s. f.). ¿Qué es el enfoque diferencial? Recuperado de https://n9.cl/vdqc
Pereyra, E. (2009) Método de moderación Metaplan. Quito, Ecuador: Chief trainer CEFE. Recuperado de https://n9.cl/sv6u
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Información sobre acceso abierto y uso de imágenes
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:
- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);
- No se usen para fines comerciales;
- No se modifique ninguna parte del material publicado;
- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y
- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.