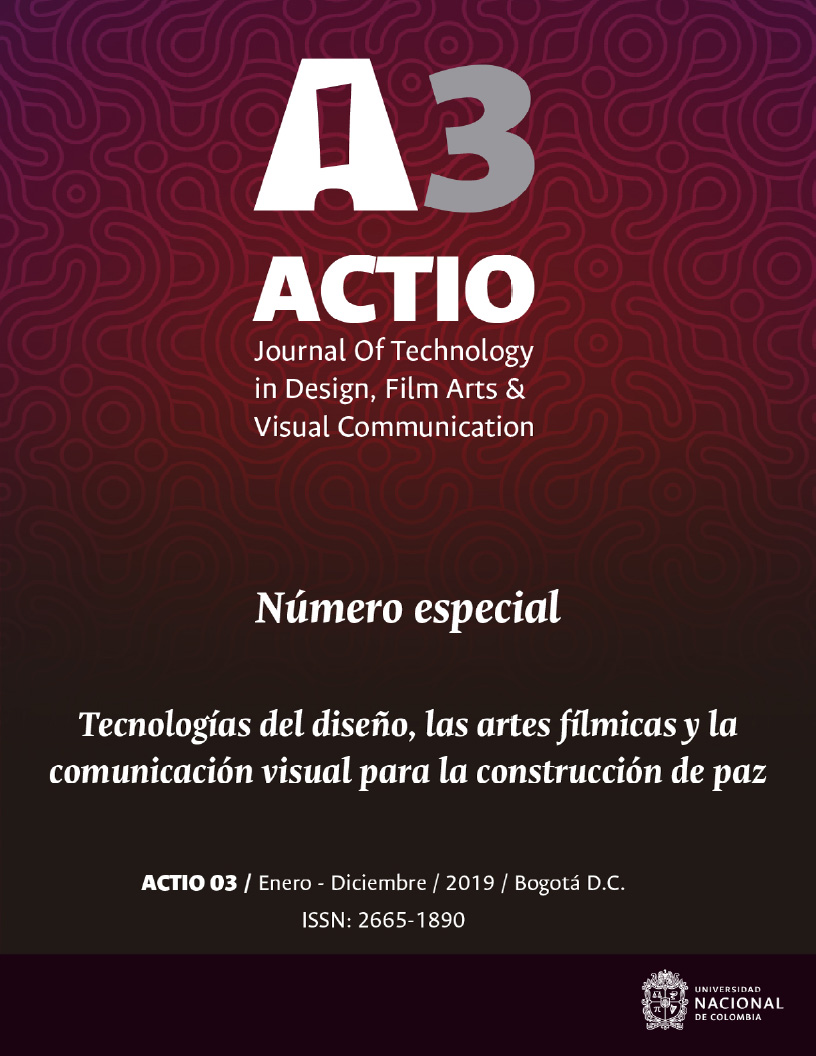Narrativas: entramado de tramas en un enredado vínculo social
Narratives: network of plots in a tangled social bond
Récits: un réseau de trames dans un lien social enchevêtré
Narrative: intreccio di trame in un groviglio vincolo sociale
Narrativas: rede de tramas em laços sociais emaranhados
DOI:
https://doi.org/10.15446/actio.n3.96071Palabras clave:
Narrativas, identidades, mediación comunicativa, sociedad en red, memoria cultural (es)narrative, identità, mediazione comunicativa, società in rete, memoria culturale (it)
récits, identités, médiation communicative, société en réseau, mémoire culturelle (fr)
Narrativas, identidades, mediação comunicativa, sociedade em rede, memória cultural (pt)
Narratives, identities, communicative mediation, network society, cultural memory (en)
¿Cuál es la razón para pensar que el concepto de narrativas puede ser potente para explicar el modo como tienen lugar los procesos de comunicación (social) en el contexto de la sociedad contemporánea? Si partimos de la afirmación de Levy (2007), la cual nos dice que «el ciberespacio no está desordenado, expresa la diversidad de lo humano» (p. 93), en un mundo en el cual la conectividad parece ser una condición de la vida social, la pregunta que surge desde lo comunicativo es ¿qué es lo que emerge como dispositivo(s) propio(s) de la mediación comunicativa en un mundo globalizado? De otro lado, hoy en día todo el mundo parece querer ser solo escuchado: «Síganos» es el imperativo que uno encuentra en la web y en las redes sociales, pero nadie parece querer escuchar al otro. A la par de este contexto, la conectividad parece haber acrecentado la complejidad del entramado de los relatos, haciendo pensar en cómo estos «entramados socio-técnicos-culturales» (Levy, 2007, p. XX) generan los procesos de identidad y de construcción de una memoria cultural que hace que individuos y colectivos le atribuyan significados a sus acciones (Castells, 1999). Las narrativas mediáticas se constituyeron en la forma hegemónica de encuentro en nuestras sociedades latinoamericanas, como dice Rincón (2006): «el potencial de acción simbólica de los medios de comunicación está en la competencia que tiene para producir vínculo y conexión entre los seres humanos, para imaginar relatos en los que quepamos todos» (p. 99). En Colombia hay una tarea pendiente por construir unas narrativas pensadas no desde el género —y no porque no tenga que ver con ello—, sino que se trata de poder comprender y proyectar «esas nuevas sensibilidades que conectan con los movimientos de la globalización tecnológica que están disminuyendo la importancia de lo territorial y de los referentes tradicionales de identidad» (Martín-Barbero, 2002, p. 177) en un país que necesita construir una memoria que lo proyecte hacia un futuro en paz. Por esta razón, en la perspectiva de los estudios culturales, «desentrañar en el mundo estas narrativas recurrentes y heterogéneas, las insólitas tramas de sabiduría práctica, identidad cultural y subjetividad política» (Herlinghaus, 2004, p. 15) es una tarea pendiente.
What ground is there for thinking that the concept of narratives may be powerful in explaining the way (social) communication processes take place within the context of contemporary society? If we take Levy’s assertion (2007), according to which «Cyberspace is not in disarray, it expresses human diversity» (p. 93), in a world in which connectivity seems to be a condition of social life, the question that arises from communication is ¿what emerges as the appropriate resource(s) of communicative mediation in a globalized world? On the other hand, it seems that, today, everyone just wants to be heard: «Follow us» is the imperative one finds in the web and in social media, but no one seems to be willing to listen to others. Together with this context, connectivity seems to have increased the complexity of the grid of stories, leading us to think on how these «socio-technical-cultural grids» (Levy, 2007, p. XX) generate processes of identity and the building of a cultural memory that allows individuals and collectivities to confer meaning to their actions (Castells, 1999). Media narratives were shaped in the hegemonic form of encounter in our Latin American societies, as Rincón (2006) says: «the media’s potential for symbolic action lies in its ability to produce links and connections among human beings, in imagining stories where we all have a place» (p. 99). In Colombia there is a pending task: that of building narratives that are thought, not from gender —although it is also associated with them—, but rather to be able to understand and project «these new sensibilities connecting the movements of technological globalization that are diminishing the importance of territory and of the traditional identity referents » (Martín-Barbero, 2004 , p. 177) in a country that needs a memory that may project it to a future in peace. This is why, from the perspective of cultural studies, «unraveling in the world these recurrent and heterogeneous narratives, the unwonted weaving of practical wisdom, cultural identity and political subjectivity» (Herlinghaus, 2004 , p. 15) is a pending task.
Pour quelle raison penser que le concept de récits peut être de grande utilité pour expliquer la manière dont se passent les processus de communication (sociale) dans le contexte de la société contemporaine ? À partir de l’affirmation de Levy (2007) que « le cyberespace n’est pas désordonné, il exprime la diversité de l’humain » (p. 93), dans un monde où la connectivité semble être une condition de la vie sociale, se pose sur le plan de la communication la question suivante : qu’émerge-t-il comme dispositif(s) propre(s) de la médiation communicative dans un monde globalisé? Par ailleurs, aujourd’hui tout le monde semble juste vouloir être entendu : “Suivez-moi”, tel est l’impératif qui abonde sur le web et les réseaux sociaux, mais personne ne semble vouloir écouter l’autre. Dans ce contexte, la connectivité semble avoir accru la complexité du tissu des histoires, ce qui mène à réfléchir à la façon dont ces « trames socio-technico-culturelles » (Levy, 2007, p. XX) génèrent les processus d’identité et de construction d’une mémoire culturelle par lesquels individus et collectivités attribuent des significations à leurs actions (Castells, 1999). Les récits médiatiques se sont construits sous la forme hégémonique de la rencontre dans nos sociétés latino-américaines, comme l’écrit Rincon (2006) : « Le potentiel d’action symbolique des médias se trouve dans la capacité à produire du lien et de la connexion entre les êtres humains, pour imaginer des histoires où nous puissions tenir tous » (p. 99). En Colombie, il reste un travail à accomplir pour construire des récits pensés, non à partir du genre - non que cela n’ait rien à voir - : ce dont il s’agit, c’est de pouvoir comprendre et projeter « ces nouvelles sensibilités connectées aux mouvements de la mondialisation technologique qui réduisent l’importance du territorial et des référents traditionnels de l’identité » (Martín-Barbero , 2004, p. 177) dans un pays qui a besoin de construire une mémoire le projetant vers un avenir en paix. Pour cette raison, dans la perspective des études culturelles, il reste à accomplir cette tâche de « démêler dans le monde ces récits récurrents et hétérogènes, les insolites trames de sagesse pratique, d’identité culturelle et de subjectivité politique » (Herlinghaus, 2004, p. 15).
Qual è la ragione per considerare che il concetto di narrativa può essere potente alla fine di spiegare il modo in cui operano i processi della comunicazione sociale nella società contemporanea? Partendo dall’affermazione di Levy (2007) che dice “il cyber spazio non è disordinato, esso esprime la diversità umana” (p.39), in un mondo in cui la connettività pare sia una condizione della vita sociale, dalla prospettiva della comunicazione, sorge la domanda: quali sono i dispositivi propri della mediazione comunicativa per un mondo globalizzato. Da un’altra parte, oggigiorno, pare che ogni persona voglia proprio essere ascoltata: “seguimi” è l’imperativo che si trova spesso nella web e nelle diverse reti sociali, tuttavia nessuno pare che abbia voglia di ascoltare. La connettività, in questo contesto, intreccia le narrative in modo più forte in modo che questi intrecci sociotecnici e culturali (Levy, 2007, p. XX) generano i processi d’identità e di costruzione della memoria culturale che permettono alle persone singole e anche ai collettivi sociali di risignificare le proprie azioni. (Castells, 1999). Le narrative dei media si sono costituiti come il modo egemonico dell’incontro nelle nostre società latinoamericane, così afferma Rincón (2006): “il potenziale dell’azione simbolica dei media sta proprio nella competenza che esso ha per produrre dei collegamenti e delle connessioni tra gli esseri umani, per immaginare le narrazioni in cui tutti quanti ci entrano” (p. 99). In Colombia, si debbono ancora costruire le narrazioni e pensarle non dal genero -anche se c’è tanta relazione-, bensì per comprendere e progettare “quelle nuove sensibilità che connettono con i movimenti della globalizzazione tecnologica che stanno pian piano diminuendo l’importanza della territorialità e dei riferimenti tradizionali d’identità” (Martín-Barbero, 2004, p. 177), in un paese che ha bisogno di costruire una propria memoria per progettarsi verso un futuro di pace. Perciò, nella prospettiva degli studi culturali è necessario ancora “tirar fuori e chiarire le narrative ricorrenti ed eterogenee in questo mondo, le insolite trame della saggezza pratica, dell’identità culturale e della soggettività politica.” (Herlinghaus, 2004, p. 15)
Qual a razão de pensar que o conceito de narrativas pode ser poderoso para explicar a forma como os processos de comunicação (social) acontecem no contexto da sociedade contemporânea? Partindo da afirmação de Levy (2007), que diz que “o ciberespaço não é desordenado, ele expressa a diversidade humana” (p. 93), em um mundo no que a conectividade parece condição da vida social, a questão que surge do comunicativo é o que surge como o(s) dispositivo(s) próprio(s) da mediação comunicativa em um mundo globalizado? Por outro lado, hoje todos parecem querer ser apenas ouvidos: “Siga-nos” é o imperativo que se encontra na web e nas redes sociais, mas ninguém parece querer ouvir o outro. Junto com este contexto, a conectividade parece ter aumentado a complexidade da rede de relatos, fazendo-nos pensar em como estas “redes sócio-técnico-culturais” (Levy, 2007, p. XX) geram os processos de identidade e construção de uma memória cultural que faz com que indivíduos e coletivos atribuam significados às suas ações (Castells, 1999). As narrativas da mídia constituíram-se a forma hegemônica de encontro em nossas sociedades latino-americanas, como diz Rincón (2006): “o potencial da ação simbólica da mídia está na competição que tem de gerar vínculo e conexão entre seres humanos, para imaginar relatos onde caibamos todos” (p. 99). Na Colômbia há uma tarefa pendente para construir narrativas pensadas não a partir do gênero - e não porque não tenha nada a ver com isso - mas para poder entender e projetar “aquelas novas sensibilidades que se conectam com os movimentos da globalização tecnológica que estão diminuindo a importância do territorial e das referências tradicionais de identidade” (Martín-Barbero, 2004, p. 177) em um país que precisa construir uma memória que o projete para um futuro de paz. Por tanto, na perspectiva dos estudos culturais, “desvendar no mundo estas narrativas recorrentes e heterogêneas, as inusitadas tramas da sabedoria prática, identidade cultural e subjetividade política” (Herlinghaus, 2004, p. 15) é uma tarefa pendente.

ACTIO NÚM. 3 | Enero - Diciembre / 2019

Doctor en Historia. Docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Hoy en día el entorno en el que vivimos parece estar signado por una complejidad difícil de explicar. Para quienes nos acercamos al campo de la comunicación para observar, explicar y comprender sus procesos, implica no solo un descentramiento de las visiones que sobre el ejercicio del poder mediático se tenía, sino un constante cuestionamiento a los modos como se encara lo teórico y lo metodológico a la hora de investigar lo que ocurre en el campo. Por ejemplo, si hablamos de la televisión y la queremos definir, hay aspectos que desde la sola materialidad han cambiado y no solo porque hoy en día los televisores tengan pantallas LED, sino porque lo que se ve ahí ya no está restringido a lo que una antena de televisión recibía o a lo que el cable nos suministraba en la suscripción; hoy el aparato de televisión está conectado a Internet y eso ya propone otro modo de existir de la televisión en el que la elección por uno u otro programa y su frecuencia de consumo cambia. La manera como definimos lo que hoy en día es programación —un concepto que explica la forma de desplegar la producción de medios, como la radio y la televisión— como factor que organiza la recepción, similar a una práctica cultural, es algo necesario de revisar frente a opciones como Netflix, en las que la serialidad de los productos no está dispuesta en función a la variable temporal para su exposición: serie de emisión diaria o semanal. Es más, si nos referimos al aparato de televisión, este no solo es diferente porque tenga una pantalla plana, sino el hecho de ser smart TV hace que sea una cosa totalmente distinta a la de un mero receptor de señal: la conexión a Internet y los procesadores generan otras posibilidades de uso.
En términos del investigador que busca entender las lógicas inherentes a la producción de información y comunicación, se empieza a sentir una suerte de insuficiencia conceptual para poder dar cuenta de cómo estamos construyendo el vínculo social y cómo operan las dinámicas mediáticas que hoy en día están totalmente descolocadas del encuadre con el que se definía lo mediático hace unos años.
La presente reflexión tiene su origen en una trayectoria investigativa en la que los resultados de una serie de proyectos de investigación1 han generado zonas no legibles de explicación sobre los fenómenos estudiados en contextos que requieren ciertas claridades para proyectar la comunicación en función a su papel social (valga el pleonasmo). La sola pregunta de cómo definimos a la televisión, la radio o un medio escrito no tiene una respuesta clara y definitoria. Quizás, y en gran parte, porque las transformaciones propias de la denominada convergencia digital cambian el ecosistema comunicativo. Esto es un gran marco dentro del cual rupturas y desplazamientos en las formas de concebir la realidad comunicativa señalan de modo permanente el desarrollo de las ciencias sociales como campo de conocimiento. En este sentido, compartimos lo que dice María Cristina Mata:
Creo que las rupturas, en general, con los investigadores latinoamericanos o productores tienen que ver con las etapas políticas, eso es indudable. El basamento que tiene la coherencia, entre acercamiento teórico y rupturas conceptuales y epistemológicas, tiene que ver con el momento que vive tu país, lo que se te exige; el momento que vive el mundo; las cosas que caen y se quiebran; las cosas que vuelven a aparecer. (Benavides, 1995)
Se va a exponer una suerte de contexto que se convierte en lo que vive el país y el mundo, y de las cuestiones que cada vez se hacen menos aprehensibles desde el modo como conocemos la realidad, para intentar bosquejar una aproximación que expresa una forma de comprender la realidad a la que se alude.
Anotaciones sobre el contexto
Colombia —y no solo este país— vive en una suerte de contexto de época que nos reta respecto de la manera como se construyen nuestros vínculos sociales y nuestra memoria colectiva. Nos referimos a lo que Levy (2007) ha denominado la cibercultura y, en especial, otro aspecto al que se la ha prestado poca atención: el cómo los relatos construyen hoy nuestra identidad. Sobre lo primero, se subraya cómo «los rápidos procesos de innovación desencadenados por las TIC digitales han transformado radicalmente, junto con los sistemas, los colectivos y las dinámicas de la información y la comunicación, también las formas de conocimiento e investigación tecno-científica» (Levy, 2007, XVII).
Sobre lo segundo, en medio de las mencionadas transformaciones de época, cada sociedad tiene sus particularidades. Para el caso de la colombiana, hay un evento que reta la labor de los que pensamos y queremos apoyar una convivencia pacífica, nos referimos a la posibilidad de reconstituir una sociedad a partir de lo que se deriva de la firma de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto conlleva, incluso antes de iniciar los diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana, a la creación de una entidad que lidere el proceso de construcción de la memoria del conflicto; nos referimos al Centro Nacional de Memoria Histórica. En este sentido, se trata de construir el relato de las múltiples memorias que, desde las víctimas y los victimarios hablan más allá de la estadística de la guerra, subrayando que para olvidar hay que recordar. Esta es la relación base entre memoria y narración: la memoria hay que contarla y en su construcción hay que tomar decisiones acerca de qué se recuerda y qué se olvida.
En este sentido, podemos decir que hay dos premisas como punto de partida: una primera que se relaciona con que las transformaciones de época están mutando nuestras formas de comunicarnos y de estar juntos; una segunda es que hay una estrecha relación, pero no una forma fijada (aunque sujeta) estructuralmente de experienciar2 el tiempo que vivimos: el de un conjunto de transformaciones en términos de cómo nos informamos y comunicamos. Esto se enlaza con una propuesta de escritura que se abre en un contexto de incertidumbre anclado en la idea de cómo nos contamos hoy en día y qué significa relatarnos.
Sobre estos dos ámbitos se va a elaborar una reflexión que pretende resituar la forma de comprender lo que (nos) ocurre desde la dimensión comunicativa. De seguro es insuficiente para hablar de todo el ecosistema comunicativo, pero recoge aquella afirmación que el escritor peruano, Santiago Roncagliolo, expresa en la presentación de la Ulibro 20173: «las historias son una manera de reunirnos».
Si la pregunta se circunscribiera al campo de la comunicación, el cómo se cuenta el país desde lo noticioso sería un espacio para pensar en el qué hacer. ¿Cómo se podría empezar a contar un país cuyos relatos han existido inmersos en la existencia de un antagonismo en el que unos deben ser acabados por los otros4? Aquí no solo se hace referencia a la violencia física, sino a la dimensión de cómo narramos un país cuyos nuevos relatos deben aportar a imaginar una realidad que no existió por más de medio siglo: un país que vive sin guerras.
Narrar la memoria
Hoy en día el número de relatos que circulan por la sociedad contando historias ha aumentado de modo drástico, y no se inicia con la existencia de Internet y las redes sociales, esto tiene su historia. A partir de la asunción del término cultura de masas, en el contexto de lo que José Luis Romero (1999) describió para Latinoamérica como las sociedades masificadas, se muestra que el desarraigo no fue solo territorial, sino fue el desdibujamiento parcial o total de las formas de existencia y circulación de los relatos propios del lugar de origen de esos miles de miles de migrantes que hicieron crecer las ciudades latinoamericanas. Sin entrar en detalles sobre dicho proceso, lo que se alteró fue el modo de comunicarnos, la circulación de los relatos del lugar y, por ende, la memoria «viva», aquella que daba forma a la identidad y que empujaba desde el pasado a vivir, comer, bailar de una manera.
A lo anterior hay que agregar que mucha de esa gran población estaba incorporada de modo incipiente a la cultura letrada5. Desde lo comunicativo se fueron desconectando de sus redes sociales, a pesar de que —en muchos casos— intentaron mantenerse como colectivo dentro de la urbe. En este proceso, dichas poblaciones fueron incorporándose como audiencias de los medios de comunicación masiva. El cine fue el primer medio en hacerse presente como productor de relatos6 que generaron referentes comunes a aquellos que formaban parte de un territorio donde el anonimato era la forma de reconocimiento en una sociedad no letrada. La radio y la televisión se constituyeron en esa otra fuente de relatos que hegemonizaron desde lo mediático a las sociedades latinoamericanas. Si la producción y circulación de relatos tienen una relación con las continuidades y rupturas acerca de lo que contamos, lo que somos, su papel en la construcción de la memoria se vuelve central en la construcción de la identidad cultural. En este sentido Melucci manifiesta que:
Narrar significa establecer unas fronteras y al mismo tiempo superarlas; significa establecer una continuidad, no como un nexo unívoco de causa-efecto, sino como la posibilidad de reconocer el hilo que nos ata al pasado y al futuro. La narración como espacio que retiene y que revela al mismo tiempo, como palabra dicha y como intención de sentido jamás totalmente concluida, parece responder a la difícil tarea de conjuntar la multiplicidad, el ser incompleto del yo contemporáneo y su necesidad de reconocerse y de ser reconocido. (Melucci, 2001, 94)
Si subrayamos que el hecho de narrar pone de relieve la incompletitud del yo contemporáneo, las preguntas por cómo narrar la memoria cuando en ese relato los enemigos empiezan a transformarse en reintegrados, cuando hay que seleccionar aquellos que hay que recordar y aquello que hay que olvidar, cobran relevancia. Sin embargo, el compromiso con el ejercicio de construcción de memoria implica una reconfiguración de los relatos de la sociedad, haciendo mirar el pasado desde otro lugar: reconfiguración que, a su vez, trae como consecuencia la necesidad de reubicar actores y escenarios: de enemigos a adversarios políticos, de victimarios a reintegrados y de víctimas a sobrevivientes, teniendo en cuenta que, a lo largo de la historia, los relatos que han circulado han estructurado a los actores y escenarios en relatos de violencia. Lo anterior incluye el hecho de constituir-se en un nuevo entramado narrativo, con la característica de ser una «Identidad narrativa o narrada, puesto que la pregunta por el ser del yo se contesta narrando una historia, contando una vida. Podemos saber —en efecto— lo que es el hombre atendiendo la secuencia narrativa de su vida» (Ricoeur, 2013, p. 12).
La identidad narrativa parte de hacer uso del dispositivo central de toda memoria: el recuerdo como dispositivo de actualización tamizado por los valores del presente, los cuales le dan significado a esa recordación (como momento vivido). No se trata, pues, de recuperar la memoria como un ejercicio de arqueología, sino de establecer el significado que hoy tienen esos recuerdos que forman parte de esas narraciones de la experiencia y qué dice el pasado a la luz del presente, luego de haber «experienciado» la historia. Dice Hallbwachs que:
[…] mientras que la historia es informativa, la memoria es comunicativa […]. Toda memoria, incluso la individual, se apoya y se gesta en el pensamiento y la comunicación del grupo […]. Ahora bien, la comunicación y el pensamiento de los diversos grupos de la sociedad está estructurado en marcos, los marcos sociales de la memoria. (Hallbwachs, 2002, pp. 1-2)
Dentro de lo anterior están esos valores colectivos compartidos, a partir de las experiencias vividas en lecturas hechas desde el presente (relatos). Hay que considerar que las audiencias comparten experiencias al consumir las ofertas mediáticas, en algún momento centradas casi exclusivamente en el espacio del hogar7. Son prácticas de recepción (Orozco, 1996) en donde el artefacto forma parte de lo cotidiano; el medio se hace presente de una manera, define una relación desde el consumo (audiencias) y comparte una serie de narrativas que no son solo estructuras de relato y programáticas, sino que recogen el sentir propio de lo que se vive (deseos, frustraciones, sueños, rabias, entre otros). Los sujetos (¿ciudadanos?) ven posible su presencia en los rastros de las historias vividas por los personajes en situaciones en las que toman decisiones y se conectan con sus propios dramas.
El valor de la narratividad, como cualidad propia de la existencia, visibilidad y publicidad de los sujetos, está también comprometida con lo que nos aporta Melucci cuando dice que:
[…] narrar significa establecer unas fronteras y al mismo tiempo superarlas; significa establecer una continuidad, no como un nexo unívoco de causa-efecto, sino como la posibilidad de reconocer el hilo que nos ata al pasado y al futuro. La narración como espacio que retiene y que revela al mismo tiempo, como palabra dicha y como intención de sentido jamás totalmente concluida, parece responder a la difícil tarea de conjuntar la multiplicidad, el ser incompleto del yo contemporáneo y su necesidad de reconocerse y de ser reconocido.
En ese contexto, que ubica el valor de las narrativas no solo como género («objeto»), aquí se comprende como una cualidad del modo ser de las identidades, reconociendo que en el ámbito comunicativo hay una presencia hegemónica de lo mediático y sus relatos, que se hace importante en la dinámica propia de la «sedimentación» de la memoria colectiva desde sus propias narrativas. A partir de esto, podemos decir que entendemos dicha existencia como un modo de marcaje de las vivencias que convive en una tensión permanente entre una dimensión más racional (argumentativa) que los formatos de carácter informativo nos ofrecen y una dimensión más emotivo-placentera, ligada a los formatos propios del entretenimiento mediático.
Cabe anotar que en la narrativa no se trata solo de recrear historias, si se considera que las narrativas también se derivan en relatos (subjetivos) producto de las lecturas que se hacen de lo narrado desde lo hegemónico. En este sentido, los relatos (subjetivados) son producto de la performatividad de las narrativas en el espacio de lo social, el cual es diverso y se inscribe dentro de un ecosistema comunicativo hegemonizado por la producción propia de las industrias culturales, por ende, se trata de una condición tensionada entre el hecho de ser sujetos de la ciudadanía y ser sujetos del consumo. Es importante señalar que, en una rápida mirada de la oferta que se ofrece en términos de canales de televisión —sean vía televisión digital terrestre (TDT) o por suscripción pagada—, se aprecia una prevalencia de los denominados realities, en los que prevalece cómo los personajes viven determinadas situaciones propias de la narrativa cotidiana y de aventura: desde remodelar o comprar una casa hasta asumir la odisea de la supervivencia en situaciones extremas. Esto es un elemento para tomar en cuenta en el desarrollo de la reflexión sobre las narrativas y su capacidad de compromiso con lo vivido (experienciado).
A esa ya existente tensión sobre la constitución del sujeto político (moderno y consumidor) se agrega la propia historia del país, a la forma como se proyecta hacia el futuro, como si fuera una cantera de la cual se va a extraer los insumos que serán modelados en el presente y proyectados hacia el futuro. Esto transita por el tema de las representaciones: el modo como se asume la conflictividad en lo político que consideraría lo que Mouffe (2007) llama pasar de considerar al enemigo como adversario, es una forma de transformar el antagonismo amigo/enemigo. De esta manera, Rojas (2001) explica el compromiso con el cómo se configura el escenario posible para contarnos de forma diferente:
[…] la paradoja de la violencia es que tiene que solucionarse en la representación alterando la violencia original que dio salida a la violencia manifiesta. El antagonismo tiene que ser reconstruido en la representación, la resolución de la violencia solamente puede darse en el orden simbólico re-instaurando sentidos y recreando relaciones originales de identidad-diferencia. (p. 81)
Lo señalado por Rojas nos ayuda a comprender el papel de la dimensión comunicativa en el modo como existe y prevalece la violencia, y su relación con la construcción de la memoria, en este caso como una suerte de «marco social» —parafraseando a Halbwachs—, si se entiende que toda memoria implica una selección y una exclusión de lo que se va a recordar. Dicho de otra manera, comunicativamente es importante pensar de forma prospectiva en qué sentidos de comunidad e in-comunidad se han construido a lo largo del tiempo, en este aparentemente interminable conflicto armado —aunque no solamente en este tipo de conflicto— y para ello las narraciones son un elemento central. Por un lado, porque parte de la tarea en el proceso de reparación y para ello es necesario construir, tal y como lo refiere el Centro Nacional de Memoria Histórica, «memorias plurales de las víctimas» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019).
TIC, convergencia y narrativas
Como parte de una segunda arista para la reflexión, emerge ese espíritu de época producto de una dinámica que se vuelve global y que nos envuelve en una red, producto de la conectividad y del desarrollo de Internet, en el que los medios se han desdibujado en su naturaleza particular y las redes sociales en lo cotidiano han modificado el modo de hacer públicas las opiniones y el modo de producir la información que circula en la sociedad. Esto ha permitido que el rango de actores sociales que se hacen visibles se amplíe. Como nos dice Levy (2007) sobre la cultura digital: «el ciberespacio no está desordenado, expresa la diversidad de lo humano» (p. 93), lo cual constituye una visión optimista acerca del potencial que tiene la web como espacio público de convergencia de medios y, a la vez, de ampliación de las voces presentes en lo público, pero sin que eso nos haga necesariamente más democráticos y tolerantes con el otro. La interactividad generada en las redes sociales y las plataformas mediáticas introduce la pregunta por la forma como se re-crean los sentidos de comunidad, como dice Rincón (2006): «el potencial de acción simbólica de los medios de comunicación está en la competencia que tiene para producir vínculos y conexiones entre los seres humanos, para imaginar relatos en los que quepamos todos» (p. 99), a pesar de que lo mediático pierda definición en su naturaleza luego del proceso de convergencia en lo digital. Ese potencial señalado por Rincón hay que tenerlo en cuenta para evaluar lo que ocurre en los nuevos escenarios.
Una cuestión que acompaña este tiempo de Internet y la conectividad es un discurso individualista que impregna nuestra sociabilidad contemporánea. Sería apresurado decir que es producto de las redes sociales. El proceso de la llamada apertura económica y del repliegue del Estado como gestor del bienestar de la población en la última década del siglo pasado generó una serie de cambios que apuntaban no solo a la privatización de los servicios públicos, sino a la revaluación de sistemas solidarios, como el de las pensiones, transformando el significado del aporte colectivo en un trato individual de empresa (aunque hoy en Colombia subsistan ambos sistemas de aportes de pensiones), o que el sentido de pertenencia en las universidades, basado en la idea del alma mater, esté siendo reemplazado por la condición de ser cliente, es decir, los valores propios de una empresa se vuelven forma estándar del modo de relacionarse socialmente. Como diría el profesor Fausto Neto, investigador brasilero: «el capitalismo ya no solo produce la cultura, el capitalismo es la cultura». Esto, a su vez, nos remite a un debate casi permanente en torno al ejercicio de la ciudadanía: ¿cómo se constituye el sujeto moderno?
Retomando el hilo sobre las narrativas en el contexto de lo digital, hay un largo trabajo desarrollado en ese ámbito y vamos a tomar el texto de Scolari (2013) como obligada referencia. Para él, la narrativa transmedia (NT) es «un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión» (p. 46). Este fenómeno, a su juicio, no representa una novedad: «no creo que sea un grave pecado considerar el relato cristiano una NT que desde hace veinte siglos —o muchos más si incorporamos el Antiguo Testamento— se viene expandiendo por diferentes medios y plataformas de comunicación» (p. 46). Esto tiene relevancia en el contexto de considerar que el fenómeno contemporáneo de la narrativa transmedia es novedoso, menos en su ocurrencia y más en la forma como tiene lugar el enredarse con los relatos en el entramado de las voces que circulan en la sociedad, dentro de un ecosistema comunicativo que puede ser mirado desde la economía política o la formación profesional también. Otro aspecto que se considera un aporte es la noción de:
[…] ecosistema mediático como un ente orgánico que, al igual que un corazón, atraviesa por movimientos de contracción y dilatación. Por un lado, los actores del ecosistema mediático —empresas, tecnologías, profesionales, lenguajes— tienden a converger, a acercarse entre sí, a hibridarse; inmediatamente después de la fusión de esos actores generan contenidos —en nuestro caso las NT— que se propagan a través de todo el ecosistema. (Scolari, 2013, p. 65)
Esto ayudaría a pensar aquello que de manera intuitiva se nombra como «en-redarse de los relatos en el entramado de las voces que circulan en la sociedad». Aquí hay una suerte de economía política de la comunicación que regularía (o su contrario: desordenaría) el ecosistema comunicativo bajo el entorno digital, esto sugiere la existencia de una matriz tecnoestética8, la cual, como noción, indica que hay elementos que in-forman las piezas comunicativas desde la propia dimensión técnica y, en consonancia, con una sensibilidad contemporánea resemantizada por las industrias culturales. En este sentido, la dimensión estética cobra una relevancia particular y ligada, no a la forma que le da la industria, sino a la industria como forma, en este caso altamente informatizada.
A modo de punto y seguido
Leído el último párrafo da la sensación de haber trasladado al lector de la realidad (colombiana) al pensamiento (comunicativo) sin una clara conexión entre ambos, de tal suerte que se espera hacer una síntesis preliminar o incorporar elementos que cumplan el papel de articular esos polos que aparentan estar lejanos.
La apuesta del proyecto moderno ha sido (y es) que la incorporación al mundo de lo letrado (alfabetismo) no solo es funcional a las necesidades de un proyecto de desarrollo nacional, sino que eso nos faculta a ser mejores ciudadanos. No es un debate nuevo si lo pensamos en términos de la relación entre las narrativas y la construcción de nación (moderna y de ciudadanos) y de la denominada cultura nacional. Herlinghaus (2004), citando a Jesús Martín Barbero, nos trae a colación una reflexión que habla del tiempo que nos ha dedicado el debate: «las mayorías nacionales en América Latina están accediendo a la modernidad no de la mano del libro sino de las tecnologías y los formatos de la imagen audiovisual» (p. 21).
Siguiendo a Herlinghaus (2002): «la imaginación moderna revela su trayectoria de desgarramiento entre el sujeto especulativo y experiencia cultural (p. 21), de tal forma que «los imaginarios que acompañan el actuar humano no se subordinan a la norma que el sujeto autorreflexivo establece» (Herlinghaus, 2002, p. 22). Es decir, los actores no interpretan su «libreto» de acuerdo con el modelo, sino desde un lugar (otro) que se integra narrativamente en el entramado de la performatividad de la obra a interpretar.
Martín-Barbero (1998) indica cómo en América Latina se viven procesos simultáneos en distintas temporalidades, lo que invita a elaborar una comprensión histórica del problema, y quizás el tiempo de la guerra y el enfrentamiento armado aparezca como una persistencia en el tiempo que se refleja en el modo como seguimos relatando al país. Nos referimos aquí a narrativas en su capacidad de integrar en los relatos esas distintas temporalidades como experiencia cultural, en las que el contar-nos proyecta una trascendencia frente a la finitud de los eventos, como ocurre con los cuentos populares o los programas televisivos en los que siempre hay un principio, un desarrollo y un final. Aquí que se hace una distinción importante entre discurso y narración para mostrar el potencial de esa mirada, reconociendo que son dos caras de la misma moneda: «Mientras el discurso tiende, según Foucault, a la codificación, especialización e institucionalización, es la narración (popular) que habita en los márgenes de los sistemas discursivos, aprovechándose ágilmente de elementos y espacios tanto propios como ajenos» (Herlinghaus, 2002, p. 40). La narración tiene ese carácter flexible, permea desde los márgenes y penetra en los intersticios de lo discursivo, a modo de «interculturalidad conflictiva» (Herlinghaus, 2002, p. 40).
Herlinghaus (2002) resalta lo melodramático más allá del género o formato. Queremos subrayar este carácter como clave para comprender e intervenir comunicativamente realidades específicas y, a partir de pensar una interculturalidad conflictiva, parafrasear lo que él denomina «el carácter intermedial del melodrama». Por un lado, la intermedialidad «remite a las prácticas populares las que, narrando o imaginando narrativamente, atraviesan, ocupan y desocupan distintos terrenos simbólicos», de manera que el carácter intermedial remite a la «versatilidad de atravesar diversos géneros y medios de comunicación así como generar intersticios y nuevos puentes conceptuales». Es la idea de imaginar narrativamente la que puede coadyuvar a recomponer en escenario, sus actores y los recursos de que disponen para recrear la historia. De otro lado, hay que pensar en lo intermedial y lo que se denomina la narrativa transmedia, pensando que es posible permear discursos polarizados que amplíen la capacidad de ver más allá de blanco o negro.
Estos son los acercamientos que nos hacen andar a tientas, que nos colocan en una situación de incertidumbre, sea porque se vive en una dinámica de cambio, producto de las transformaciones propias de una sociedad que vive en la cibercultura y, de modo paradójico, tratando de propiciar esos cambios en los modos como nos narramos. Como indica el pensador latinoamericano Zemelman (2019):
Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no supiéramos construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante, y esa realidad la definimos en función de exigencias conceptuales que pueden no tener pertinencia para el momento histórico, entonces significa que estamos organizando, no sólo el pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos que no son los propios de esa realidad que se quiere conocer.
Referencias
- Ávila Gómez, A. y. (2015). Salas de cine en Bogotá (1897-1940): la arquitectura como símbolo de modernización del espacio urbano. Amérique Latine Historie et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, s/n. Acesso em 03 de 10 de 2019, disponível em http://journals.openedition.org/alhim/5230) DOI
- Benavides Campos, J. E. (1995). Encuentro a dos voces: Rosa María Alfaro y María Cristina Mata. Signo y Pensamiento(26), 79-90. DOI
- Benavides Campos, J. E. (octubre de 2014). Memoria, comunicación y comunicabilidad. Elemento para aportar a la reconcilicaicón (futura) de una región. En P. J. Miguel, Agendas de comunicación en tiempos de conflicto y paz (pp. 92-93). Bogotá: Javeriana.
- Bolaño, C. N. (2014). Economía política de la información, la comunicación y la cultura. En C. C. Bolaño, La contribución de América Latina al campo de la Comunicación. ALAIC. https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i141.4072
- Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura (Vol. 2). Madrid: Alianza Editorial.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (3 de octubre de 2019). Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ DOI
- Hallbwachs, M. (2002). Fragmentos de la memoria colectiva. Athenea Digital, (2), 1-11. Recuperado de https://atheneadigital.net/article/view/n2-halbwachs/52-pdf-es DOI
- Herlinghaus, H. (2002). La imaginación melodramática. Rasgos intermediales y heterogéneos de una categoría precaria. En H. Herlinghaus, Narraciones anacrónicas de la modernidad. Melodrama e intermedialidad en América Latina (pp. 21-60). Santiago de Chile: Cuarto Propio. DOI
- Herlinghaus, H. (2004). Renarración y descentramiento. Mapas alternativos de la imaginación en América Latina. Madrid: Iberoamericana. DOI
- Levy, P. (2007). Cibercultura. La cultura en la sociedad digital. Barcelona: Anthropos.
- Martín Barbero, J. (2002). El melodrama en televisión o los avatares de la identidad industrializada. En H. Herlinghaus, Narraciones anacrónicas de la modernidad (pp. 171-198). Santiago de Chile: Cuarto Propio. DOI
- Martín-Barbero, J. (1998). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
- Martín-Barbero, J. (2002). La telenovela desde el reconocimiento y la anacronía. En H. H. (ed.), Narraciones anacrónicas de la modernidad. Melodrama e intermedialidad en América Latina (pp. 61-78). Santiago de Chile: Cuarto Propio. DOI
- Melucci, A. (2001). Vivencia y convivencia: teoría social para una era de la información. Madrid: Trotta.
- Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. DOI
- Orozco Gómez, G. (1996). Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo. Madrid: Ediciones de La Torre - Universidad Iberoamericana.
- Pardo, A. P. (1972). Geografía Económica y Humana de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.
- Ricoeur, P. (2013). Tiempo y narración (Vol. 1). México: Siglo XXI.
- Rincón, O. (2006). Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Barcelona: Gedisa. DOI
- Rojas, C. (2001). Civilización y Violencia. Bogotá: CEJA.
- Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia. Cuando . Barcelona: Deusto.
- Williams, R. (1997). Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península.
- Zemelman, H. (11 de marzo de 2019). Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las Ciencias Sociales Latinoamericanas. Medellín: Universidad de Antioquia
Listado de notas al pie
- Dicho conjunto de investigaciones comprende las realizadas desde el año 2000 a la fecha: tesis de maestría, proyecto «Una mirada al consumo cultural de jóvenes de secundaria en colegios de Bogotá: mediaciones en las formas de aprender a estar juntos», Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Investigador principal, proyecto «Televisión y memoria: el consumo de medios de comunicación como experiencia cultural, el caso de Bucaramanga», UNAB (2006). Tesis doctoral en Historia: «Historia de la televisión y su función pública en Colombia, 1953-1958», UNAL (2012). Investigador principal, proyecto «Consumo cultural y cultura digital en población joven de Bucaramanga», UNAB (2014). Coinvestigador en el proyecto «Narraciones y posconflicto en Colombia: opinión pública, tecnología y valores», UNAB (2016). Investigador principal de «Los debates contemporáneos en las ciencias sociales y las artes desde los estudios culturales: fundamentación para una formación transdisciplinar y su proyección en la generación y fortalecimiento de programas de posgrados en la Universidad Autónoma de Bucaramanga», UNAB (2019). «Historias de vida como entramado de una identidad narrativa, la acción social y la construcción de convivencia pacífica: memoria(s) de la comunidad de Nuevo Girón», UNAB (2019). Ir al texto
- Esta suerte de neologismo está directamente relacionada con el concepto de estructuras del sentir de Raymond Williams (1997). Ir al texto
- Ulibro es una feria cultural que realiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde el año 2003. Nació como una feria editorial y hoy en día es una feria cultural en la cual lo editorial es una parte del evento. Ir al texto
- Y no porque fuese el único grupo armado insurgente existente en Colombia, sino porque ese grupo era el más fuerte militarmente y el más antiguo de los existentes. Esto daba al acuerdo una dimensión material y simbólica trascendente, aun cuando el plebiscito convocado para refrendar los acuerdos obtuvo un resultado adverso y por la mínima diferencia: el escrutinio dio como resultado que el 50,23 % de los votantes votó por el «No» para refrendar los acuerdos. Ir al texto
- Pardo (1972, p. 72):
En efecto, aún hacia 1950 estamos hablando de un continente donde el 61 por ciento de la población es rural; y no más de un 26 por ciento residía en centros urbanos de más de 20,000 habitantes. Para el conjunto de la región la tasa de analfabetismo entre los mayores de 15 años alcanzaba casi el 50 % Ir al texto - En Bogotá, entre 1930 y 1950, se pasó de contar con 2 salas de cine a multiplicar dicho número por 10, en medio de un acelerado crecimiento urbano de la capital del país. (Ávila y Montaño, 2015). Ir al texto
- El hecho de escuchar radio, hasta antes de que el transistor permitiera de la portabilidad de los aparatos, estaba relacionado con el lugar: se escuchaba la radio en donde estuviera enchufada. Para el caso de la televisión, pasó de ser el aparato de la casa, para dar lugar a un consumo que se diversificaba en los hogares, rompiendo ese efecto de nucleación familiar en torno al aparato. Ir al texto
- El término se recoge de una conversación con el investigador brasilero, profesor César Bolaño, quien lo ha trabajado desde la economía política de la comunicación. Para 2014, en un texto publicado por Alaic, se puede leer el término estética tecnoinformática, para referirse a cómo «La semiótica y el análisis del discurso observan una estética tecno-informática que, antes que comunicativa, tiende a fundamentarse en lo eficaz y en la inmediatez del instante» (Bolaño, Ancízar y Sardinha, 2014). En este caso, la que se suscribe es una versión de la idea inicial de Bolaño. Ir al texto
Narrativas: entramado de tramas en un enredado vínculo social
Narratives: network of plots in a tangled social bond
Récits: un réseau de trames dans un lien social enchevêtré
Narrative: intreccio di trame in un groviglio vincolo sociale
Narrativas: rede de tramas em laços sociais emaranhados
Referencias
Ávila Gómez, A. y. (2015). Salas de cine en Bogotá (1897-1940): la arquitectura como símbolo de modernización del espacio urbano. Amérique Latine Historie et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, s/n. Acesso em 03 de 10 de 2019, disponível em http://journals.openedition.org/alhim/5230) https://doi.org/10.4000/alhim.5230
Benavides Campos, J. E. (1995). Encuentro a dos voces: Rosa María Alfaro y María Cristina Mata. Signo y Pensamiento(26), 79-90. https://doi.org/10.15213/redes.n10.p145
Benavides Campos, J. E. (octubre de 2014). Memoria, comunicación y comunicabilidad. Elemento para aportar a la reconcilicaicón (futura) de una región. En P. J. Miguel, Agendas de comunicación en tiempos de conflicto y paz (pp. 92-93). Bogotá: Javeriana.
Bolaño, C. N. (2014). Economía política de la información, la comunicación y la cultura. En C. C. Bolaño, La contribución de América Latina al campo de la Comunicación. ALAIC. https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i141.4072
Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura (Vol. 2). Madrid: Alianza Editorial.
Centro Nacional de Memoria Histórica (3 de octubre de 2019). Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ https://doi.org/10.19053/20275137.2942
Hallbwachs, M. (2002). Fragmentos de la memoria colectiva. Athenea Digital, (2), 1-11. Recuperado de https://atheneadigital.net/article/view/n2-halbwachs/52-pdf-es https://doi.org/10.5565/rev/athenea.52
Herlinghaus, H. (2002). La imaginación melodramática. Rasgos intermediales y heterogéneos de una categoría precaria. En H. Herlinghaus, Narraciones anacrónicas de la modernidad. Melodrama e intermedialidad en América Latina (pp. 21-60). Santiago de Chile: Cuarto Propio. https://doi.org/10.31819/9783964565303
Herlinghaus, H. (2004). Renarración y descentramiento. Mapas alternativos de la imaginación en América Latina. Madrid: Iberoamericana. https://doi.org/10.31819/9783964565303
Levy, P. (2007). Cibercultura. La cultura en la sociedad digital. Barcelona: Anthropos.
Martín Barbero, J. (2002). El melodrama en televisión o los avatares de la identidad industrializada. En H. Herlinghaus, Narraciones anacrónicas de la modernidad (pp. 171-198). Santiago de Chile: Cuarto Propio. https://doi.org/10.35537/10915/3142
Martín-Barbero, J. (1998). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
Martín-Barbero, J. (2002). La telenovela desde el reconocimiento y la anacronía. En H. H. (ed.), Narraciones anacrónicas de la modernidad. Melodrama e intermedialidad en América Latina (pp. 61-78). Santiago de Chile: Cuarto Propio. https://doi.org/10.1111/tla.12104
Melucci, A. (2001). Vivencia y convivencia: teoría social para una era de la información. Madrid: Trotta.
Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. https://doi.org/10.20396/ideias.v2i1.8649341
Orozco Gómez, G. (1996). Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo. Madrid: Ediciones de La Torre - Universidad Iberoamericana.
Pardo, A. P. (1972). Geografía Económica y Humana de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.
Ricoeur, P. (2013). Tiempo y narración (Vol. 1). México: Siglo XXI.
Rincón, O. (2006). Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Barcelona: Gedisa. https://doi.org/10.32870/cys.v0i9.2031
Rojas, C. (2001). Civilización y Violencia. Bogotá: CEJA.
Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia. Cuando . Barcelona: Deusto. DOI: https://doi.org/10.1515/sem-2013-0038
Williams, R. (1997). Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península.
Zemelman, H. (11 de marzo de 2019). Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las Ciencias Sociales Latinoamericanas. Medellín: Universidad de Antioquia
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Información sobre acceso abierto y uso de imágenes
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:
- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);
- No se usen para fines comerciales;
- No se modifique ninguna parte del material publicado;
- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y
- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.