Reconstrucción: un videojuego que se constituye en un espacio de memoria virtual sobre el conflicto armado colombiano
Reconstruction: a videogame that becomes a virtual memory space for Colombia’s armed conflict
Reconstruction: un jeu vidéo qui se déroule dans un espace de mémoire virtuelle sur le conflit armé colombien
Reconstrução: um videogame que constitui um espaço de memória virtual sobre o conflito armado
Ricostruzione: un videogioco che si costituisce in uno spazio di memoria virtuale sul conflitto armato colombiano
DOI:
https://doi.org/10.15446/actio.v6n2.103755Palabras clave:
espacios de memoria, posacuerdo, videojuegos, Reconstrucción, memoria estética y protésica, Colombia (es)spazi di memoria, post-Accordo, videogiochi, Ricostruzione, memoria estetica y protesica, Colombia (it)
espaces de mémoire, post-accord, jeux vidéos, Reconstruction, mémoire esthétique et prothétique, Colombie (fr)
espaços de memória, pós-acordo, videogames, Reconstrução, memória estética e protética, Colômbia (pt)
memory spaces, post-agreement, videogames, Reconstruction, aesthetic and prosthetic memory, Colombia (en)
Los espacios de memoria son una construcción social (material y simbólica) que refleja las dinámicas políticas, culturales e históricas de un grupo social y las luchas por las memorias públicas. En el periodo del posacuerdo en Colombia, el estudio de los espacios de memoria posibilita la comprensión de las maneras en que los sujetos y colectivos tramitan los sentidos del pasado, pero también, la aparición de rupturas, nuevas estimaciones, pugnas, actores y agencialidades, especialmente en un contexto en el que persisten distintas formas de violencia. Las tecnologías de la comunicación mediatizan la vida social, haciendo que los espacios de memoria se trasladen a la virtualidad y faciliten la producción de memorias que desafíen la versión oficial. Este artículo hace una aproximación a los espacios de memoria virtuales, a través del análisis narrativo de un videojuego sobre el conflicto armado colombiano, Reconstrucción, con base en tres categorías: memoria estética, memoria protésica y retrolugar.
Memory spaces are a social construction (material and symbolic) reflecting the political, cultural, and historical dynamics of a social group and the struggles for public memories. In the post-agreement period in Colombia, the study of memory spaces makes possible an understanding of the ways in which individuals and collectives process the meaning of the past but, also, the emergence of ruptures, new evaluations, rivalries, actors and agency, particularly in a context where different forms of violence persist. Communication technologies mediate social life, shifting memory spaces to the virtual world, and facilitating the production of memories that challenge the official version. This article approaches virtual memory spaces, through the narrative analysis of a videogame on Colombia’s armed conflict. Reconstruction, based on three categories: aesthetic memory, prosthetic memory and retro-place.
Les espaces de mémoire sont une construction sociale (matérielle et symbolique) qui reflète les dynamiques politiques, culturelles et historiques d’un groupe social ainsi que les luttes pour les mémoires collectives. Dans la période post-accord en Colombie, l’étude des espaces de mémoire permet de comprendre comment les individus et la collectivité gèrent les sens du passé , mais aussi l’apparition de ruptures, de nouvelles estimations, conflits, acteurs et agentivités, en particulier dans un contexte où persistent différentes formes de violence. Les technologies de la communication médiatisent la vie sociale, renvoyant les espaces de mémoire dans la virtualité et facilitent la production de mémoires qui défient la version officielle.Cet article réalise une approche des espaces de mémoire virtuels à travers l’analyse narrative d’un jeu vidéo sur le conflit armé colombien, Reconstruction, basée sur trois catégories: mémoire esthétique, mémoire prothétique et rétro-localisation.
Gli spazi di memoria sono la costruzione sociale (materiale e simbolica) che riflette le dinamiche politiche, culturali e storiche di un gruppo sociale e le lotte per le memorie pubbliche. Nel periodo del post-Accordo di pace in Colombia, lo studio degli spazi di memoria rende possibile la comprensione delle forme in cui i soggetti e i gruppi gestiscono i sensi del passato, ma anche l’apparire di rotture, nuovi valori, lotte, attori ed agenti, in particolare in un contesto in cui persistono forme diverse di violenza. Le tecnologie della comunicazione canalizzano la vita sociale, facendo in modo che gli spazi di memoria si trasferiscano alla virtualità e facilitino la produzione di memorie che sfidino la versione ufficiale. Questo articolo permette un’approssimazione agli spazi di memoria virtuali attraverso l’analisi narrativa di un videogioco sul conflitto armato in Colombia, Reconstrucción [Ricostruzione], a partire da tre categorie: memoria estetica, memoria protesica e retro-luogo.
Os espaços de memória são uma construção social (material e simbólica) que reflete as dinâmicas políticas, culturais e históricas de um grupo social e as lutas pelas memórias públicas. No período do pós-acordo na Colômbia, o estudo dos espaços de memória permitiu a compreensão das formas como os sujeitos e os grupos processam os significados do passado, mas também o aparecimento de rupturas, novas estimativas, lutas, atores e agentes, especialmente em um contexto no qual persistem diferentes formas de violência. As tecnologias da comunicação mediatizam a vida social, fazendo com que os espaços de memória passem à virtualidade e facilitando a produção de memórias que desafiem a versão oficial. Este artigo aborda espaços de memórias virtuais através da análise narrativa de um videogame sobre o conflito armado colombiano, Reconstrução com base em três categorias: memória estética, memória protética e retro-lugar.
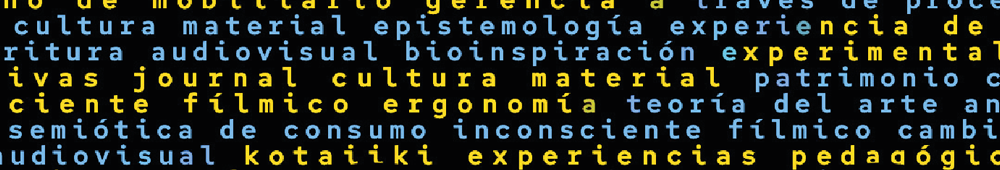
ACTIO VOL. 6 NÚM. 2 | Julio - Diciembre / 2022

Lingüista y magíster en comunicación y medios de la Universidad Nacional de Colombia, exploradora de la cultura digital, los videojuegos, el anime y los discursos mediáticos.
Correo electrónico: kjcastelblancov@unal.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2439-6500
Introducción1
Las lógicas políticas y económicas del neoliberalismo han agudizado en Latinoamérica los conflictos sociopolíticos y han reforzado las problemáticas estructurales que afectan a los más vulnerables. Dichas lógicas han sido fijadas en la esfera pública a través de las socialización de discursos con propósitos comunicativos afines a quienes ostentan el poder. Asimismo, los Estados han configurado la memoria oficial, la cual se construye a partir de discursos de poder apoyados por los principales medios de comunicación y otros dispositivos culturales. Los Estudios de la Memoria están comprometidos con la compresión de la multiplicidad de sentidos del pasado en el presente y la relación que tienen sobre la formulación de modelos de sociedad para el futuro.
La reflexión crítica sobre las representaciones del pasado viabiliza las rutas para la comprensión de los hechos violentos ocultos por los discursos de poder. Algunas de las violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) en Latinoamérica han sido cometidas por el Estado, este es el caso de las dictaduras. En ese sentido, las memorias se constituyen en un mecanismo para esclarecer la verdad y visibilizar las agencialidades de los sujetos y colectivos sociales. A diferencia de otros países en la región, la historia reciente de Colombia se caracteriza por diferentes conflictos sociopolíticos superpuestos que han ido escalonando hasta el día de hoy, y cuyos actores incluyen al mismo Estado y la fuerza pública. La memoria, para el caso colombiano, se sitúa en el lugar de la denuncia, no solo presentando lo que ha sucedido durante el conflicto armado, sino también denunciando lo que ocurre en el presente.
El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el grupo guerrillero FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Este acontecimiento suponía un punto de partida para la finalización de un conflicto armado que registra 9 237 051 víctimas (Unidad de Víctimas, 2022). Sin embargo, abrió una nueva etapa del conflicto armado, definida por las dificultades del Gobierno nacional para implementar normativa y territorialmente el acuerdo de paz. En consecuencia, desde el 2016 se ha acrecentado la problemática por el control político y militar de los territorios y los circuitos económicos que ahora se encuentran en disputa por las guerrillas activas (el ELN y el EPL), las disidencias de las FARC-EP, las organizaciones neoparamilitares y la fuerza pública, afectando principalmente a la población civil y a los líderes y lideresas sociales, defensores de los DD. HH. y excombatientes firmantes (Fundación Heinrich Böll et al., 2018).
De acuerdo con Indepaz (2021; 2022), se perpetraron 91 masacres en 2020, 96 masacres en 2021 y 19 masacres en enero de 2022, sin contar que, desde la firma del acuerdo hasta noviembre de 2021, asesinaron a 1270 líderes sociales y 299 firmantes del acuerdo. Adicionalmente, las comunidades de 115 municipios en el país han sido víctimas de actos violentos y más de 500 organizaciones sociales han sido amenazadas por grupos armados. Esto refleja la pervivencia de una violencia sistemática que afecta a civiles y garantes del cumplimiento de los acuerdos y la defensa de los DD. HH., así como el impedimento para la construcción de una paz estable y duradera. En este marco, la memoria es fundamental para el encuentro de realidades heterogéneas (subjetivas y colectivas), afectividades y performatividades de los relatos sobre el conflicto armado colombiano y la denominada etapa del «posacuerdo», al margen de la «memoria oficial» o los discursos socializados por las instituciones sociales.
Las memorias están atravesadas por múltiples lenguajes, los cuales no solo le otorgan su carácter metamórfico y polisémico, sino también determinan las formas de interacción y significación. Lo mismo ocurre con los «lugares de memoria», en los que se cristaliza la memoria colectiva. Esta noción, apropiada por el historiador francés Pierre Nora, es una unidad significativa de orden material, simbólico y funcional en donde actúa la memoria, a través de procesos permanentes de resignificación y reinterpretación (Allier, 2008). A partir de la inserción de los «lugares de memoria» en los estudios sobre las memorias, hay un especial interés en las representaciones de los acontecimientos del pasado en el presente, en la fluidez que tienen en el tiempo, en el símbolo y la importancia de los actores, superando así el espacio público como objeto.
El papel de los «lugares de memoria» se ha ido transformando y adecuando a los cambios tecnológicos; por ejemplo, en la actualidad es posible recorrer un museo virtualmente, demostrando que el acceso a los sentidos del pasado puede darse a través de un clic. Con ver una serie o jugar un videojuego nos relacionamos con diferentes miradas de un fenómeno social y los discursos que subyacen a estos dispositivos culturales. Esta dinámica adquirió mayor relevancia durante la virtualidad en la pandemia, cuando todos nos conectamos a través de plataformas. Estas plataformas que median la vida social son espacios de la cotidianidad, allí se están construyendo nuestras acciones personales, culturales, laborales, sociales y familiares.
En este artículo se recurre al concepto de espacialización y espacios de memoria porque son el resultado de un proceso político e ideológico que sirve de base para la socialización de discursos y representaciones que inciden, según Fabri (2016), en las formas materiales y simbólicas de las prácticas sociales. La espacialización de la memoria es el proceso por el cual un espacio adquiere significación, por medio de las selecciones de sentidos del pasado y es relevante para la realización de las prácticas de memorialización (Fabri, 2016).
Entender los espacios de memoria a través de los nuevos medios implica el abordaje de dispositivos culturales cuya dimensión material y simbólica mediatizan la experiencia del usuario en la construcción de sentidos del pasado. Por lo tanto, en este artículo se analizará narrativamente el videojuego Reconstrucción, que representa una historia enmarcada en el conflicto armado colombiano, a la luz de dos categorías: memoria estética y memoria protésica. Es un estudio de caso sobre las memorias en Colombia que hace una aproximación a los espacios de memoria virtuales.
Los espacios de memoria
Los espacios de memoria van más allá de lo geofísico, son construcciones sociales y simbólicas fijadas por las dinámicas culturales, históricas y de poder de un grupo social. Todos los espacios cuentan con una dimensión material y otra simbólica, interrelacionadas permanente; su carácter perceptivo-representacional incide en las formas en que los sujetos se relacionan con estos (Kuri, 2017; Ortega, 2004). Los espacios de memoria se constituyen en el soporte material y simbólico de los procesos de memorialización, es decir, aquellas prácticas que materializan los esfuerzos individuales y colectivos por las luchas políticas de las memorias (verdades) en la esfera pública que tienen efecto en los modelos de sociedad para el futuro (Schindel, 2009).
La relación entre el espacio y la memoria pasa por lo emotivo, lo estético, lo simbólico y lo político, cada dimensión está mediatizada por la experiencia del sujeto (Kuri, 2017). Así pues, los espacios de memoria son productos sociales cargados simbólica y emotivamente, razón por la cual influencian las maneras como las personas deciden apropiarlos. Las diferentes experiencias intersubjetivas del sujeto (acumuladas sociohistóricamente), las corporalidades, las significaciones sobre el pasado, las expectativas de futuro y las diversas prácticas que se reconocen en los espacios de memoria dan origen a los debates que los desafían y fortalecen.
En los espacios de memoria convergen distintos dispositivos y soportes de representación (Messina, 2019). Esto se debe a que las prácticas de memorialización distinguen varias formas y modalidades, las cuales están situadas en un espacio-tiempo concreto y comprenden el resultado de una selección de acontecimientos que quedan expresadas en múltiples lenguajes, dispositivos y soportes de representación. Las disrupciones de las prácticas de memorialización se visibilizan en los espacios de memoria y sus diferentes dispositivos y soportes de representación.
Los espacios de memoria son múltiples y se resignifican constantemente, mediante la experiencia de la interacción y las luchas por los relatos que entrevén las negaciones, los ocultamientos y desvanecimientos propios de las memorias articuladas al poder. Estas rupturas en los procesos de memorialización y los espacios de memoria generan nuevas estimaciones y pugnas sobre el pasado, así como la aparición de nuevos actores y agentividades (Messina, 2019).
Entender los espacios de memoria supone acercarse a los dispositivos y soportes de representación, al igual que a las prácticas de memorialización en un contexto específico, en este caso, el colombiano. La continuidad de los conflictos en el país y la presencia de los actores que intervienen en estos —incluyendo a los agentes del Estado— dificultan el reconocimiento social y jurídico de las violaciones a los derechos humanos, afectando la creación, gestión y conservación de los espacios de memoria (Guglielmucci, 2018).
Este escenario contrasta con los espacios de memoria en América Latina, puesto que, lejos de documentar lo que ha sido oculto o negado por las memorias ancladas al poder, prueban la pervivencia de distintas formas de violencia. Para Guglielmucci (2018), estos espacios de memoria se caracterizan porque se encuentran en constante reconstrucción social dentro de un conflicto armado y sociopolítico vigente.
En los espacios de memoria, cada soporte o dispositivo de representación se expresa en lenguajes y recursos semiótico-discursivos que manifiestan temporalidades diacrónicas y sincrónicas ajustadas a las maneras como los grupos sociales procesan las memorias. Los espacios de memoria revelan los constreñimientos en los procesos de memorialización: no todos los grupos sociales reconocen los conflictos sociopolíticos en perspectiva histórica (diacrónico), algunos se emplazan en un tiempo-espacio concreto del conflicto armado (sincrónico) o viceversa. La profundidad temporal en la representación de las memorias responde a esas violencias arraigadas a los territorios; construir y transmitir ciertas narrativas no puede poner en riesgo al actor social y su comunidad (Guglielmucci, 2018; Jelin, 2017).
Los sentidos y significados de los espacios de memoria en Colombia son redes complejas, en primer lugar, por los diferentes contextos en los que se erigen, de manera que cada grupo social está definido por roles, edades e identidades étnicas y de género; en segundo lugar, la materialización temporal diacrónica y sincrónica; y, en tercer lugar, las múltiples performatividades ritualizadas. Estos rituales configuran las resignificaciones de los espacios atravesados por el dolor y el horror de los hechos victimizantes, contribuyendo a las luchas políticas por la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado. A causa de las variadas expresiones y dimensiones de los espacios de memoria, se evidencia la dificultad para solidificar una sola definición, de ahí a que estén en permanente construcción y dependan de los cambios y acciones que se tracen en el presente.
La significación de los espacios mediante la activación de sentidos seleccionados del pasado en el presente, pensando en la construcción de futuro, no es más que la espacialización de la memoria (Fabri, 2016). Este proceso permite la reflexión entre los diferentes sujetos individuales y colectivos, generando diálogos que se sitúan en la esfera pública y mantienen el debate abierto sobre las memorias en Colombia. Mientras existan diferentes voces reclamando la verdad sobre la violación a los derechos humanos en el país y la correspondiente justicia y reparación para las víctimas, se desafían las violencias derivadas de la imposición de recuerdos, negaciones y silencios. La espacialización de la memoria es necesaria para «habitar la vida» (Blair, 2013) y garantizar la reconstrucción del tejido social. Los espacios de memoria tienen poder y cada memoria es un microespacio que enfrenta un lugar de memoria oficial.
Espacio de memoria virtual: los videojuegos
En este apartado, los espacios de memoria se explorarán a través de los videojuegos. Estos últimos están compuestos por un espacio virtual, caracterizado por la inmersión y la interactividad. La interacción en los videojuegos precisa asumir el control de uno o varios personajes que fijen el curso de la narrativa. Esta interacción, que se da en términos de identificación, propone a los personajes del juego como entidades duales, por medio de las cuales los jugadores adquieren un papel en el mundo representado (Melnic, 2018). En cuanto a la inmersión, es la capacidad de transportar al interactor a un espacio elaborado que combina estímulos sensoriales, narrativos e interactivos (Terzioglu, 2015).
La interacción y la inmersión confluyen en el espacio virtual que mediatiza los procesos de socialización en red, a través de escenarios creados por y para las comunidades que comparten «relaciones sociales, aspectos educativos y culturales, donde los jugadores pueden experimentar y crear identidades que promueven la creatividad y el aprendizaje informal» (Quesada y Tejedor, 2016, p. 188). El usuario activa emociones, vivencias y apegos culturales en la interacción e inmersión, mediante dispositivos de salida (pantalla, parlantes, mouse, etc.), códigos implicados en el dispositivo técnico y los mundos narrativos que el desarrollador construye a partir de relatos personales o prediseñados. El espacio virtual guarda similitudes con los espacios de memoria al ser escenarios de significación en los cuales la vida social tiene lugar.
Los espacios virtuales que recuperan los sentidos del pasado en el presente han modificado las corporalidades de los interactores, ya que la relación con los acontecimientos históricos es indirecta. Los videojuegos históricos activan una imagen mnemotécnica en los jugadores, la cual les permite explorar mecánicamente y configurar sígnicamente los sentidos y significados del pasado mediante el gameworld o mundo de juego. A través de la retórica procesal o procedimental2 se mantiene o desafía el statu quo política y artísticamente, diversificando las miradas sobre el pasado. Esto suscita vivencias compartidas que motivan en los jugadores relaciones empáticas o diferenciales entre sujetos y grupos sociales.
Existen dos posturas sobre las memorias que permiten acercarse a los procesos de memorialización en los espacios virtuales; estos son la memoria protésica y la estética. En la memoria prostética, la experiencia corporal es el canal que le concede al interactor vivir algo que no había experimentado antes; además, lo invita a participar activamente en grupos en los que se identifica y hay empatía (Hammar, 2020; Wlodek, 2018). La particularidad de este tipo de memoria es que, al estar mediatizada, incide en las personas, dando forma o cambiando sus puntos de vista acerca del pasado. De esta manera, los recuerdos no le pertenecen a un grupo en particular, sino que alcanza diferentes públicos, posibilitando una relación experiencial y comprometida con el pasado; una implicación que ocurre en el presente e influye en las subjetividades que construyen modelos de sociedad para el futuro.
La memoria estética, por su parte, es un concepto trabajado por Venegas Ramos (2020, 2020a) en los videojuegos históricos y se refiere a aquella representación que no pretende una autenticidad histórica, sino que crea una ruptura con la reproducción literal de los acontecimientos mediante un formato de microficción. Este breve formato ha sido pensado para diversificar las representaciones sobre el pasado, especialmente en el campo de los videojuegos. Se fragmentan las representaciones cuya mirada histórica se ha instalado en las sociedades por medio de diferentes productos de la cultura de masas y se abren indefinidas posibilidades de representación para los relatos que han sido ocultos, silenciados y marginalizados.
Si bien se ha cuestionado que los videojuegos históricos —o con contenido histórico— se consideren memoria, es un hecho que algunos se han convertido en mediaciones maestras que consolidan una referencia canónica e ineludible del pasado (Venegas, 2020). Las mediaciones maestras seleccionan y transforman los recuerdos de acuerdo con los condicionamientos culturales, políticos y económicos vigentes en las sociedades. Esto, con el objetivo de convertirlos en un producto de consumo estético y naturalizado que la industria cultural recupera para fijar una memoria oficial. En tal sentido, la memoria estética es un recurso que puede emplearse en los videojuegos u otros espacios de memoria virtual para construir representaciones del pasado, ya sea reificando la nostalgia con fines mercantilistas o para darle voz a otras miradas sobre los acontecimientos históricos.
Se presupone que la memoria estética se reproduce en los dispositivos culturales sistemáticamente, en algunos casos con ligeras variaciones que los hacen parecer novedosos; sin embargo, no son más que una estructura homogénea que continúa consolidando los mismos referentes de la memoria oficial. Para Venegas Ramos (2020), la memoria estética se distancia de la historia, dado que los videojuegos no repiten la historia en sí misma, sino la memoria estética de otros productos que previamente han tenido éxito en ese contexto. Cualquier videojuego que no respete las similitudes con la memoria estética generalizada se valuará como polémico. Estos contrastes en la memoria estética son relevantes para comprender cómo se representa el pasado en los espacios de memoria virtuales.
En los espacios de memoria virtuales se encuentran objetos, mensajes, escenas, etc., que representan y evocan un evento histórico determinado/seleccionado. A la conjunción de estos elementos se les denomina retrolugares y aparecen con bastante frecuencia en el espacio de memoria para reconstruir un pasado de manera anacrónica, simplificada y fácilmente inteligible para el consumo cultural o estético (Venegas, 2018a, 2018b). No obstante, también sirven para cuestionar el por qué existen y pugnan entre sí diferentes versiones de las representaciones del pasado, en otras palabras, las luchas por las memorias generadas en los espacios de memoria.
No se puede confundir un retrolugar con un espacio de memoria virtual. Aunque son un soporte material y simbólico para los procesos de memorialización, no son lo mismo. El primero se sitúa en el marco de los videojuegos y comprende la imitación de lugares pasados que son reconocibles para los jugadores con fines rentables. Mientras que, el segundo no pretende conmemorar un lugar, de hecho, engloba múltiples medios, lenguajes, temporalidades, ritualidades, corporalidades en los que tiene lugar un conjunto amplio de dinámicas articuladas a la memoria. Para los efectos de este artículo, los retrolugares se utilizan como categoría analítica para comprender qué están agregando u omitiendo en las representaciones sobre el pasado, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en el que se proyectan.
Análisis narrativo del videojuego Reconstrucción
Reconstrucción es un juego de aventura gráfica que narra secuencialmente una serie de eventos protagonizados por Victoria —una víctima/perpetradora— del conflicto armado colombiano. Este videojuego fue lanzado en enero de 2017, poco tiempo después de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el 24 de noviembre de 2016, como una apuesta para la reconciliación en el país. Reconstrucción es una tecnología de la memoria que posibilita al jugador movilizar sus propios recuerdos y vincularse trasversalmente con el momento histórico representado y las distintas voces que conforman la identidad cultural (García-Reyes y Ruiz García, 2021).
En este videojuego, la historia narrada prima por encima del gameplay3, de manera que es una larga cinemática con ocasionales interrupciones para jugar, por lo tanto, el juego es apenas un semáforo que regula el discurrir de los eventos. Aquí las interacciones se limitan a recorrer espacios, investigar objetos y conversar con otros personajes. Cabe aclarar que las conversaciones están prediseñadas, es decir que el jugador no puede controlar el contenido y está condicionado a pasar de una réplica a otra.
Hay dos minijuegos que dinamizan el desarrollo de la historia con una mecánica de juego distinta. Ambos son un vehículo narrativo que funciona para complementar los eventos. Por ejemplo, en uno, Victoria debe avanzar escondiéndose de los paramilitares entre la maleza, luego de la toma y masacre de Pueblo Escondido. Este minijuego le da un cierre a esa primera parte y es la transición a otro capítulo en el que ella se encuentra con Leonor (una guerrillera), quien le presenta una disyuntiva: irse con ella en búsqueda de venganza o regresar al pueblo, una decisión que afecta el curso de la historia.
Reconstrucción puede leerse más como película, comic o la mezcla de ambos, dada la vinculación tan cercana que tienen las aventuras gráficas con el discurso cinematográfico. Una de las primeras aventuras gráficas de la historia es una adaptación de la película Labyrinth (Henson, 1986), lo cual demuestra que este tipo de videojuegos tiende más a contar una historia audiovisual que a especializarse en las dinámicas de juego. De hecho, gran parte de las aventuras gráficas son un género de arte secuencial, tal como lo entiende Will Eisner (2008), más que un videojuego, es decir, un medio creativo que reúne imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea.
Reconstrucción es un videojuego que incorpora muy bien el arte secuencial o la articulación entre lo artístico y lo literario, empezando con una cinemática documental. La mayoría de las cinemáticas 4 suelen resolverse mediante animación 2D o 3D, apelando a una estética cercana al comic o usando infografías en las que predomina el texto. En ese sentido, llama la atención que la cinemática que abre el videojuego sea meramente documental. Se trata del corto dirigido por Patricia Ayala Ruíz y Ricardo Restrepo, titulado Doris; en el que una mujer cuenta su experiencia de victimización y la de su hijo asesinado.
El corto documental es un incentivo visual-gráfico en el jugador. Con la frase: «Para tener paz hay que sanar nuestro corazón. Tranquilizarlo, calmarlo», Doris enseña el tatuaje con el rostro de su hijo asesinado en un plano detalle. Para el jugador, el corto funciona como epígrafe o teaser del videojuego, que contextualiza y expresa un mensaje de recordación, sanación y potencialmente perdón. Si bien otros videojuegos con temática histórica ( Medalla de honor o Call of Juárez) utilizan fotografías y material de archivo para nutrir sus infografías y cinemáticas, es poco frecuente que una cinemática se resuelva usando material documental.
A propósito de la memoria cultural y la ficción audiovisual, Amaya y Allende (2017) aseguran que la narrativa de ficción procura crear un «aura de autenticidad» sobre los acontecimientos narrativizados. La inserción de imágenes reales, además de ilustrar o reforzar lo que describe el narrador, opera como una prueba de veracidad, transportando al jugador al espacio virtual y haciéndolo parte de la historia. Este recurso significa un mayor grado de inmersión para los jugadores; es el primer vistazo a una memoria protésica en el videojuego, ya que invita al espectador a vivir en primera persona un evento del conflicto armado que directamente no ha experimentado.
Reconstrucción representa algunos momentos de la vida de Victoria, una mujer que regresa a Pueblo Escondido para reconciliarse con su pasado. Dicha reconstrucción memorística se da gracias a un largo flashback que le permite al jugador revivir (literalmente) los momentos que definieron su rol como víctima/perpetradora dentro del conflicto armado. El uso del flashback es un acierto narrativo, ya que le permite al jugador hacer catarsis con Victoria, recuperar con ella su pasado y, de cierto modo, reconciliarse con él.
Esta técnica narrativa (que en cine se denomina flashback y en la literatura analepsis) consiste en que un personaje recuerda ciertos eventos de su pasado y los revive, adaptando la narrativa a la animación, para posteriormente regresar al presente y tomar decisiones y/o acciones de acuerdo con lo recordado. En el videojuego hay dos flashbacks: uno corto y otro extenso; uno que tiene lugar tras la conversación entre Victoria y doña Doris, y el otro después de que Victoria recupera una foto con valor emotivo en su antigua escuela.
El primer flashback ocurre después del encuentro entre Victoria adulta y doña Doris (líder social de Pueblo Escondido). Luego de reconocerse mutuamente empieza una secuencia titulada «Memorias de Pueblo Escondido»; una cinemática donde se muestra un bordado elaborado por doña Doris, seguido de algunos recuerdos. Este flashback es resuelto con la técnica motion comic (combinación de animación y comic), en el que se puede reconocer a Victoria en la escuela recibiendo una buena nota por un trabajo escolar. Cuando el flashback termina se activa la siguiente misión: «Dirígete a la escuela», verificando la incidencia de la interacción entre personajes, objetos y recuerdos en las acciones de Victoria. Es importante destacar que el bordado es una referencia a las materialidades de los procesos de memorialización en el país, especialmente de aquellos colectivos sociales que encontraron en el ejercicio de coser, tejer y bordar medios para expresar el dolor, memorias, resiliencias, perdón, etc. Se trata de un lugar común en las prácticas de memorialización en el país: un retrolugar.
A diferencia del primer flashback, el segundo se prolonga hasta el final del videojuego. Es sobre este que se erige toda la estructura narrativa de Reconstrucción. Se trata de un flashback en formato minidrama, en el cual «en vez de mostrar un flashback de escenas vacuas del pasado podemos interpolar un minidrama en la historia que cuente con su propio incidente incitador, sus progresiones y su punto de inflexión» (McKee, 2002, p. 304). Este formato de la memoria estética sirve para representar la diversidad de miradas sobre los eventos históricos tratados; en este caso, el conflicto armado colombiano y un punto de vista diferenciador de otras representaciones mediáticas, que es el de la víctima.
Lo más relevante de la historia inicia después del segundo flashback. El recorrido que el jugador hace antes de ver y jugar con una Victoria más joven está invadido de información incompleta, de silencios y de elementos que aumentan la tensión en el jugador. La verdadera protagonista de Reconstrucción es esa Victoria. La Victoria adulta resulta funcional para que el jugador recoja fragmentos de información que operan como anzuelos narrativos: «No debemos presentar un flashback hasta conseguir crear en el público la necesidad y el deseo de saber» (McKee, 2002, p. 304).
Victoria adulta inicia la investigación en su antigua escuela abandonada, identificando en el lugar varios objetos que reconstruyen su pasado. Los objetos son: un atlas, un globo terráqueo, un telegrama y una cartilla Pancho, la cual hace referencia a la cartilla Nacho, empleada para la enseñanza de lectoescritura durante varias décadas en Colombia. Estos objetos son retrolugares: «Elementos que la evocación o imitación de lugares pasados los cuales, a través del olvido o la memoria selectiva, toman la forma de “antiguos” o “pasados” logrando formar una “marca temporal” fácilmente reconocible para la audiencia» (Venegas, 2018b, p. 1).
La escuela es un escenario repetido dentro del imaginario socializado por las narrativas audiovisuales sobre el conflicto armado colombiano, entre las que está la película Los colores de la montaña (2010) del director Carlos César Arbeláez Álvarez. Esto es porque los centros educativos, principalmente rurales, han sido usados por los actores del conflicto (legales e ilegales) para fijar sus cuarteles, razón por la cual con frecuencia reciben ataques armados y sus maestros son amenazados. Para 2019, se registraban más de 1579 profesores víctimas de amenazas, asesinatos selectivos, secuestros, desplazamientos y desapariciones ( Semana, junio 5, 2019). Esta reproducción de imágenes favorece la construcción de una memoria estética que respalda la verosimilitud histórica del videojuego (Venegas, 2020).
Cada objeto indagado aporta complementariamente a la historia datos y cifras sobre el conflicto armado colombiano. Una vez termina la pesquisa, hay una transición y Victoria aparece nuevamente en un aula de clase sin signos de abandono y en la parte inferior de la pantalla un cuadro de diálogo que dice: «Es bueno volver a hacer tareas, qué lástima que ya no esté mi profesora». Acto seguido, se invita al jugador a observar qué hay detrás del tablero: una fotografía.
La dinámica «busca el objeto oculto» es muy habitual en aventuras gráficas, juegos de acción-aventura y exploración. Se usa principalmente para probar la capacidad del jugador en dos habilidades concretas: observación e indagación. Tal como sucede en Uncharted y en Tomb Raider, el avance del juego depende de lo que el jugador hace para encontrar el objeto. Sin embargo, esto no sucede en Reconstrucción. Se muestra el objeto escondido y se insta directamente al jugador para que haga clic. Victoria encuentra la foto detrás del tablero. Un momento correcto en términos de trama (evoca el flashback), pero insuficiente en términos de ejecución del gameplay: es un objetivo sencillo para el jugador.
La fotografía muestra a un adulto mayor (abuelo de Victoria) al lado de Victoria (niña). La escena es un retrolugar, un elemento utilizado frecuentemente en las narrativas para evocar emociones, un recuerdo, una acción, etc., en este caso, el flashback. Los objetos de la escuela afectan a Victoria como miembro de la comunidad de Pueblo Escondido, pero la fotografía la afecta a un nivel personal e íntimo. Para el jugador, estos elementos generan familiaridad, identidad, guía, entre otras experiencias que le suman valor al producto de consumo (Venegas, 2018).
En Reconstrucción no existen escenas finales que muestren nuevamente a Victoria adulta. El juego termina sin haber regresado del segundo flashback, de modo que es imposible conocer los motivos de la reconstrucción de su pasado y en qué repercuten las acciones que tomó en el presente. El contexto en el que se lanza el videojuego permite inferir que es un proceso de memorialización, en el que un actor del conflicto armado colombiano tramita sus recuerdos, el perdón y la sanación, reflejando la complejidad que tienen los roles dentro del mismo: una víctima puede ser un perpetrador y viceversa.
El segundo flashback es, además, paradójico: está alargado y truncado al mismo tiempo, porque, antes de que el jugador obtenga alguna respuesta, el juego termina abruptamente; hay un cierre repentino que no ofrece una conclusión satisfactoria. El videojuego finaliza antes de que Victoria adulta termine de recordar y revele las motivaciones de sus actos. Aunque no es un final esperado para el tipo de videojuego, también es un final posible. Los jugadores están acostumbrados al final cerrado, ese que, en palabras de Ricardo Piglia (1999), «hace ver un sentido secreto que estaba cifrado y como ausente en la sucesión clara de los hechos» (p. 57). Si bien no es frecuente, existe también una poética en el final abrupto, de ese corte a negro arbitrario, como si se tratara del extravío de las últimas páginas del guion o del borrado de los últimos minutos del videojuego.
Es importante mencionar que el final abrupto no es igual al final abierto, en el cual, según McKee (2002) «la mayoría de las preguntas planteadas por la narración quedan respondidas, aunque podrían quedar una o dos preguntas sin responder […], dejando que sea el público quien las deduzca» (p. 47). El final abrupto tiene más vínculos con narrativas metaficcionales y con narrativas que tratan de invitar al espectador/jugador a hacer un ejercicio de distanciamiento. Esto no es lo que respecta a Reconstrucción, el cual busca lo contrario: una memoria protésica. Con relación a los recuerdos protésicos, Landsberg (2018) afirma: «permiten a las personas tener una conexión personal con un evento que no vivieron, para ver a través de los ojos de otra persona» (p. 156).
En Reconstrucción hay dos finales. Durante el flashback se lleva a cabo una masacre perpetrada por paramilitares, en la que asesinan al abuelo de Victoria. A continuación, ella huye a la selva gracias a la ayuda de Ramírez, un joven paramilitar. En ese nuevo escenario, se encuentra con Leonor, una guerrillera que le plantea la opción de unirse a la guerrilla o regresar a Pueblo Escondido. Esta decisión, a diferencia de las anteriores, es una que «no se debe tomar a la ligera» dado que cambiará el destino del juego y el personaje. En resumen, se abren dos finales posibles: uno en el que Victoria termina siendo una guerrillera desmovilizada y otro en el que Victoria regresa al pueblo y, tras una situación en la que debe elegir entre ayudar o no a Ramírez, quien está herido, abandona Pueblo Escondido para irse a vivir con sus tíos.
En ambos finales, le espera a Victoria un conflicto decisivo que la pone frente a sus propias contradicciones y cuestiona sus principios morales. En uno, tendrá que «traicionar» a su pueblo para salvar la vida de Ramírez, el joven paramilitar que la ayudó a escapar, y en el otro tendrá que decidir entre liberar o dejar cautivo a un secuestrado: don Jacobo. Las dos situaciones acorralan a Victoria y prometen un desenlace desfavorable y contraproducente, pero realista. No obstante, se aleja de la realidad. En uno de los desenlaces, si Victoria decide ayudar a Ramírez es sorprendida entregándole las medicinas, lo cual no le acarrea ninguna sanción, es un final que sigue el guion de lo políticamente correcto.
Reconstrucción tiene una narrativa que guarda similitud con la de otros dispositivos culturales que, en el marco del posacuerdo, buscaban aleccionar a los colombianos acerca del perdón, la desmovilización, la inviabilidad de la confrontación armada y la confianza en las instituciones del Estado. La memoria estética en Reconstrucción presenta ligeras diferencias respecto a otros dispositivos culturales, pero el mensaje y algunos elementos visuales-narrativos están presentes en otras producciones del momento, es el caso de la teleserie La Niña (Triana, 2016).
La repetición de imágenes y mensajes también se percibe en los personajes. El videojuego cuenta con un reparto de secundarios que cumplen con el canon de McKee (2002): están allí en función de revelar la complejidad de dimensiones que puede alcanzar Victoria. Desafortunadamente, se quedan en eso. Ninguno tiene la profundidad suficiente para ser catalogado más allá de su arquetipo. El abuelo es el característico familiar perdido de la protagonista. Ramírez es el característico villano tratando de redimirse. Hasta la propia Victoria, al ser protagonista, está un poco mejor construida, encaja en el arquetipo del héroe que regresa al hogar para descubrir o encontrarse con un nostálgico pasado.
Reconstrucción es un videojuego prosocial5 cuyo slogan enfatiza: «La guerra no es un juego». Esta es la razón por la que el jugador no está ante un Terrorist Takedown: War in Colombia. Reconstrucción no es un juego de guerra, es una narración secuencial sobre el proceso de memorialización de una víctima/perpetradora del conflicto armado. Si bien no es el objetivo del videojuego, podría contarse la historia desde el punto de vista de Leonor (la guerrillera) o Ramírez (el paramilitar), mostrando los distintos rostros del conflicto armado e, incluso, como un juego bélico, de manera que es obligatorio introducir mecánicas de combate: disparar, esconderse, infiltrarse y atacar al enemigo.
Pensar en las expansiones de Reconstrucción no es viable cuando el producto cuenta con el apoyo de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). La cooperación alemana ha respaldado al Estado colombiano en el fomento de la paz, la prevención de conflictos, la política medioambiental y el desarrollo económico sostenible. Es evidente que el discurso se controlará lo suficiente, reproduciendo un mensaje de paz y reconciliación; una memoria estética que se repitió en otros dispositivos culturales durante la firma del acuerdo de paz y la primera etapa del posacuerdo.
Los personajes arquetípicos
¿Quién es Victoria?
Victoria es la protagonista de Reconstrucción. La facilidad con la que se identifica el personaje vincula al videojuego con el clasicismo: «El relato narrado de forma clásica habitualmente coloca a un único protagonista —un hombre, una mujer, un niño— en el núcleo de la narración. Hay una historia principal que domina la pantalla y su protagonista ocupa el papel de estrella» (McKee, 2002, p. 48). Es evidente que Reconstrucción no es como GTA V, un juego centrado en tres personajes principales distintos, de modo que el jugador no está controlando a varias víctimas, sino a una sola. Se espera entonces que Victoria logre trascender su condición de arquetipo para graduarse como personaje.
Es meritoria la existencia de un videojuego sobre el conflicto armado que reconozca a las víctimas, y que difunda el urgente mensaje de perdón y reconciliación en el país. Aun así, los fallos narrativos y dramatúrgicos pueden hacer que los personajes se queden en arquetipos que refuerzan la memoria estética en el videojuego. El propio McKee (2002) asegura que «las tramas educativas o de redención, requieren personajes complejos, ya que la simplicidad nos robaría la perspectiva interna de la naturaleza humana, lo que constituye uno de los requisitos de esos géneros» (p. 99).
Al inicio del juego, Victoria conversa con un interlocutor anónimo en el bus rumbo a Pueblo Escondido. Es una charla casual en la que se habla de la hora (son las 3:30), de lo averiada que está la carretera y del clima. El interlocutor (hombre viejo) le pregunta a Victoria por su lugar de destino: «¿Para dónde va?». Dependiendo de la decisión que tome el jugador, podrá asistir a una conversación más o menos fluida. Hay momentos donde Victoria finge no conocer Pueblo Escondido, actitud que puede atribuirse a cierta prudencia por parte del personaje, aunque pronto queda esclarecida la razón detrás de su reserva: quiere obtener información de su interlocutor, averiguar qué sabe.
Ese rasgo del personaje resulta valioso y rescatable, porque si bien el diálogo está prediseñado y la trama del videojuego siempre será la misma, las opciones de respuesta propias del género, además de incitar a la rejugabilidad, otorgan cuerpo y dimensión al personaje. La repuesta múltiple se torna como un potenciómetro capaz de regular la personalidad de Victoria. Según elija el jugador, Victoria puede responder de manera empática, reservada o antipática. En este primer segmento de Reconstrucción, el diálogo deja de ser un vehículo que trasporta información para convertirse en un regulador de la personalidad de Victoria.
En cuanto a los nombres de los personajes, es necesario decir que Reconstrucción apela a un tratamiento hiperrealista. Además del color local de las voces y el uso de coloquialismos, el videojuego se autoimpone un reto nominal: no revelar el nombre del interlocutor hasta que ella se lo pregunta o hasta que el propio pasajero se presenta: Jacinto. Antes de ese momento, el personaje es nominado como «hombre viejo», según los subtítulos que acompañan todos los diálogos. Cuando el personaje revela su nombre, los subtítulos cambian de «hombre viejo» a «Jacinto». En este aspecto se está apelando a un estilo de narración behaviorista, se cuenta solo aquello a lo que el personaje puede acceder por experiencia directa en tiempo real.
Pese a que dicha fórmula realista/naturalista se aplica para don Jacinto y más adelante para Leonor y Ramírez, esta no se aplica para Victoria. El jugador que apenas se está inmergiendo en el videojuego desconoce los nombres de los personajes, pero con el de ella se da cuenta rápidamente porque antes de presentarse ya es nominada “Victoria” en los cuadros de diálogo. Se rompe una regla usada en la novela negra y el cine (atribuida a Hemingway) en la que los personajes se nombran de manera genérica (nombres comunes: hombre, mujer, cartero), hasta que ellos mismos se presentan o hasta que el espectador se entera de cómo se llaman por boca de otros personajes.
Victoria es un personaje que se mueve por dualidades. Lo vemos en su adultez y en su niñez, antes y después de un evento traumático, sin mencionar las opciones que el juego ofrece para decidir con ella: unirse a la guerrilla o regresar al pueblo, dos caminos que desembocan en dos posibles finales, algo frecuente en el género. Así que no solo hay dos momentos de la vida de Victoria a los que asiste el jugador, sino que también encarna dos versiones de Victoria, ambas muy factibles, con las mismas motivaciones y justificaciones para optar por cualquiera. «Un personaje será las decisiones que tome sobre las acciones que realice. Una vez la acción ha tenido lugar, los motivos por los que la hizo se disuelven en lo irrelevante» (McKee, 2002, p. 334).
Si bien el videojuego invita al jugador a elegir el destino de Victoria, todo el tiempo lo está condicionando para que elija la opción predeterminada por el juego. Más allá de los diálogos en la escena del bus, no se obtendrá en los siguientes el mismo manejo, pues estarán insuficientemente construidos. Como consecuencia, el jugador nota que su supervivencia en el videojuego depende de la decisión más moral que tome. Tratamientos de guion facilistas que restan dimensión al personaje. «La dimensión significa contradicción: ya sea dentro del personaje (una ambición guiada por un sentimiento de culpa) o entre su caracterización y su verdadera personalidad (un encantador ladrón). Esas contradicciones deben resultar coherentes» (McKee, 2002, p. 335).
En la mayoría de los diálogos, el jugador se limita a hacer clic en la pantalla para pasar de una conversación a otra. En realidad, hay pocos diálogos en los que el interactor debe elegir una de las tres opciones: la empática, la evasiva y la antipática El jugador cuenta con 30 segundos para seleccionar una respuesta, pero si no lo hace en el tiempo límite se activa por defecto la primera (la empática), lo cual muestra que las otras dos están ahí para permitir el acceso a más información, colorear y caracterizar a los personajes.
Solo hay una decisión que afecta determinantemente la narrativa del juego. Esta es cuando Victoria se encuentra con Leonor y debe elegir entre irse con ella (unirse a la guerrilla) o regresar al pueblo. En esta situación se propone un dilema en el que las dos opciones de respuesta podrían resultar igual de desfavorables para el personaje; complementariamente, hay un cuadro de texto que refuerza la importancia de la decisión, advirtiéndole al jugador: «Piensa con cuidado, esta es una decisión que no debes tomar a la ligera». Hasta el momento se le ha hecho creer al interactor que tiene la opción de modular el carácter de Victoria mediante las respuestas que escoge en los diálogos, pero en esta decisión no, porque es en este punto donde se define un final u otro.
Victoria es un pretexto, el medio que los creadores del videojuego usaron para conectar con el jugador, propiciando una experiencia diferente a la que otros dispositivos culturales o espacios de memoria pueden hacerle vivir. El jugador puede reconstruir el pasado de un actor del conflicto, recordándolo tan vívidamente que es capaz de controlarlo, teniendo en cuenta las limitaciones del videojuego; es un proceso de memorialización que lo afecta corporal y emocionalmente. Victoria le facilita al jugador encarnar a la víctima desde la seguridad y comodidad de su casa. Un simulador que funciona para que un amplio grupo de sujetos vivan el horror de la guerra, el perdón y la reconciliación sin tener que pisar los territorios afectados por las violencias.
Se sabe que Reconstrucción provoca artificialmente motivaciones por medio de las mecánicas de juego (investiga tales objetos o habla con tales personas), las acciones más concluyentes para determinar el avance de la trama tienen que estar motivadas por algo. El juego crea misterio alrededor de las motivaciones de Victoria y el jugador intuye que lo hace, no porque le falte la respuesta o no la sepa, sino porque lo explicará al final. Sin embargo, el juego acaba y esas motivaciones siguen sin explicarse. Al no retornar a la Victoria adulta, se escamotea también su reacción después de haber realizado/vivido toda esa «reconstrucción».
Sin ese cierre que clarifique, Victoria no logra trascender como personaje, no por lo menos con la fuerza que prometía en el diálogo con Jacinto. Victoria es un arquetipo con aspiraciones, pero un arquetipo, al fin y al cabo. El arquetipo de la víctima que al Estado le conviene mostrar: alguien que ha sufrido un hecho victimizante y, gracias al apoyo de las instituciones (Ejercito y Defensoría del Pueblo), que aparecen sin mucha participación al final del juego, logra superarse. Es un arquetipo de propaganda: todas sus líneas de diálogo son tan políticamente correctas que hacen al personaje poco verosímil.
Doña Doris: una líder social
Probablemente el personaje más importante de Reconstrucción después de Victoria es doña Doris, un personaje multipropósito que pasa de ser un elemento de exploración más en el videojuego a ser un actor secundario. A través de sus diálogos, el jugador reconoce que está ante alguien crucial para la vida de Victoria. Ella es quien la salvó. Doña Doris personifica a la víctima real, tan real que lleva el mismo nombre de la persona que inspiró el personaje: Doris, la mujer que aparece en el corto documental que inicia el videojuego. Este personaje resulta importante porque detona el primer flashback de Victoria. Ella es la única que asiste tanto en el presente como en el pasado de la protagonista. El jugador puede asistir a los cambios de ambos personajes, puede hacer comparaciones y registrar su evolución mediante las dos épocas narradas.
Doña Doris es el personaje con el que más contacto tiene Victoria tras su regreso al pueblo, luego de descartar la opción de vincularse a la guerrilla. Es ella quien la recibe en la iglesia, la alimenta y la acompaña en esa confrontación moral de perdonar o no a Ramírez. Es una suerte de líder social, uno de los pilares de la comunidad. De hecho, cuando Victoria toma las medicinas para llevarlas a Ramírez y es sorprendida por otras mujeres del pueblo, usa a Doris como excusa «Doris me lo ordenó». Con solo mencionarla, las mujeres contienen sus reservas y la dejan pasar. Esas mujeres no tuvieron más escenas, pero resultaron determinantes para aportar a la caracterización tanto de doña Doris como de la propia Victoria. «En una situación ideal, en cada una de las escenas cada uno de los personajes hará resaltar cualidades que marquen las dimensiones de los demás, todos unidos en una constelación por el peso del protagonista, colocado en su centro» (McKee, 2002, p. 338).
Doris es un personaje rico del que se pueden tener noticias alimentadas de varias fuentes. Se puede interactuar con ella, otras personas hablan de ella, hay objetos y bordados hechos por ella; además, el jugador encuentra un telegrama escrito por ella: «Profe. ¿Cuándo vuelve? Las cosas aquí más tranquilas. Los niños extrañan clases. Esperándola. Cuídese, vuelva pronto. Doris».
El telegrama no solo contiene la firma de Doris, sino información vital sobre un personaje fantasma.
La profesora
Personaje ausente, fuera de cuadro. Es un actor al que se alude, pero nunca se ve; se menciona, pero nunca se escucha. Se trata de un personaje inexistente, cuya ausencia pasaría desapercibida de no haber sido por un documento en el que quedó registrada. Un mensaje que nunca llegó porque jamás salió, una intención de contacto congelada en el tiempo: el telegrama que le envió doña Doris invitándola a regresar.
Este telegrama que funciona como una instantánea, retrata de forma sencilla, pero evocadora, un momento concreto en las memorias de Pueblo Escondido: la amenaza de grupos armados en la región. Es encontrado por Victoria adulta justo antes de experimentar el largo flashback. Un auténtico documento intradiegético. Reconstrucción utiliza con frecuencia estos recursos para darle solidez al mundo de Victoria. Amaya y Allende (2017) señalan que para generar un efecto de verdad sobre los acontecimientos narrados se recurre a la: «inserción de datos, estadísticas y referencias diversas que amplían la disposición de contenidos, hacen trascendentes y engranan los sucesos, permitiendo a la vez avizorar consecuencias que desbordan la trama relatada» (p. 29).
El abuelo Mateo: víctima mortal del paramilitarismo
No es un personaje bien construido. Obedece más a una evidente necesidad de crear un trama verosímil que establezca la condición de víctima en la protagonista y formule la disyuntiva entre vengarse y perdonar. La muerte del familiar casi siempre motivará venganza, siguiendo patrones narrativos de géneros como la tragedia, el western, el cine negro y el de gánsteres. Los diálogos del abuelo Mateo resultan limitados y solo dan cuenta de su condición de campesino y adulto mayor.
Se siente que el personaje fue creado casi que exclusivamente para suprimirlo de la historia, dado que ninguno de los diálogos que tiene con Victoria dan cuenta de su personalidad ni de la relación entrañable o distante que pueda tener con la niña. La mayoría de las veces, se le usa como instrumento para que el guionista entregue información al jugador: «Lo importante es que esta carretera no se dañe con las lluvias»; «Y acuérdate que también anda por ahí la guerrilla, dizque pidiendo colaboraciones». Aunque las líneas operan para contextualizar al jugador, le restan verosimilitud al personaje, al menos desde el punto de vista de Michel Chion (1999): «Presentar a unos personajes que se complacen diciéndose los unos a los otros todo lo que son y todo lo que piensan, es una ingenuidad característica del guion de principiante» (p. 88).
Ramírez (el perpetrador)
Ramírez (el paramilitar) es un personaje que tiene un poco más de dimensiones, es calificado como uno de los que está mejor construido en todo el videojuego. Ramírez atraviesa un clásico arco de transformación. Primero aparece como un paramilitar más que engrosa las filas que llegan a la plaza principal de Pueblo Escondido a hacer el famoso llamado a lista, pero, poco después de la masacre, el jefe paramilitar elige a Ramírez para aplicarle «el tratamiento» a Victoria. En ese momento se individualiza el personaje, desde luego, para responsabilizarlo de una acción decisiva en la trama: dejar libre a Victoria, salvarla de la muerte. Este tipo de personaje se ha visto mucho en el cine y en la literatura de género criminal: el agresor se convierte en salvador. En Saluda al diablo de mi parte (Orozco, 2011), un filme colombiano, el personaje de Carolina Gómez tiene secuestrada a una niña y termina liberándola contra la voluntad de su hermano y jefe.
Ramírez también ayuda en la definición de Victoria como personaje. Tras encontrarlo herido y decidir ayudarlo, Victoria tiene por misión recolectar medicinas en la iglesia (una jeringa, gaza y otros objetos), casi a escondidas, lo que suscita una evidente tensión y sensación de traición, muy propio de las películas de espionaje. Gracias a esa misión propiciada por Ramírez, el jugador experimenta el mismo conflicto de Victoria: sentir que está traicionando a su comunidad por compadecerse de su agresor, quien no obstante la salvó contraviniendo una orden directa de su superior. Victoria está presionada y, según McKee (2002), dicho elemento es una de las características del personaje bien construido porque está en conflicto:
Tras verse sometido a presiones, elige hacer una cosa y otra. Pero desde uno o todos los niveles de conflicto se produce una reacción que no había previsto, cuyo efecto consiste en abrir un abismo entre sus expectativas y el resultado, […] expresando ese cambio con los valores que el público comprende que están en peligro (p. 210).
Victoria se mueve en tres escenarios. Uno, agredir a quien le hizo daño, una solución posible a su dolor, la cual se habría resuelto si hubiera tomado la decisión de irse con la guerrilla; dos, ignorar a quien le hizo daño, cosa que pudo haber hecho, dejando que Ramírez simplemente muriera; y tres, se trata de la opción más noble y humanitaria, la opción que Reconstrucción está socializando como declaración ideológica: perdón y reconciliación entre actores del conflicto armado.
El juego se empeña en generar tensión en todas las situaciones concernientes a «Victoria ayuda a Ramírez». De hecho, el alivio que se siente cuando Victoria se libera de las sospechas de las mujeres de la iglesia duplica la efectividad del momento en el que Doris la descubre in fraganti, pese a que no queda muy claro cómo ni por qué llegó allí. Hasta entonces se ha acumulado una tensión enorme que, no obstante, se desperdicia completamente: Victoria no sufre consecuencias por robar las medicinas de la comunidad. Doris se muestra excesivamente comprensiva y amigable con una decisión que los afecta. Si hubiera actuado con intransigencia, se habrían desencadenado otras situaciones, quizá no políticamente correctas, pero al menos consecuentes con la información que se ha dado hasta ahora de los personajes.
Leonor (perpetradora y compañera)
Leonor es la guerrillera que pone en conflicto a Victoria ofreciéndole irse con el grupo guerrillero para huir y vengarse de los paramilitares. Luego de la elipsis que tiene lugar tras la decisión de Victoria, Leonor empieza a expresar dudas sobre su continuidad en la guerrilla a causa de sus hijos. Resulta interesante ver cómo la misma mujer que convenció a Victoria de tomar el camino armado, es quien empieza a quebrarse justo cuando Victoria está convencida de haber tomado la decisión correcta. Si bien el encuentro con el fantasma de su abuelo y otros recuerdos representados en objetos merman la voluntad de Victoria, es la propia Leonor quien motiva sus dudas y las reafirma al sugerirle el segundo conflicto donde, nuevamente, las decisiones pesan: liberar o no al secuestrado.
Consideraciones finales
Reconstrucción es un espacio de memoria virtual, ya que comprende un entorno inmersivo e interactivo que involucra al jugador al momento histórico mediatizado, movilizando y dando forma a sus propios recuerdos. Este espacio de memoria virtual recupera imágenes, mensajes y personajes arquetípicos que otros productos culturales utilizaron para crear una atmósfera de aceptación a los diálogos de paz en La Habana (2016) y a un discurso de paz en el posacuerdo. Por ejemplo, la teleserie La niña (Triana, 2016) narraba la historia de Belky una joven desmovilizada que emprende un camino de superación personal, sorteando el rechazo de la sociedad.
La adaptación ficcional del entorno en el que se desarrolla la narrativa, de forma interactiva e inmersiva, le aporta al jugador una serie de experiencias que lo acercan a quienes habitan las regiones atravesadas por las violencias del conflicto armado. Siguiendo a Venegas Ramos (2018) las funciones de un lugar ya conocido son dos: una sociológica y política que reafirma la identidad del jugador y otra que asegura «la recuperación de la inversión financiera realizada a través de la repetición de temas y discursos ya probados con éxito» (p. 345).
Acercarse a los dispositivos y productos culturales permite reconocer las disrupciones y transformaciones de los procesos de memorialización, así como la aparición de nuevos actores y acciones sociopolíticas en contextos específicos. Si bien Reconstrucción se distancia de otros videojuegos sobre el conflicto armado colombiano, como Terrorist Takedown: War in Colombia (2006) de Europa City, sigue reproduciendo una memoria estética de la guerra.
La narrativa tiene algunos aciertos en términos de trama, personajes, manejo de tiempos narrativos y detalles que funcionan bien para la memoria estética y protésica en el videojuego, haciendo que la experiencia de la aventura gráfica resulte entretenida y empática para el jugador. Sin embargo, la atenuación de los acontecimientos del conflicto armado en el juego resulta agotadora. En su afán por trasmitir un mensaje aleccionador sobre el perdón y la reconciliación, bombardea al jugador con situaciones y diálogos poco verosímiles de manera insistente, restándole credibilidad. Como indica Mamet (1995):
El propósito del diálogo no es transmitir información acerca del «personaje». La única razón de que la gente hable es para conseguir lo que quiere. Tanto en una película como en la calle, la persona que se describe a sí misma está mintiendo (p. 387).
La memoria estética en Reconstrucción comparte características de la memoria oficial, invisibilizando la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos y la falta de garantías para reparar a las víctimas. La reiteración del mensaje «perdona a tu agresor» en el videojuego, introducido de manera forzada en situaciones donde no cabe o donde sencillamente un personaje no diría algo así, es susceptible de interpretarse como un deus ex machina, dada su evidente intromisión desde el exterior. Esta influencia define la memoria estética en el videojuego, donde hay una reificación de un pasado idealizado estética y neutralmente para fijar un mensaje institucionalizado.
Este espacio de memoria virtual posibilita la comprensión de los cambios en las representaciones sobre el conflicto armado, especialmente en el posacuerdo. Las ligeras variaciones en la memoria estética en Reconstrucción, exaltando la agencialidad de la víctima, no evita la inclusión de lugares comunes que mantienen el statu quo política y artísticamente. La memoria estética, la memoria protésica y los retrolugares en los espacios virtuales son recursos y, como tal, tienen diferentes usos. La aproximación a estos y sus múltiples formas, temporalidades y performatividades faculta una ruta para entender los espacios de memoria virtuales en un contexto de permanente cambio.
Referencias
- Allier Montaño, E. (2008). Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria. Historia y Grafía, (31), 165-192.
- Amaya Trujillo, J., y Charlois Allende, A. J. (2017). Memoria cultural y ficción audiovisual en la era de la televisión en streaming. Una exploración en torno a la serie Narcos como relato de memoria transnacional. Comunicación Y Sociedad, (31). https://doi.org/10.32870/cys.v0i31.6852
- Arbeláez Álvarez, C. C. (2010). Los colores de la montaña. Juan Pablo Tamayo
- Benzies, L. y Sarwar, I. (2013). Grand Theft Auto V (videojuego). Rockstar North
- Blair Trujillo, E. (2013). El poder del lugar y su potencial político en la legitimación de la(s) memoria(s) del conflicto político armado. Cuadernos de filosofía latinoamericana, 34(108), 65-78. DOI
- Bogost, I. (2008). The rhetoric of video games. En K. Salen. The Ecology of Games: Connecting Youth, Games and Learning (pp. 117-140). The MIT Press.
- Chion, M. (1999). Cómo se escribe un guión. Cátedra.
- City Interactive. (2006). Terrorist Takedown: War in Colombia (videojuego). Europa City
- Core Design y Eidos Interactive. (1996). Tomb Raider (videojuego). https://bit.ly/3xmu4vx
- Dog, N. (2007). Uncharted (videojuego). Sony Interactive Entertainment.
- Eisner, W. (2008). Graphic storytelling and visual narrative. WW Norton & Company.
- Fabri, S. (2016). Procesos socioespaciales y prácticas memoriales. Espacialización, lugarización y territorialización en la recuperación del ex centro clandestino de detención Mansión Seré [tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires]. DOI
- Fundación Heinrich Böll, Marcha Patriótica, Indepaz y Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. (2018). Informe especial de Derechos Humanos. Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares. Ideas Verdes. Análisis Político, (8). https://bit.ly/3aLhpug DOI
- García-Reyes, D. y Ruiz García, S. (2021). Memoria histórica en la narración gráfica chilena contemporánea. Universum (Talca. En línea), 36(2), 497-519. https://bit.ly/3OoaA0z DOI
- Guglielmucci, A. (2018). Pensar y actuar en red: los lugares de memoria en Colombia. Aletheia, 8(16), 1-31.
- Hammar, E. L. (2020). Playing Virtual Jim Crow in Mafia III-Prosthetic Memory via Historical Digital Games and the Limits of Mass Culture. Game Studies, 20(1).
- Hay más de 1000 docentes rurales víctimas del conflicto armado. (6 de junio de 2019). Semana. https://bit.ly/3NLBVJq
- Henson, J. (1986). Labyrinth. The Jim Henson Company, Lucasfilm
- Indepaz, Observatorio de DD.HH., Conflictividades y Paz. (2021). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022. https://bit.ly/3tscs0d
- Indepaz, Registros del Observatorio de DD.HH., Conflictividades y Paz. (Noviembre 24 de 2022). Balance en cifras de la violencia en los territorios. https://bit.ly/3NIZ2ow DOI
- Jelin, E. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Siglo XXI. DOI
- Kuri Pineda, E. (2017). La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica. Península, 12(1), 9-30. DOI
- Mamet, D. (1995). Una profesión de putas. Debate.
- McKee, R. (2002). El guión. Alba Editorial.
- Melnic, D. (2018). Narrated virtual environments: storytelling and the construction of video game spaces, Messages, Sages and Ages, 5(1), 20-31.
- Messina, L. (2019). Lugares y políticas de la memoria. Notas teórico-metodológicas a partir de la experiencia argentina. Kamchatka. Revista de análisis cultural, (13), 59-77. DOI
- Orozco, J. F. (2011). Saluda al diablo de mi parte. Santantero Films.
- Ortega Valcárcel, J. (2004). La geografía para el siglo XXI. En J. Romero. Geografía humana: procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (pp. 25-53). DOI
- Piglia, R. (1999). Formas breves. Anagrama
- Quesada, A. y Tejedor, S. (2016). Aplicaciones educativas de los videojuegos: el caso de world of Warcraft. Revista de Medios y Educación, (48), 187-196. DOI
- Schindel, E. (2009). Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano. Política y Cultura, (31), 65-87.
- Spielberg, S. (1999). Medal of Honor (videojuego). DreamWorks Interactive.
- Terzioglu, Y. (2015). Immersion and identity in video games [tesis de maestría, Universidad de Purdue].
- Triana, R. (2016). La niña. CMO Producciones.
- Unidad de Víctimas (2022). Víctimas registradas históricamente. https://www.unidadvictimas.gov.co/
- Venegas Ramos, A. (2018a). Retrolugares, definición, formación y repetición de lugares, escenarios y escenas imaginados del pasado en la cultura popular y el videojuego. Revista de Historiografía (RevHisto), 28, 323-346. DOI
- Venegas Ramos, A. (2018b). Retrolugares, escenas imaginados del pasado en la cultura popular y el videojuego, Presura. https://bit.ly/3tsr7bA DOI
- Venegas Ramos, A. (2020). El videojuego como forma de memoria estética. Pasado y memoria: Revista de Historia Contemporánea, (20), 277-301. DOI
- Venegas Ramos, A. (2020a). La microficción histórica interactiva y la ruptura de la memoria estética en el videojuego. Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción, (7), 95-109. DOI
- Wlodek, P. (2018). Prosthetic Memory and the New Civil Rights Cinema of the 21st Century, Transmissions: The Journal of Film Aand Media Studies, 3(1), 78-88.
- Zawodny, P. (2006). Call of Juarez (videojuego). Techland.
Derechos de autor: Universidad Nacional de Colombia.Este documento se encuentra bajo la licencia Creative CommonsAtribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

- Este artículo hace parte de los resultados de una investigación que se desarrolla en el marco de la Beca Jóvenes Investigadores de Colciencias (Convocatoria 812 de 2018), código Hermes 43126 y el proyecto Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe, Argentina, Colombia (SPEME) 2018-2022, desarrollado por el Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático. Ir al texto
- Persuasión o argumentación que se elaboran mediante procedimientos computacionales (Bogost, 2008). Ir al texto
- Acciones que el jugador puede ejecutar para interactuar con el videojuego. Ir al texto
- Secuencias de video que sirven para avanzar en la trama. Ir al texto
- Refuerzan conductas sociales en el jugador, tales como la empatía. Ir al texto
Reconstrucción: un videojuego que se constituye en un espacio de memoria virtual sobre el conflicto armado colombiano
Reconstruction: a videogame that becomes a virtual memory space for Colombia’s armed conflict
Reconstruction: un jeu vidéo qui se déroule dans un espace de mémoire virtuelle sur le conflit armé colombien
Reconstrução: um videogame que constitui um espaço de memória virtual sobre o conflito armado
Ricostruzione: un videogioco che si costituisce in uno spazio di memoria virtuale sul conflitto armato colombiano
Referencias
Allier Montaño, E. (2008). Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria. Historia y Grafía, (31), 165-192.
Amaya Trujillo, J., y Charlois Allende, A. J. (2017). Memoria cultural y ficción audiovisual en la era de la televisión en streaming. Una exploración en torno a la serie Narcos como relato de memoria transnacional. Comunicación Y Sociedad, (31). https://doi.org/10.32870/cys.v0i31.6852
Arbeláez Álvarez, C. C. (2010). Los colores de la montaña. Juan Pablo Tamayo
Benzies, L. y Sarwar, I. (2013). Grand Theft Auto V (videojuego). Rockstar North
Blair Trujillo, E. (2013). El poder del lugar y su potencial político en la legitimación de la(s) memoria(s) del conflicto político armado. Cuadernos de filosofía latinoamericana, 34(108), 65-78. https://doi.org/10.15332/s0120-8462.2013.0108.07
Bogost, I. (2008). The rhetoric of video games. En K. Salen. The Ecology of Games: Connecting Youth, Games and Learning (pp. 117-140). The MIT Press.
Chion, M. (1999). Cómo se escribe un guión. Cátedra.
City Interactive. (2006). Terrorist Takedown: War in Colombia (videojuego). Europa City
Core Design y Eidos Interactive. (1996). Tomb Raider (videojuego). https://bit.ly/3xmu4vx
Dog, N. (2007). Uncharted (videojuego). Sony Interactive Entertainment.
Eisner, W. (2008). Graphic storytelling and visual narrative. WW Norton & Company.
Fabri, S. (2016). Procesos socioespaciales y prácticas memoriales. Espacialización, lugarización y territorialización en la recuperación del ex centro clandestino de detención Mansión Seré [tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires]. https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2011.74198
Fundación Heinrich Böll, Marcha Patriótica, Indepaz y Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. (2018). Informe especial de Derechos Humanos. Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares. Ideas Verdes. Análisis Político, (8). https://bit.ly/3aLhpug https://doi.org/10.31381/iusinkarri.vn7.2018
García-Reyes, D. y Ruiz García, S. (2021). Memoria histórica en la narración gráfica chilena contemporánea. Universum (Talca. En línea), 36(2), 497-519. https://bit.ly/3OoaA0z https://doi.org/10.4067/s0718-23762021000200497
Guglielmucci, A. (2018). Pensar y actuar en red: los lugares de memoria en Colombia. Aletheia, 8(16), 1-31. DOI: https://doi.org/10.7203/KAM.13.12409
Hammar, E. L. (2020). Playing Virtual Jim Crow in Mafia III-Prosthetic Memory via Historical Digital Games and the Limits of Mass Culture. Game Studies, 20(1).
Hay más de 1000 docentes rurales víctimas del conflicto armado. (6 de junio de 2019). Semana. https://bit.ly/3NLBVJq
Henson, J. (1986). Labyrinth. The Jim Henson Company, Lucasfilm
Indepaz, Observatorio de DD.HH., Conflictividades y Paz. (2021). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022. https://bit.ly/3tscs0d
Indepaz, Registros del Observatorio de DD.HH., Conflictividades y Paz. (Noviembre 24 de 2022). Balance en cifras de la violencia en los territorios. https://bit.ly/3NIZ2ow https://doi.org/10.2307/j.ctv23dxbg6.8
Jelin, E. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Siglo XXI. https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.2039
Kuri Pineda, E. (2017). La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica. Península, 12(1), 9-30. https://doi.org/10.1016/j.pnsla.2017.01.001
Mamet, D. (1995). Una profesión de putas. Debate.
McKee, R. (2002). El guión. Alba Editorial.
Melnic, D. (2018). Narrated virtual environments: storytelling and the construction of video game spaces, Messages, Sages and Ages, 5(1), 20-31.
Messina, L. (2019). Lugares y políticas de la memoria. Notas teórico-metodológicas a partir de la experiencia argentina. Kamchatka. Revista de análisis cultural, (13), 59-77. https://doi.org/10.7203/kam.13.12418
Orozco, J. F. (2011). Saluda al diablo de mi parte. Santantero Films.
Ortega Valcárcel, J. (2004). La geografía para el siglo XXI. En J. Romero. Geografía humana: procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (pp. 25-53). https://doi.org/10.22201/ffyl.26832275e.2020.3.1266
Piglia, R. (1999). Formas breves. Anagrama
Quesada, A. y Tejedor, S. (2016). Aplicaciones educativas de los videojuegos: el caso de world of Warcraft. Revista de Medios y Educación, (48), 187-196. https://doi.org/10.12795/pixelbit.2016.i48.12
Schindel, E. (2009). Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano. Política y Cultura, (31), 65-87.
Spielberg, S. (1999). Medal of Honor (videojuego). DreamWorks Interactive.
Terzioglu, Y. (2015). Immersion and identity in video games [tesis de maestría, Universidad de Purdue].
Triana, R. (2016). La niña. CMO Producciones.
Unidad de Víctimas (2022). Víctimas registradas históricamente. https://www.unidadvictimas.gov.co/
Venegas Ramos, A. (2018a). Retrolugares, definición, formación y repetición de lugares, escenarios y escenas imaginados del pasado en la cultura popular y el videojuego. Revista de Historiografía (RevHisto), 28, 323-346. https://doi.org/10.20318/revhisto.2018.4225
Venegas Ramos, A. (2018b). Retrolugares, escenas imaginados del pasado en la cultura popular y el videojuego, Presura. https://bit.ly/3tsr7bA https://doi.org/10.20318/revhisto.2018.4225
Venegas Ramos, A. (2020). El videojuego como forma de memoria estética. Pasado y memoria: Revista de Historia Contemporánea, (20), 277-301. https://doi.org/10.14198/pasado2020.20.12
Venegas Ramos, A. (2020a). La microficción histórica interactiva y la ruptura de la memoria estética en el videojuego. Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción, (7), 95-109. https://doi.org/10.31921/microtextualidades.n7a6
Wlodek, P. (2018). Prosthetic Memory and the New Civil Rights Cinema of the 21st Century, Transmissions: The Journal of Film Aand Media Studies, 3(1), 78-88.
Zawodny, P. (2006). Call of Juarez (videojuego). Techland.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
CrossRef Cited-by
1. Martha Liliana Torres-Barreto, Laura Andrea Díaz-Vargas, Martha Salcedo-Parada. (2024). El rol de los videojuegos educativos en la enseñanza sobre conflictos armados. Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 16(33), p.e3086. https://doi.org/10.22430/21457778.3086.
Dimensions
PlumX
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Información sobre acceso abierto y uso de imágenes
El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:
- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);
- No se usen para fines comerciales;
- No se modifique ninguna parte del material publicado;
- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y
- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.













